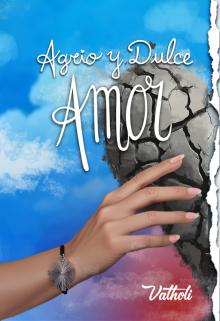Agrio y Dulce Amor
Capítulo 5. El saber controlarse
La paciencia es una virtud con la que muchos no nacen,
pero cualquiera puede aprenderla si se esfuerza en controlarse
Ethan
—¿Ansioso por tu último año?
—¿Qué tiene de diferente al resto? —Subí una ceja con desdén—. Todo es igual.
No tenía nada de nuevo ni de diferente. No entendía el por qué todos estaban tan emocionados.
Malditas clases aburridas, compañeros arrogantes que competían por ver quién tenía más sexo, profesores sabelotodo que te atormentaban diciendo a cada minuto que debías sacar buenas calificaciones para ir a una universidad prestigiosa. Era la misma mierda de todos los años.
—Cariño, el último año es el más importante. Debes asegurarte de hacer buenos recuerdos, nuevos amigos —explicó con entusiasmo, como si la que estudiara fuera ella—. Puedes conocer alguna chica que te guste…
El timbre interrumpió su voz, casi me dieron ganas de besarlo. Siempre recalcaba el puto tema de las malditas chicas, ese que me daba más igual que un pedazo de mierda.
—Yo abro.
Me levanté de la silla y caminé hacía la entrada. Abrí la puerta y un vacío me estrujo el estómago. Sus malditos ojos me tendieron la trampa perfecta para que tuviera que rodar los míos.
Se llevó una mano al pecho, simulando estar ofendido. Cubrió su sarcasmo con una risa divertida que no esperó invitación para hacerme enojar.
—¿Qué? —En su rostro se explayó una sonrisa demoniaca—. ¿Creíste que ya no vendría más a casa, querido hijo?
Vi el ramo de rosas en sus manos. Suponía que era su disculpa para manipular a mi madre con sus palabras de amor eterno.
Apreté los puños y luché desde toda la fuerza en mi interior para que mi enfado no se notara.
No me gustaba que él fuera consciente de lo mucho que me afectaba tenerlo cerca. No hacía falta que abriera su maldita boca para molestarme. Solo el horrible verde de sus ojos era más que suficiente para querer golpear lo primero que se atravesara en mi camino.
Era un impulso que me empujaba. Sus ojos lo hacían. Me empujaban a hacer cosas malas.
«Los ojos son los diamantes del alma. Impolutos de mentira», solía decir mi abuela. Y cuánta razón tenía.
—Tú lo dijiste. Esta es tu casa, ¿no?
Estiró los labios hacia arriba.
—Esta vez lo dejaré pasar, Ethan. Pero no se te olvide que soy tu padre. Una falta de respeto más y no volveré a advertirte con palabras. Tú bien me conoces. Así que no me desafíes.
Recalcó cada una de las palabras, casi tatuándolas en mi cerebro.
Esa sonrisa lograba engañar a todos. Demasiado creíble. Demasiado estudiada. Cualquiera que nos viera desde la distancia podía decir que estábamos teniendo la mejor charla de padre e hijo. Sus facciones siempre las ha sabido disimular muy bien. Era un perfecto actor del engaño. Tanto, que podía hacerse pasar por cualquier persona.
Pase la lengua por mis labios, dándole tiempo al enojo para que no explotara y se mantuviera sereno ante la sonrisa falsamente amable.
—Tú jamás tendrás el criterio para llamarte de esa forma —dije, despacio—. Podrás ser nuestro padre, pero no eres uno de verdad. Al menos no para mí.
Se le borró la estúpida sonrisa y su rostro se convirtió en uno colérico. Los pómulos tomaron paso de una piel pálida a un rojo intenso. Su rostro empezó a transformarse.
Lograba sacarme de quicio en segundos. Su sola voz me hacía fantasear con miles de escenarios en que le quitaba los dientes de un solo golpe.
Así dejaría de sonreír.
Tomó un largo respiro y chasqueó la lengua. Yo sabía muy bien que se contenía de golpearme, pero no lo iba a hacer, primero estaba su ego, el que le había dejado en claro más de una vez a todos que era un «papá ejemplar». Y aquí había muchos vecinos, muy metiches, por cierto.
—¿Sabes? Acabo de recordar algo… —Tanto su voz como su sonrisa se distorsionaron en una mueca de maldad—. Aquella vez en la que Malory no se quejó cuando los procreamos, no se quejó ni un segundo, todo lo contrario, pedía m…
Como un impulso mis manos fueron al borde de su costoso traje y estrujaron hasta que la puerta abrazó su espalda. De repente, mi visión empezó a decaer. Empecé a desenfocar su rostro.
—Cállate —siseé con los puños y mandíbula tembleques—. No te expreses así de ella.
—No me trates así, cariño. —Sonrío al mismo tiempo que quitó mis manos de un certero golpe en el pecho—. Hay vecinos viendo. Creerán que soy mal padre.
Casi bufé, pero me contuve.
Se sacudió el traje con garbo innecesario e inclinó su cuerpo hacía mí.
—Recuerda, hijo, lo único que estoy esperando es que tengas dieciocho —susurró muy cerca de mi oído—, para poder echarte a la calle, donde perteneces. —Palmeó mi hombro—. De donde te recogí.
«De donde me abandonaste», quise responderle, pero mis pulmones no me lo permitían.
Gobernado por la rabia y el desprecio, mi puño fue directo a su rostro. Y no logré lo que quería. Me detuvo de un empujón que me dejó sin aire. Su antebrazo lo apretó en mi cuello, pegándome contra la puerta.