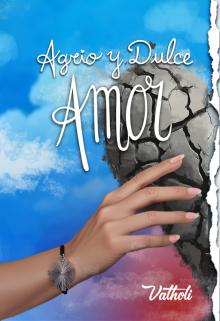Agrio y Dulce Amor
Capítulo 8. Con toda la intención
No hay mayor alivio que ser uno mismo, sin miedo al juicio ajeno.
La verdadera satisfacción no está en la imagen que proyectas,
sino en la autenticidad de quien realmente eres
Gabriela
—¿En serio…?
No podía entender lo que estaba oyendo. Mi papá acababa de decir que podía volver a tener mi moto… mi preciosa moto. Que podía volver a conducirla…
Bueno… no la mía, pero sí una moto. Eso ya era ganancia.
Se me infló el pecho de emoción.
«Se van a enterar». Ese pensamiento me arrebató la alegría y asesinó la sonrisa sin piedad.
Era cierto. Tenía que decirles antes de que se enteraran por otra boca, más específico, de la directora Lewis.
Si bien la tal Sara impidió que llamaran a mis padres con su fingida preocupación hacia mí —por una razón que desconozco—, de igual forma la directora me impuso un castigo durante dos semanas. Hacer clases extras en la asignatura con más baja calificación. Otro regalito de Sara, porque el castigo original era la suspensión por una semana.
Con el nuevo castigo, eso significaba solo una cosa: más putas matemáticas y cálculos. Menos tiempo. Más estrés. Menos ganas de vivir. Lo normal, ¿no?
«El martes de la semana siguiente empiezas. Te asignaremos un tutor». Había dicho Lewis.
Por mi dignidad, preferí el castigo principal, al fin y al cabo, era consecuencia de mis actos. Pero Sara insistió.
«Agradece que mi abuela no te expulsó. Considéralo un obsequio de bienvenida». Eso había dicho.
Enfoqué el plato de macarrones.
—Hoy pasó algo en el colegio.
—¿Qué? —Papá se puso tenso ante mi voz cautelosa.
Inicié por decirles con el cauto más delicado que pude encontrar sobre la nueva amiga que había hecho y luego pasito a pasito, tanteando terreno, abordé los detalles más importantes, en especial el castigo.
—¿Que hiciste qué?
La voz de mi papá fue igual al susurro de un león furioso apunto de devorar.
Mi cuerpo quedó estático, si bien sabía que esto podía molestarlos, en el fondo había estado tranquila porque creí que no sería para tanto. Me equivoqué.
—¿Pero que más podía hacer? —Su bufido me estremeció la piel—. Ella me estaba…
—¡Por eso! —su grito me sobresaltó.
Mi mamá puso la mano encima de su hombro y con un gesto de su rostro le dio a entender que no alzara la voz.
—¿Cómo se le ocurrió hacer una cosa de esas, Gabriela? No está en cualquier escuela. Debe ser una muchachita decente.
Eso quiere decir que… ¿en una escuela pública sí podría hacer eso? ¿Acaso debía dejarme golpear solo por dar una puta imagen decente? ¡¿Decente?! ¿Era yo la que tenía que avergonzarse por defenderse? ¿Yo y no esa chica?
—Pero… tenía que defenderme…
—No de esa forma. El respeto se gana con respeto. Qué vergüenza lo que deben estar pensando sus profesores de nosotros.
Su regaño siempre llegaba al mismo lugar: perfección. Y el acompañamiento de su usteo me hacía sentir peor.
«Hay que dar una buena imagen». «¿Qué pensaran de ti, Gabriela?». «Compórtate».
Debía dar una imagen de la hija perfecta y por más que me esforzara en serlo… él nunca lo notaba, nunca le servía, con nada se sentía satisfecho. Él siempre quería más y más.
¿Algún día podría verlo orgulloso de mí? ¿Algún día podría complacerlo al fin?
—No hice nada malo —repliqué entre dientes.
Por su expresión me arrepentí al segundo de haber dicho eso.
—No, nada, solo que todos quedamos como un culo. —Hizo ademanes con las manos que me alertaron—. Todo por no saber controlarse. No entiendo qué es lo que le pasa, Gabriela.
—¿Y entonces dejaba que me golpeara?
Sé que no fue el mejor tono. Me sorprendió que no reprochó.
—No es que se deje golpear —ironizó en un sermón—. Es el hecho haber reaccionado así. Es una vergüenza haber ido a dirección.
—¡¿Y entonces que hacía?!
Mi respiración se incrementó, traté de ocultarlo entrelazando mis manos encima de mi boca.
—Gabriela… —masculló Steven, como un consejo de guardar silencio.
La mirada mi papá se oscureció.
—Mucho cuidado, Gabriela, que no está hablando con ninguno de sus amiguitos. —Más que una advertencia, se oyó como una amenaza—. Está hablando es con su papá.
Mi nariz hormigueó y mis ojos escocieron. Las mejillas se tornaron calientes bajo mis palmas.
—Yo siempre les he dicho, ustedes son el reflejo de uno. Si usted se comporta así, ¿a quién creen que van a juzgar? ¿A usted? Los que quedan mal son sus papás.
Fue imposible parar de protestar pese a las advertencias de su voz.