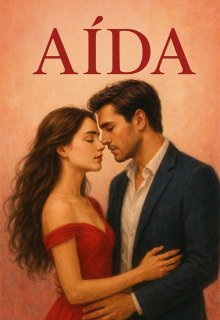Aida
Capítulo 10
(Punto de vista de Camila)
Camila no creía en las casualidades.
Creía en las oportunidades mal aprovechadas… y en las segundas vueltas.
Desde que Aída había vuelto a Animaná, el pueblo se había llenado de murmullos que Camila conocía demasiado bien. Los veía caminar juntos, tranquilos, como si nada hubiera pasado. Como si el dolor que ella había sentido no importara.
Eso era lo que más le molestaba:
que parecieran felices.
Los observaba desde lejos, con una sonrisa educada cuando coincidían, guardando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Sabía esperar. Siempre había sabido.
Diego había cambiado. Ya no la miraba como antes, ya no buscaba su opinión, ya no se quedaba hablando de más. Aída estaba ahí, ocupando un lugar que Camila sentía que nunca le había pertenecido del todo… pero que igual quería.
No era solo amor.
Era orgullo.
La idea empezó a tomar forma una tarde cualquiera, mientras ayudaba a su madre en el almacén. Fue una frase suelta, dicha sin pensar demasiado, pero que se le quedó clavada.
—Tu papá no está muy contento con eso de que Aída haya vuelto —le dijo alguien—. Dice que Diego se está distrayendo.
Camila no preguntó nada más. No hizo falta.
El papá de Diego siempre había sido un hombre de ideas firmes. Tradicional. De los que creen que el futuro se construye con sacrificio, no con romances. Nunca había visto con buenos ojos a Aída, menos ahora que había “ido y vuelto”, trayendo cambios que él no entendía.
Camila empezó por ahí.
No fue directa. Nunca lo era.
Primero, conversaciones casuales. Comentarios sueltos.
—Diego anda distinto, ¿no?
—Aída tiene la cabeza muy en la ciudad todavía.
—No sé si ella se va a quedar mucho tiempo…
Nada que sonara a acusación. Todo sembrado con cuidado.
Escuchó más de lo que habló. Dejó que el papá de Diego se convenciera solo de lo que ella quería que pensara: que Aída era inestable, que podía irse de nuevo, que Diego estaba apostando demasiado por alguien que no garantizaba nada.
El plan no era separarlos de golpe.
Eso sería demasiado evidente.
Camila pensaba en grietas.
En hacer que el padre presionara a Diego.
En hacerle creer que elegir a Aída era elegir perder oportunidades.
En hacer que Aída sintiera que nunca iba a ser aceptada del todo.
—No voy a empujarlos —pensó—. Voy a dejar que se rompan solos.
Imaginaba discusiones que no tendrían origen claro. Miradas incómodas. Decisiones forzadas. Diego atrapado entre el amor y la lealtad familiar. Aída cansándose de justificar su lugar.
Y ella, ahí. Siempre disponible. Siempre “entendiendo”.
Camila no se veía a sí misma como la villana.
Se veía como alguien reclamando lo que sentía suyo.
Mientras caminaba de regreso a casa, sonrió apenas.
Animaná era chico.
Los secretos, también.
Y todavía había tiempo para arruinarlo todo.
(Punto de vista del papá de Diego)
El papá de Diego llevaba años levantándose antes que el sol.
No porque le gustara madrugar, sino porque el campo no espera, y la vida tampoco. Mientras cebaba el primer mate del día, miró por la ventana hacia el patio. Diego todavía dormía. Desde que Aída había vuelto, parecía cansado de otra manera. No era el cansancio del trabajo. Era otra cosa.
Pensó en eso mientras el agua hervía.
A él no le molestaba Aída como persona. Nunca lo había hecho. Lo que le molestaba era lo que representaba: idas y vueltas, decisiones emocionales, planes que se arman con el corazón y no con la cabeza.
—Eso no dura —murmuró, sin darse cuenta.
Había visto demasiadas veces esa historia. Gente que se iba buscando algo mejor y volvía cuando la ciudad no cumplía lo prometido. Personas que decían “esta vez es distinto” y después se iban otra vez.
Y Diego… Diego se estaba acomodando alrededor de ella.
Ya no hablaba tanto de trabajo. Postergaba cosas. Respondía con silencios cuando él intentaba marcarle el camino. Eso, para un padre, era una señal clara.
No quería enfrentarlo. Nunca fue de gritar. Prefería algo más efectivo: hacer pensar.
Camila había sido un comentario al pasar al principio. Una chica del pueblo, conocida, tranquila. Alguien que entendía cómo eran las cosas en Animaná. No como Aída, que había vuelto con otra mirada, otros planes, otras ideas.
—No es mala chica —se dijo—. Pero no es para quedarse.
Le molestaba sentirse desplazado. No por Aída, sino por la influencia que tenía sobre Diego. Como si su hijo estuviera eligiendo una vida que él no había imaginado para él.
Había escuchado comentarios. No chismes, observaciones. Y algunas palabras de Camila habían resonado más de la cuenta. No porque ella insistiera, sino porque decía lo que él ya pensaba.
Que Diego estaba apostando demasiado.
Que Aída podía irse otra vez.
Que el amor no alcanza para sostener un futuro.
No había un plan aún. No uno concreto.
Pero sí una decisión silenciosa: no quedarse mirando.
—Si se quieren tanto —pensó—, que resistan un poco de presión.
Porque si una relación se rompe por una opinión, por una duda, por una advertencia… entonces no era tan fuerte como parecía.
Terminó el mate y se puso de pie. El día recién empezaba.
No se sentía culpable.
Se sentía responsable.
Y en su cabeza, todo tenía sentido.