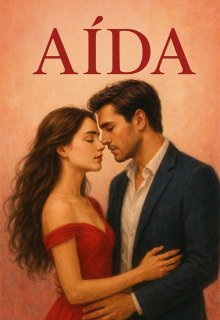Aida
Capítulo 13
La cocina estaba iluminada por una sola luz amarilla. Afuera, el viento golpeaba suave las chapas, como si el pueblo entero respirara despacio.
Diego entró dejando el bolso en una silla.
—Mañana voy a verla —dijo, sin levantar demasiado la voz.
Su padre siguió revolviendo el mate cocido, de espaldas.
—Otra vez.
No fue una pregunta.
—Hace casi dos semanas que no nos vemos —respondió Diego—. Quedamos en eso.
El hombre apoyó la pava con un golpe seco.
—Desde que volvió esa chica, no parás.
Diego cerró los ojos un segundo.
—Se llama Aída.
—Para mí da igual el nombre —contestó—. El problema es lo que provoca.
—No provoca nada. Yo elijo verla.
El padre se giró despacio. Tenía la expresión dura, cansada.
—Vos no entendés —dijo—. Estás empezando tu vida y ya estás atándote.
—No me estoy atando. Estoy enamorado.
—Eso decís ahora.
Diego apoyó las manos en la mesa.
—Siempre hablás como si ella fuera una amenaza.
—Porque lo es —respondió sin gritar—. No es mala, pero es inestable. Ya se fue una vez.
—Se fue para crecer —dijo Diego—. Como vos siempre me dijiste que hiciera.
El silencio cayó entre los dos.
—La ciudad cambia a la gente —dijo el padre—. Y cuando cambian, no vuelven iguales.
—Yo tampoco soy igual —respondió Diego—. Y no por eso soy peor.
El hombre negó con la cabeza.
—Te veo distraído. Cansado. Postergando cosas importantes.
—Estoy cansado porque trabajo —dijo Diego—. No por ella.
—Antes no discutíamos así.
—Antes yo no opinaba —contestó, con la voz temblándole—. Ahora sí.
El padre lo miró largo rato.
—Yo solo quiero evitarte un dolor —dijo finalmente.
—Y yo necesito que confíes —respondió Diego—. No me pidas que la suelte para estar tranquilo.
—No te pedí eso.
—Me lo estás diciendo todo el tiempo sin decirlo.
Hubo un silencio espeso.
—No voy a prohibirte nada —dijo el hombre—. Pero tampoco voy a hacer como si esto fuera una buena idea.
Diego asintió, lento.
—No te pido que la quieras. Solo que no me pongas en el medio.
El padre volvió a darse la espalda.
—Andá a dormir. Mañana hay que levantarse temprano.
Diego se quedó unos segundos más, esperando algo que no llegó. Después tomó el bolso y salió de la cocina.
No se fue de la casa.
No rompió nada.
Pero esa noche entendió algo que dolía casi igual:
había empezado una batalla silenciosa,
de esas que no se gritan…
pero se sienten todos los días.
****
Camila no escuchó la discusión.
No hizo falta.
En un pueblo chico, el silencio pesa distinto. Se filtra por las paredes, se nota en las miradas, en la forma en que la gente sale más temprano o evita ciertos lugares.
Y ella sabía leer esos gestos.
Cuando vio a Diego salir de la casa con los hombros caídos y la mirada perdida, supo que algo se había quebrado… aunque todavía no estuviera roto.
No se acercó ese día.
Esperó.
Al día siguiente lo cruzó en el corral, cuando él arreglaba una tranquera que no estaba rota. Golpeaba sin fuerza, como si necesitara hacer algo con las manos.
—¿Todo bien? —preguntó, desde atrás.
Diego se giró apenas.
—Sí… normal.
Camila asintió, como si entendiera perfectamente qué significaba esa palabra.
—A veces “normal” cansa más que estar mal —dijo.
No preguntó nada más. Se quedó ayudándolo, alcanzándole herramientas, sin invadir. Diego agradeció ese silencio compartido sin darse cuenta.
Al rato, ella habló.
—Tu papá anda preocupado.
Diego tensó la mandíbula.
—Ya sé.
—No me dijo nada puntual —aclaró Camila rápido—. Pero se le nota. Está asustado.
—¿Asustado de qué?
Camila dudó lo justo.
—De perderte.
La frase entró suave, pero hondo.
—Él cree que estás cambiando demasiado rápido —continuó—. Que estás dejando cosas importantes por alguien que… bueno… todavía no sabe si se queda.
Diego apretó la llave inglesa.
—Aída se quedó.
—Ahora —respondió Camila—. Eso es lo que a él le cuesta creer.
No sonó acusatoria. Sonó comprensiva.
—Yo no estoy de acuerdo con cómo te habla —agregó—. A veces es muy duro. Pero entiendo el miedo.
Diego respiró hondo.
—No quiero estar peleado con él.
—Y tampoco querés perder a Aída —dijo Camila—. Y ahí es donde te ponen entre la espada y la pared.
Diego levantó la mirada.
—Yo no quiero elegir.
Camila lo miró con una ternura calculada.
—A veces no te piden que elijas —susurró—. Solo que aguantes.
Esa palabra quedó vibrando.
Aguantar.
Esa tarde, cuando Diego volvió a casa, su padre estaba más callado que de costumbre. No hubo reproches, solo miradas largas.
Camila pasó más tarde “de casualidad”.
—Tu hijo es muy buen pibe —le dijo al hombre—. Se nota que quiere hacer todo bien.
El padre suspiró.
—Justamente por eso me preocupa.
—Quizás siente que no importa lo que haga —comentó ella—. Que siempre queda mal con alguien.
El hombre no respondió, pero la idea se acomodó en su cabeza.
Esa noche, Diego escribió menos de lo habitual.
Aída lo notó enseguida.
—¿Estás raro? —preguntó.
—Un poco —respondió él—. En casa está pesado todo.
Ella quiso decirle que aguantara, que ya pasaría, que el amor podía con todo… pero algo la detuvo.
—No quiero ser un problema —escribió.
Diego tardó en contestar.
—Nunca fuiste el problema.
Pero tampoco agregó nada más.
Camila sonrió cuando lo vio mirar el celular en silencio.
No había dicho una sola mentira.
Solo había acomodado cada palabra en el lugar exacto donde podía doler.
Porque separar no siempre es empujar…
a veces alcanza con hacer creer que amar es cargar demasiado.