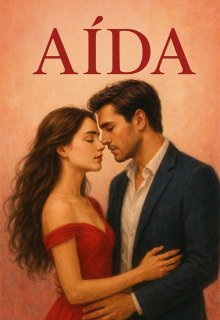Aida
Capítulo 16
Pasaron meses.
Animaná siguió siendo el mismo pueblo chico, con las mismas calles, los mismos saludos automáticos y los mismos silencios pesados.
Pero Diego Bastella no volvió a ser el mismo.
Trabajaba más horas. Hablaba menos. Dormía mal.
La culpa se le había instalado en el pecho como una piedra: esa imagen que no recordaba pero que todos daban por cierta. Esa cama. Esa noche.
—Si hubiese tomado menos…
—Si no me hubiera enojado…
—Si la hubiera buscado antes…
Nadie podía devolverle lo perdido.
Hasta que un detalle pequeño empezó a resquebrajar la historia.
Fue Julia.
Una tarde cualquiera, ordenando ropa vieja, encontró el celular viejo de Diego —el que había cambiado semanas después de la partida de Aída—. Al encenderlo, apareció una copia automática de mensajes.
Uno llamó su atención.
Un mensaje enviado a Aída… a las dos de la madrugada.
Julia frunció el ceño.
—Diego estaba dormido a esa hora —susurró.
Esa noche lo llamó.
—Hijo… ¿vos le escribiste a Aída para que fuera a verte aquella noche?
Diego se quedó helado.
—¿Qué mensaje?
Julia se lo leyó.
El silencio del otro lado fue largo.
—Mamá… yo no escribí eso.
El corazón de Julia se contrajo.
—Entonces alguien usó tu teléfono.
Esa frase fue la primera grieta.
Diego empezó a atar cabos.
El alcohol.
La falta de recuerdos.
El celular fuera de su alcance.
Camila “despertando” justo cuando Aída entró.
Fue a buscar a Arturo.
—Esa noche… —le dijo sin rodeos—. ¿Quién me llevó a la cama?
Arturo dudó apenas un segundo de más.
—Yo… y Camila.
—¿Quién tenía mi celular?
—Creo que… ella.
Diego sintió un frío profundo.
—¿Por qué borraron los mensajes?
Arturo tragó saliva.
—No sé de qué hablás.
Pero su voz ya no era segura.
Diego se fue sin decir nada.
Esa misma noche enfrentó a Camila.
—¿Le escribiste vos?
—¿A quién? —respondió ella.
—A Aída.
Ella rió nerviosa.
—Estás delirando.
—Mi mamá vio el mensaje —dijo él—. Yo estaba inconsciente.
El rostro de Camila cambió.
Solo un segundo.
Suficiente.
—No sé de qué querés culparme ahora —dijo—. Ella se fue porque quiso.
—No —respondió Diego—. Se fue porque la hicieron creer que yo la engañé.
El silencio se volvió insoportable.
—Vos estabas en mi cama —continuó—. ¿Por qué?
—Porque estabas borracho —dijo—. No podía dejarte solo.
—¿Vestida como para dormir conmigo?
Camila apretó los labios.
—Te amaba —dijo—. ¿Eso es un crimen?
—No —respondió Diego—. Pero mentir sí.
Ella no contestó.
Y esa falta de respuesta fue la verdad.
La confirmación final llegó de donde menos la esperaba.
De su padre.
Antonio Bastella estaba sentado en la galería, mirando el campo.
—¿Vos sabías? —le preguntó Diego.
Antonio tardó en hablar.
—No todo —dijo—. Pero lo suficiente.
Diego sintió que el aire se le iba.
—¿Permitiste que creyera que yo la engañé?
—Creí que era lo mejor —respondió—. Ella no iba a soltarte nunca.
—¿Y vos sí? —preguntó Diego, con la voz rota—. ¿Vos sí podías perderme?
Antonio apretó los puños.
—Te estabas perdiendo igual.
—No —dijo Diego—. Me perdí después.
El silencio se llenó de años de distancia.
—Camila vino a hablarme —continuó Antonio—. Me dijo que Aída iba a destruir tu futuro. Que vos no ibas a poder elegir.
—Entonces elegiste vos —susurró Diego.
Antonio no respondió.
No hacía falta.
—Ella se fue creyendo que no valía nada —dijo Diego—. Y vos ayudaste.
Julia lloraba desde la puerta.
—Nunca fue para tanto… —murmuró Antonio.
Diego lo miró.
—Fue todo.
Esa noche, Diego entendió que no solo había perdido al amor de su vida.
Había sido traicionado por quienes debían cuidarlo.
Y la verdad, cuando llegó…
no lo salvó.
Solo le mostró con claridad absoluta
quiénes habían construido su miseria.