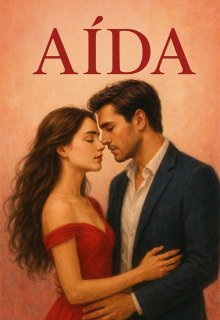Aida
Capítulo 17
PRESENTE...
El colectivo salió de la terminal de Salta capital a las seis de la mañana.
Aída Becker ocupó el asiento junto a la ventana, con una mochila pequeña entre los pies y una valija rígida que apenas contenía lo necesario. No llevaba nada que oliera a hogar. Solo cosas temporales.
Como si su cuerpo supiera que no debía quedarse.
Cuando el motor arrancó, sintió un nudo en el estómago. No miró atrás. Nunca lo hacía. Mirar atrás siempre había sido peligroso.
El cielo todavía estaba gris cuando dejaron la ciudad. Los edificios se fueron volviendo casas bajas. Las casas, campos abiertos. El ruido constante dio paso al silencio extendido del interior.
Aída apoyó la frente contra el vidrio.
Cada kilómetro era una resistencia menos.
Intentó leer. No pudo.
Intentó dormir. Tampoco.
En su mente aparecían imágenes sin orden: la acequia, el polvo rojo en los zapatos, una risa masculina que ya no podía ubicar en el tiempo.
Cerró los ojos con fuerza.
No estoy volviendo por él, se repitió.
Vuelvo por trabajo.
Pero el cuerpo no distinguía razones.
Cuando el colectivo tomó la ruta de ripio, el traqueteo la hizo estremecerse. Recordaba ese sonido. Demasiado bien.
Una señora mayor se sentó a su lado en Cafayate.
—¿Vuelve o va? —le preguntó con amabilidad.
Aída tardó en responder.
—Voy —dijo al final.
La mujer sonrió.
—El pueblo no cambia nunca.
Aída pensó que eso era justamente lo que más miedo le daba.
El paisaje empezó a estrecharse. Cerros secos. Viñedos. Casas dispersas. Carteles viejos.
Animaná – 5 km.
El corazón le golpeó fuerte.
Sintió sudor frío en las manos. El pecho apretado. La respiración corta.
—Tranquila —se dijo en voz baja—. Ya no sos esa chica.
Pero el cuerpo temblaba igual.
Cuando el colectivo frenó, el chofer bajó las valijas sin apuro.
—Última parada.
Aída descendió.
El aire era distinto. Más seco. Más pesado. El olor a tierra caliente seguía siendo el mismo.
El pueblo estaba ahí.
Intacto.
Como si nunca se hubiera ido.
La plaza.
La iglesia.
El almacén de la esquina.
Todo demasiado familiar.
Caminó despacio hasta la hostería donde se hospedaría. Julio había gestionado eso. Un lugar neutro. Sin recuerdos.
Aun así, cada cuadra era un impacto.
Una risa detrás la hizo girar de golpe.
No era él.
Suspiró.
No está acá, pensó.
Hace años que no sabés nada de él.
Pero el nombre apareció igual.
Diego.
Se le cerró la garganta.
Esa noche, sentada en la cama angosta de la habitación, abrió la ventana.
El silencio del pueblo era absoluto. No había bocinas, ni sirenas, ni multitudes que taparan los pensamientos.
Solo grillos.
Y memoria.
Por primera vez en muchos años, el pasado estaba a la misma distancia que el presente:
a una sola calle.
Aída apagó la luz sin dormir.
Al día siguiente debía presentarse en la municipalidad.
No sabía quién la esperaba.
Solo sabía que volver a Animaná era mucho más difícil de lo que había imaginado.
****
Aída salió de la hostería temprano.
El sol recién comenzaba a calentar las calles de Animaná y el pueblo despertaba con una lentitud que le resultaba ajena. Caminó con paso firme, carpeta bajo el brazo, repitiéndose mentalmente que estaba allí por trabajo. Solo por trabajo.
La municipalidad ocupaba una construcción antigua, de paredes claras y techos altos. Nada había cambiado demasiado desde la última vez que la vio… aunque entonces había entrado por otros motivos. Por otras personas.
Se detuvo un segundo antes de cruzar la puerta.
Respiró.
Entró.
El interior olía a papeles viejos, café y humedad. Un ventilador giraba con esfuerzo en el hall. Dos empleados conversaban en voz baja.
—Buenos días —saludó.
—¿La doctora Becker? —preguntó una mujer desde detrás de un escritorio.
Aída asintió.
—La estábamos esperando. Pase, por favor.
La guiaron por un pasillo largo, con puertas a ambos lados. Le explicaron rápido: revisión de inventarios, reorganización de expedientes, auditorías internas. Todo técnico. Todo correcto. Todo seguro.
No dijeron nombres.
Nadie mencionó al intendente.
Y eso le dio un alivio extraño.
Mientras hablaban, Aída sintió una mirada.
No supo de dónde venía, pero estaba ahí.
Como una presencia.
En el extremo opuesto del edificio, oculto tras una puerta entreabierta del despacho principal, Diego Bastella la observaba.
No se había movido desde que la vio cruzar la entrada.
El corazón le latía tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo.
Era ella.
Más delgada. Más seria. El cabello recogido. La misma forma de caminar cuando estaba nerviosa.
Habían pasado años.
Y aun así… el mundo acababa de detenerse.
No se permitió salir.
No se permitió hablar.
No se permitió respirar cerca.
La había traído hasta allí, sí.
Pero verla era distinto.
Demasiado real.
Demasiado tarde.
La vio acomodar los papeles, asentir con educación, agradecer. Profesional. Distante. Fuerte.
Nada quedaba de la chica que una vez lo había amado con todo el cuerpo.
—Todavía no —murmuró para sí.
Sabía que, si se cruzaban ahora, ella huiría.
Así que se quedó en las sombras.
Ese mediodía, Aída salió a almorzar con la cabeza cargada.
El pueblo la agotaba sin haber hecho nada.
Se sentó en un banco de la plaza y sacó el celular.
Tenía un mensaje de Santiago.
¿Llegaste bien?
Lo miró largo rato antes de responder.
Santiago había sido su sostén. Su refugio. Su calma después del incendio. Psicólogo primero. Compañero después. Siempre respetuoso. Siempre presente.
Pero también… distante.
Marcó llamar.
—Hola —dijo él, con su voz serena.
—Llegué bien —respondió ella—. Es… raro estar acá.
Hubo silencio.
—¿Te removió cosas?
Aída apretó los labios.
—Sí. Más de las que esperaba.
—Aída —dijo él con suavidad—. No tenés que forzarte a estar bien conmigo mientras atravesás esto.
Ella cerró los ojos.
—Eso es lo que quería hablar —susurró—. Creo que… la distancia va a ser difícil. Y yo necesito ordenar lo que siento.
Santiago no se sorprendió.
—¿Querés que nos demos un tiempo?
—No es un adiós —aclaró rápido—. Solo… no quiero lastimarte ni usar tu presencia como anestesia.
—Lo entiendo —respondió él—. Siempre fui tu lugar seguro, no tu prisión.
Una lágrima le cayó sin aviso.
—Gracias.
—Tomate el tiempo que necesites —dijo él—. Yo voy a estar acá.
Cortaron.
Aída respiró hondo, como si algo pesado se hubiera aflojado en el pecho. Sabia que no amaba a Santiago, y sabía que Santiago estaba al tanto de ello. Eran amigos, pasara lo que pasara, seguirían siendo amigos.
No sabía que ese espacio que acababa de abrir… sería el mismo por donde el pasado comenzaría a entrar.
Desde la ventana alta del edificio municipal, Diego la vio sentarse en la plaza con el celular en la mano.
No sabía con quién hablaba.
Solo supo que, cuando colgó, su rostro estaba mojado.
Y algo en su interior se rompió.
—Perdón —susurró—. No sabés cuánto.
Aún no.