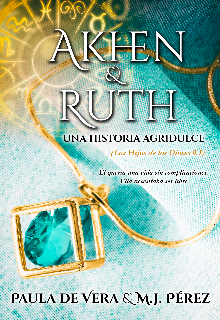Akhen y Ruth: Una historia agridulce (lhdld #0.5)
Parte 4. "Azul como el mar" (Parte I)
Australia. Tres años después…
La brisa marina despeinaba su cabello rubio, habitualmente desordenado desde que había cambiado su residencia a la Tierra. Se rodeó las piernas enfundadas en vaqueros oscuros con los brazos y observó el mar y el sol, que empezaba a despuntar por el horizonte. La camiseta de mangas largas de tonos azulados le servía para combatir el frío residual de la noche, que hasta hacía un rato se colaba en su rostro y en los dedos de sus manos y sus pies, pues sus zapatillas deportivas permanecían a su lado, con los calcetines dentro.
Cerró los ojos y dejó que el aire penetrase a raudales hasta sus pulmones. Aquella noche había sido intensa, la fiesta del chiringuito había sido apoteósica; pero, como siempre, se había retirado antes que los demás para poder disfrutar en soledad de aquellos momentos especiales, justo antes del amanecer. Aunque era experto levantando barreras mentales, a veces los pensamientos de las personas a su alrededor se hacían insoportables. Sobre todo, los de las chicas.
Negó con la cabeza. Aquella muchacha ecuatoriana no había parado de pensar cosas que le haría si él se lo permitiera, mientras lo observaba de hito en hito. Y no le apetecía; para variar, podría haber tenido a la mujer que hubiera querido entre sus brazos, pero en aquel momento en concreto no deseaba algo así. Buscó en sus bolsillos y dio con el encendedor y el paquete de tabaco. Una costumbre odiosa. Se colocó el cigarrillo entre los dientes y lo prendió con precisión, dando una honda calada, luego se dedicó a juguetear con el mechero mientras el astro rey finalmente hacía su aparición.
Hacía tres años que vivía en Australia y aún se sentía sobrecogido por el espectáculo de colores. Al principio era su único consuelo, pues traía el corazón hecho trizas; aquella chica que le había robado hasta el alma había desconfiando de él, creyendo que era capaz de cualquier fechoría. Lo fue reconstruyendo a su manera: fiestas, mujeres, alcohol… Y, finalmente, solo le quedó un triste órgano que lo impulsaba hacia delante pero poco más. Ya ni siquiera pensaba en ella, aunque cuando la recordaba no era precisamente con cariño.
Soltó una carcajada amarga y dejó caer las barreras por un segundo, sabiéndose solo. Quizás por eso supo que alguien se acercaba, aunque no se dio demasiado tiempo para leer los pensamientos de aquella persona, porque los muros que levantaba volvieron a él como por arte de magia. Nunca mejor dicho. Si hubiera tomado otra decisión habría sabido que quien se acercaba era justo aquella persona en la que había estado pensando un segundo antes, la única mujer a la que había amado: Ruth Derfain.
O quizás sería más justo decir que esa era la joven de la que se había enamorado Akhen Marquath. Él ahora se llamaba Álex Maxwell, eso sí que era sentido del humor. Había renunciado a sí mismo; de hecho, ahora regentaba un bar de copas que poco o nada tenía que ver con él, pero había mantenido sus iniciales: AM. Un punto irónico para todo aquel desastre.
Que hubiera conseguido aquello debido a sus habilidades no significaba que quisiera tener nada que ver con Tribec o todo lo demás, pensó el brujo, aunque pronto fue interrumpido. La voz de la joven le hizo girar bruscamente la cabeza. Hubiera conocido esa voz en cualquier parte del mundo.
—Ruth —modularon sus labios, sin que pudiera evitarlo.
* * *
«Menudo muermo…», pensó Ruth Derfain, por enésima vez desde que habían llegado.
Pero claro, Carey se había empeñado en ir a aquel absurdo chiringuito a tomar algo. Ruth, personalmente, hubiese preferido irse al hotel a dormir para poder salir de turismo al día siguiente con tranquilidad mientras Marianne y su otra amiga dormían la mona. No era un pensamiento lógico, considerando que eran amigas y, además, brujas. Pero Marianne se había empeñado en irse unos días de Sídney para celebrar que Ruth acababa de graduarse en Enfermería y antes de que comenzase su trabajo en el Sídney Hospital. No era algo que hubiese buscado, simplemente… llegó. Y por fin sentía que realmente tenía su libertad al alcance de la mano.
Distraídamente, la joven tomó su bebida sin alcohol –no había vuelto a beber prácticamente desde hacía tres años– y se apoyó en la barra; mientras comprobaba por el rabillo del ojo cómo Carey, con su cabello a lo Bob de color oscuro y sus ojos azul marino, se comía con la mirada a dos chicos de aspecto latino que bailaban unos metros más allá.
Marianne, que tenía tres años más que ellas, miraba a su alrededor con calma. Ruth sonrió para sus adentros a la vez que daba un sorbo. Era Hija de Marte, pero nadie lo habría jurado. Y, además, nadie quería que le recordasen su historia.
—Oye, Ruth… —susurró en su oído en ese instante—, voy un momento al baño.
—De acuerdo —respondió la rubia, sintiendo un cosquilleo mientras se alejaba.
Porque solo ella sabía que se llamaba Ruth. Para el resto del mundo, era Rose Denver.
De repente, fue como si el mundo dejase de girar. Porque un centímetro a la izquierda de la nuca congoleña de Marianne, había aparecido otra visión. Aterradora y magnífica a la vez.
Había cambiado en aquellos tres años, desde luego, al igual que ella. Rápidamente y aprovechando que Carey ya había partido en pos de su próxima conquista, la joven bruja se escabulló por detrás de la barra y salió a la playa, sin perder de vista en ningún momento el lugar donde estaba él.
Sus barreras mentales, entrenadas desde que se separaron a fuerza de voluntad y lágrimas, se alzaron de inmediato mientras Ruth se alejaba hacia el bosque más cercano. Desde allí, sabía que tenía la vista perfecta sin ser detectada.
«De todas formas, lo mismo ha bebido ya varias copas y no me vería ni pasando a cámara lenta frente a él», pensó con cierta ironía.
Pero ese no era el plan. No llevaba dos años buscándolo para acabar así.
Había pensado en él todos los días desde que supo la verdad y, a partir de ese momento, se dedicó a buscarlo. Pero era como si se lo hubiese tragado el maldito planeta; el cual, para colmo, era inmenso.