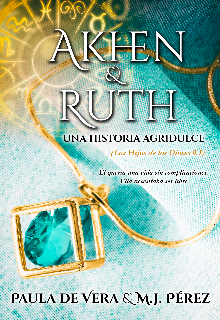Akhen y Ruth: Una historia agridulce (lhdld #0.5)
Parte 5. "Entre el mar y el cielo" (IV)
«Aguanta. Aguanta. Aguanta…»
Aquella palabra se repetía como un mantra en la cabeza de Ruth mientras lo escuchaba, y después cuando sus pensamientos llegaron hasta ella. Veía demasiado dolor, demasiada ira, todo teñido con un matiz rojo oscuro que, en su bruma de sufrimiento, identificó como culpa. La suya. Le estaba mostrando crudamente todo lo que su falso juicio en Puerto Calea le había hecho.
Y, aun así, le había dicho que mentiría si afirmase que no la quería. La cabeza le daba vueltas, no podía pensar con claridad. Solo podía sentir el dolor en su pecho, como si se abriese una enorme herida justo en su corazón y la sangre empezase a manar, inundando todo con una pegajosa pátina de diversos sentimientos que Ruth Derfain conocía demasiado bien.
Pero la cosa no acabó ahí.
En el momento en que le rozó la mejilla, tan suavemente, y después el mentón, Ruth pensó que iba a morirse allí mismo. Por lo que, cuando volvió a coger la copa y dijo aquello de «no valgo tanto», a pesar de que la mente de ella contestó de inmediato: «mentira», su cuerpo estaba pidiéndole distancia a gritos. Su respiración se aceleraba más y más por segundos y tenía el estómago revuelto.
Por lo que, apartándose algo más bruscamente de él de lo que pretendía, la joven murmuró una disculpa rápida y salió casi corriendo hacia el baño. Una vez allí, digamos que su cuerpo soltó todo el alcohol que había estado nublando su juicio de una forma muy poco elegante, además de la comida que acababa de ingerir. «Lo mismo da», pensó, «era un esfuerzo en vano».
Sin embargo, cuando por fin se sentó sobre la tapa blanca y encaró la puerta de color azul cerrada con pestillo, Ruth no pudo aguantarlo más. Sollozó el desgarro de su alma a la vez que las imágenes que Akhen le había mostrado seguían dando vueltas en su cerebro como si ejecutaran una danza macabra.
«Te quiero».
«¡Por los Dioses, Ruth!», se amonestó con desesperación, pero sin despegar los labios, «¿y por qué no te has subido a su regazo directamente y te lo has tirado en medio del restaurante?»
Sí, hubiese quedado hasta más elegante, dada la magnitud de su vergüenza.
«Eres un desastre, Ruth Derfain. Una idiota y un completo y absoluto desastre. Este es tu castigo por tu soberbia: no volver a ser feliz en lo que te queda de vida, asúmelo».
Todas aquellas reflexiones amargas cruzaban por su cabeza mientras la mantenía encerrada entre los brazos cruzados, que a su vez había apoyado en las rodillas. Sin embargo, al cabo de varios minutos que se le hicieron eternos, la tormenta pareció pasar. Y la parte más lúcida de su cabeza tomó una decisión. Por mucho que doliese, trataría de terminar la noche de manera elegante –lo intentaría, porque ya estaba hundida en el lodo sin remedio– y, cuando al día siguiente volviese a Sídney… empezaría una nueva vida para ella.
Con fría resolución, Ruth salió entonces del excusado y se miró al espejo. Estaba horrible, pero nada que un poco de agua sobre las mejillas y la magia que aún corría por sus venas no pudiese arreglar. Asegurándose de estar sola, alzó una mano frente a su rostro y murmuró un conjuro en gaélico que había aprendido hacía años. Una banalidad, en realidad, solo algo que las princesas podían utilizar para aparentar en un momento dado, pero dio resultado.
Los chorretones de rímel desaparecieron de sus mejillas, sus ojos dejaron de estar rojos y su rostro volvió a brillar como cuando había salido del hotel. Sin embargo, al salir de nuevo al restaurante, cuando volvió a mirar hacia su mesa, supo de inmediato que él iba a conocer lo sucedido.
«¿Y qué?» le recriminó una voz ácida en su interior. «¿Acaso te importa ya? No vas a hacer más el ridículo de lo que ya lo has hecho».
Tratando de que sus pasos fuesen firmes, Ruth se aproximó a la mesa y dirigió a su acompañante una sonrisa rápida de disculpa.
—Perdona —le pidió—. Me temo que necesitaba respirar un poco.
Como un reflejo, tomó su copa de vino mientras pensaba:
«Sé que me lo merecía, pero llega un momento que la sensación de culpa excede los límites de la mente humana».
No sabía mucho de psiquiatría, pero sí lo suficiente como para saber que, cosas así, podían volverte loco. Sin embargo, eso no lo manifestó con tanta claridad. En cambio, se volvió hacia él, manteniendo una ligera distancia que el reservado permitía a duras penas.
—Y creo que se me han terminado los argumentos para que me perdones —bebió de nuevo, tratando de no derrumbarse y al final meneó la cabeza mientras murmuraba para sus adentros–. Soy una idiota.
* * *
Dio un golpe en la mesa. Ni siquiera pensó en lo que hacía, simplemente su mano se convirtió en un puño y de pronto caía una y otra vez sobre el mantel, que acabó por volverse escarlata allí donde había incidido una y otra vez. Solo entonces se detuvo y se observó los nudillos, despellejados y abiertos, que un Hijo de Mercurio como él hiciera algo así daba fe de lo mucho que había perdido el control. Sacó un pañuelo del bolsillo de la chaqueta y se rodeó la mano. No debería haber aceptado esa cita, tendría que haber roto cualquier contacto de raíz, de haberlo hecho así ahora no se sentiría como el peor de los canallas. Nada había ganado mostrándole todo aquello, solo un sufrimiento innecesario que la perseguiría toda la vida.
«Idiota, idiota, idiota», se recriminó mientras jugueteaba con el encendedor en la mano.
Cuando ella llegó estaba como nueva, pero Akhen también era un brujo, no podía esperarse que no conociera semejante truco. Muchas chicas con las que había estado antes de llegar a la Tierra lo usaban para que los estropicios del maquillaje no se notasen, pero que fuera ella la que tuviera que hacerlo le partió el alma y volvió a recriminarse con más dureza. La había hecho llorar.
—Yo… —carraspeó para llamar su atención y de paso encontrar las palabras que estaba buscando, pues parecían diseminadas por el universo—. Ya estás perdonada —sentenció, porque en el fondo era cierto. La chica lo había pasado muy mal durante el tiempo separados y nadie se merecía pasar semejante infierno por alguien como él—. No importa lo que pasara hace tres años.