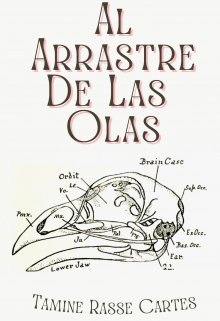Al Arrastre de las Olas
#1 [Golondrina]
Metí la llave en la cerradura de nuestro hogar con cuidado de no hacer ruido; Mirlo siempre estaba dormido a esa hora de la tarde, pues solía llegar de amanecida y luego Tenca lo entretenía hasta que llegaba su hora de salir a trabajar, y era sólo entonces cuando el miembro más joven de nuestro grupo lograba recuperar algo de sueño. Para mi sorpresa, cuando entré al sótano que habitábamos entre las cuatro, lo encontré levantado pasándole un paño a la Gran Carol con un cuidado que era característico de él. La Gran Carol era la concha de la que había sido una enorme caracola, y luego de que Codorniz la hubiese encantado, Mirlo la usaba para robar música de los espectáculos públicos y reproducirla luego en nuestro pequeño sótano. Aquel chico amaba la música más que nada en el mundo, y por eso era quien estaba encargado de cuidar el aparato; no podíamos dejar que nadie lo encontrara, o Codorniz se metería en muchos problemas y Mirlo no dudaría en dar su vida para defender esa baratija. Era el plan ideal.
—Mirlo —lo llamé, pero estando concentrado como estaba, no me oyó la primera vez— ¡Mirlo!
—Jefecita —me saludó, riendo de su propia gracia. Sabía de sobra que odiaba que me llamara de esa manera.
—Golondrina para ti —le recordé, revolviéndole el cabello—. Y para todo el mundo.
Me tiré sobre el sofá roto a descansar. Mirlo me siguió, no sin antes terminar de repasar a la Gran Carol, y se sentó en el respaldo del sofá, que crujió bajo su peso.
—Esta porquería morirá un día de estos —me advirtió—. Solo hará falta que Tenca se siente y terminará de caer.
—Tenca jamás se dejaría caer sobre este pobre moribundo como tú lo haces —le acusé, divertida—. Se te olvida que no todas tenemos el peso de un verdadero pajarito.
—Muy graciosa —se defendió, pateándome la cadera. No fue para nada suave, pero Mirlo nunca lo era, así que no me inmuté.
—¿Qué haces despierto? —le pregunté mientras me sobaba donde su pie me había golpeado—. ¿No deberías estar en el quinto sueño?
Se encogió de hombros, sin saber qué decir. A veces era así, casi no dormía, y ni siquiera daba muestras de ello.
—Bueno, si estás descansado… —comencé, y él asintió—. Necesito que vayas por Tenca y Codorniz. No pongas esa cara —apuré al ver que hacía una mueca—, es importante.
—¿Más importante que trabajar para que podamos comer?
—Ciertamente —le aseguré, y le lancé una mirada que no daba lugar a más preguntas.
—Bien.
Saltó de su lugar en el respaldo y se quitó la camiseta, rebuscando entre sus cosas. De la porción de su cajón sacó un listón de tela que ya estaba demasiado viejo y gastado de tanto lavarse, y comenzó a enrollárselo sobre los pechos. Lo habíamos convencido de sólo hacerlo cuando tenía que salir, ya que apretarse de tal forma la caja torácica todo el día no podía ser bueno para nadie, aunque fuera tan pequeño como Mirlo.
Chasqueé la lengua para indicarle que se diera prisa, pero simplemente me hizo un gesto desdeñoso con la mano; era una prioridad que las vendas le quedaran bien puestas, y ni siquiera mi autoridad podía ir en contra de aquello. Cuando hubo terminado, se calzó las botas y me lanzó una sonrisa antes de cerrar la puerta con un portazo. Sabía que Codorniz y Tenca no estarían felices de tener que volver a casa antes de comenzar la noche, pero no teníamos otra alternativa, y también estaba segura de que, incluso teniendo sus dudas, obedecerían mis órdenes.
Tan pronto me quedé sola, me levanté del sofá y caminé hasta la zona del lavado. No teníamos una ducha propiamente tal, pero si un lavadero que hacía también de espacio para lavar los platos. Allí, entre los cepillos de dientes y las tazas había una botella de suero. Estaba impecable, como todo en nuestro hogar gracias a Mirlo, y procuré lavarme bien las manos antes de abrirlo. De mi bolsillo saqué una caja de vidrio, era pesada para su tamaño, aunque no estaba segura si era debido a la carga emocional que tenía aquel objeto o algo meramente físico. Me miré en el espejo con detención; allí estaban mis labios finos, mi nariz recta, mi piel morena y la cicatriz blanquecina que me recorría el ojo izquierdo desde la frente hasta el comienzo del labio. Aunque notoria, el parche que usaba sobre mi cuenca vacía ayudaba a camuflarla. En unas cuantas horas sería completamente visible, y la luciría con orgullo, así como se lucen todas las cicatrices que se han ganado en una buena pelea.
Levanté el trozo de tela negra y me encontré con la desagradable visión de mis parpados hinchados. Los habían descocido aquella mañana. Una mujer bondadosa y anciana cuyo hijo era un pez de los grandes, y quien parecía ser la única persona en la ciudad que se atrevía a dar una mano a la gente como nosotros. Había dolido, y bastante, pues llevaban remendados unos buenos años y ya prácticamente se habían convertido en uno solo, pero la curandera había prometido que la hinchazón bajaría pronto, y que lo mejor era poner el globo en su lugar más pronto que tarde.
Con cuidado, tomé mi nuevo ojo entre el dedo índice y el pulgar, dejando que me observara unos segundos antes de abrir mis parpados e insertarlo en el espacio muerto que mi antiguo ojo -el real- había dejado atrás. Me habían advertido que me caerían lágrimas, pero aquello era ridículo. El raudal, sin embargo, se debía a una reacción propia del ojo más que al dolor, aunque admito que tuve que tomar varias bocanadas de aire para que el ritmo de mi corazón volviera a la normalidad. Cuando el lagrimeo se hubo detenido, volví a verme en el espejo, esta vez, junto a mi ojo derecho, de color marrón y apariencia cansada, me devolvía la mirada también una chispa de color azul, vidriosa y despierta; el símbolo máximo de respeto y poder adquisitivo. Justo lo que necesitaba para el nuevo capítulo de nuestra vida.