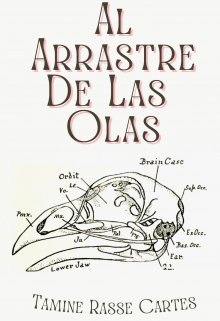Al Arrastre de las Olas
#9 [Tenca]
No soy alguien que se asuste fácilmente, pero una vez estuvimos en el roquerío y comencé a ver los esqueletos de las antiguas presas de las sirenas, admito que mi respiración se volvió agitada, y no precisamente por la escalada. Cuando nos ataron las oí decir que al caer la noche darían cuenta de nosotras, y me pasé lo que pareció una eternidad mirando el horizonte, temerosa del momento en el que al sol se lo tragara el mar. Pero incluso así, el momento en el que tuve más miedo no fue ese, sino cuando Golondrina tomó a un puñado de nosotras y nos sacó de allí.
Debía sentir alivio, debía estar agradecida de una nueva oportunidad, pero en vez de eso me sentía petrificada por la carga que habían puesto sobre nuestros hombros; la mitad de la tripulación dependía enteramente de nosotras. Si fallábamos, no sólo morirían de una manera horripilante, sino que tendríamos que vivir con sus almas sobre nuestras cabezas por el resto de nuestros días. Si no fuera porque jamás podría abandonar a Mirlo, sabía que, de fallar, me habría arrojado a mi misma al océano.
Los ánimos estaban bajos en el Queltehue, nadie hablaba, ni siquiera la parlanchina de Colibrí, que había sido rescatada junto a Lechuza. Jilguero y Canario levaban el ancla al mismo tiempo que Gaviota se preparaba para sacar a la nave de la desventajada posición en que Golondrina la había dejado. “Pudo ser peor” había dicho cuando hubo examinado el daño, pero me daba la impresión de que sería más difícil para ella sacar el barco de allí de lo que dejaba entrever. Por otro lado, Golondrina había desaparecido bajo cubierta seguida por Codorniz, y junto a Mirlo juzgamos que lo mejor era darle espacio. Sin embargo, tendría que ser por poco tiempo, puesto que teníamos que planear nuestros movimientos lo mejor que pudiéramos, ya que una mísera hora mal gastada podía ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Lechuza había subido una mesa a cubierta. Aunque pasada de años, era una mujer fuerte y vigorosa, y su piel morena evidenciaba más cicatrices de las que alguien con su educación debía de poseer. Con ayuda de su nieta, estiró sobre el mueble sus mapas, brújula y astrolabio, y se sentó a esperar que la noche nos cubriera para poder ponerse a trabajar. En el entretanto, Gaviota nos llevó hacia el Oeste, pues a unos días de distancia había una isla habitada donde los piratas comúnmente iban a atracar. Si teníamos suerte, nos encontraríamos con una nave en nuestro camino.
La bandera que había bordado en tiempo récord ondeaba sobre nuestras cabezas, pero en vez de hacerme sentir orgullosa, como lo había hecho hace unas horas, me parecía un burlesco y lúgubre recordatorio de lo que le ocurriría a un grupo de pajarracas si fallábamos en nuestra misión. No sabía cómo sobreviviría la siguiente semana, con la angustia comiéndome viva, con el miedo latente en el pecho y en cada uno de mis músculos. Estaba acostumbrada a una vida tranquila; entrenar en el día, hacer mandados para las chicas, y trabajar como guardaespaldas de Codorniz y un grupo de chicas durante la noche. Como mucho, lo más emocionante que podía ocurrir era que un cliente quisiera pasarse de listo con alguna de las muchachas, pero entonces bastaba con darles una paliza y ya se habían ido, demasiado borrachos como para oponer resistencia. La mayoría de las noches, mi machete era más una decoración y una advertencia que un instrumento que realmente podía utilizar. Aun así, las extremidades me ardían en deseo de ponerme en movimiento, hacer algo para dejar de pensar aunque fuera un momento. Como leyendo mis pensamientos, Mirlo se me acercó, apoyándose en mi hombro. En general, mi novio no era muy dado a demostraciones de afecto, pero suponía que los acontecimientos de la tarde lo habían dejado tan turbado como a mí.
—¿Quieres pelear? —me preguntó. Aquel era el equivalente a “¿Quieres entrenar?” pero con el permiso de darnos más duro que de costumbre.
—No creo que estés en condiciones —dije, indicándole la pierna quemada.
—Tonterías. Estoy perfectamente. Si no me muevo, creo que me volveré loco.
—Tengo una mejor idea —propuse, mirando a la pequeña Colibrí—. Creo que aquí hay alguien que podría necesitar nuestra ayuda.
—¿Quieres que le enseñemos a pelear? Si es tan sólo una niña…
—Tú eras un par de años más joven cuando aprendiste a usar las dagas —le recordé.
—Sí, pero yo estoy hecho de otro material.
—Tonterías. Venimos del mismo lugar, Mirlo. Que hayas sido hijo de la cocinera no quita que hayas tenido un techo sobre tu cabeza.
—Detalles —dijo, sin entrar en ellos. No le gustaba recordar la dura infancia que había tenido. No cuando quien debía haber cuidado de él le había hecho tanto daño.
—Lo único que digo —continué sin presionarlo—. Es que tarde o temprano tendremos un enfrentamiento, y Colibrí no puede ser una carga.
—Supongo que tienes razón —cedió sin mucha convicción—. ¡Oye, tú! ¡Colibrí! ¡Ven aquí!
La niña, que estaba pegada a las faldas de su abuela ahora que Codorniz no estaba cerca, la miró nerviosa antes de dejar su lado. Lechuza le hizo un gesto para que se acercara a nosotras, y varias veces la había escuchado aconsejarle que debía intentar mezclarse más con la tripulación, aunque lo cierto es que, si yo estuviera escondiendo mi magia, tampoco me mostraría demasiado amigable. Se nos quedó mirando una vez que nos hubo alcanzado, mirando alternativamente a Mirlo y a mi como si no supiera a quién dirigirse ni cómo.