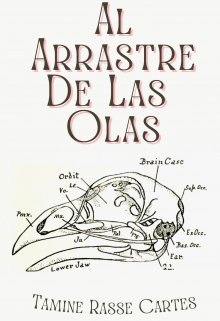Al Arrastre de las Olas
#12 [Golondrina]
No fue hasta bien entrada la madrugada que pude ir en busca de Mirlo.
Lo encontré tirado sobre la hamaca de Codorniz, con los ojos enrojecidos fijos en el techo. No tuve que preguntarle si había podido dormir algo, era evidente que no. Especialmente con la pequeña Colibrí roncando a su lado, descansando a pierna suelta como si hasta hace unos momentos la cubierta no hubiera estado poniendo a prueba los límites del oído humano. Con todo aquel escándalo, me parecía extraño que no hubiésemos atraído ninguna alimaña de tamaño considerable. No sólo eso, a decir verdad, me parecía sospechoso, y la expresión que había visto en el rostro de Mirlo más temprano no me ayudaba a sentirme más tranquila.
A pesar de que estaba despierto, no pareció percatarse de mi presencia, así que lo removí con cuidado e inmediatamente se sentó, como uno de los resortes que a veces se escapaban del relleno de nuestro sillón allá en el sótano. Lucía más preocupado que exhausto, pero eso no era decir mucho, ya que hacía mucho tiempo que no veía unas ojeras tan marcadas en su piel morena. Con cuidado, le desarmé la trenza que colgaba del lado derecho de su flequillo, esa que teníamos las cuatro y que era exactamente idéntica para todas por muy diferente que lleváramos el cabello. Comencé a peinársela de nuevo, aunque su pelo estaba tan acostumbrado que prácticamente se enrollaba solo. Había que atraparlo con la guardia baja para que se dejara mimar así, pero algo me decía que tenía más que ver con aquello que le preocupaba que con el sueño que cargaba encima. Aunque estaba ansiosa de sacarle información, esperé hasta que él hubo hablado primero.
—Golondrina —me dijo serio, sosteniéndome la mirada con premura—. Ese hombre es un nigromante. Y creo que un hechicero también.
—Me esperaba lo segundo —le confié—. Pero admito que lo primero me sorprende. ¿Qué lo delató?
—Tiene un deposito de almas encerrado en una de las conchas de su barba —me explicó, y supe por su expresión que podía oír sus gritos pidiendo auxilio—. El hecho de que lo exhiba de esa manera… no sé, me da mala espina.
—Que los exhiba así quiere decir que está muy confiado —razoné—. Y eso podría jugarnos a favor.
—También podría significar que ha tenido mucho éxito antes —dijo Mirlo, quien tendía al pesimismo—. Y que probablemente lo siga teniendo.
—Necesito hablar con Codorniz —dije, terminando de atar su trenza—. Y sabes que odio tener que pedirte esto, pero…
—Ya lo sé —me tranquilizó antes de que pudiera terminar—. Me quedaré cerca de él. Pero, Golondrina…
—También lo sé —fue mi turno de calmarlo—. Los liberaremos, sólo necesito algo de tiempo. Confía en mí.
—A ojos cerrados —respondió él, y por primera vez esas palabras se me hicieron tan pesadas que temí no ser capaz de mantenerme de pie.
Salí del camarote y Mirlo no me siguió. Al parecer aquella mañana nos quedaríamos sin desayuno, pero dudaba que alguien le importase, y además, no me atrevía a molestarlo. Su talento para ojear en el más allá lo perturbaba desde que era pequeño, y aunque pretendía haberlo superado con los años, sus ojos apagados cuando vislumbraba almas en pena era idéntico al que portaba cuando era apenas un niño. Se merecía descansar.
Fuera, los hombres dormían bajo el sol de la mañana, mientras mi tripulación había vuelto a sus quehaceres, deshaciéndose del abrazo de los piratas cuidadosamente para no despertarlos. Codorniz les entregaba a cada una un sorbo de poción de algas para que se les quitara la borrachera, pues no podíamos permitirnos tener a una sola chica en condiciones de boba sobre el Queltehue. Tras nosotras, el Necro nos seguía como una estela en el mar tranquilo, pilotado por aquellos infelices que habían sido obligados a quedarse atrás sin participar de las celebraciones. Le pedí a Jilguero que preparara el desayuno, porque aunque las demás no tuviesen hambre, Colibrí y Mirlo debían alimentarse. Lechuza había desaparecido temprano la noche anterior y todavía no había rastros de ella, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Esperé pacientemente a que mi segunda al mando terminase de dar la poción a las demás, y luego le hice un gesto para que subiera conmigo al timón.
—Gaviota —llamé a la timonel, que lucía sobria pero cansada—. Ve a tomar una siesta, el mar está tranquilo por ahora. Yo me haré cargo.
La mujer asintió y se fue sin discutir. Había comenzado a agarrarle el truco a aquello de dar dirección a nuestra nave, aunque por supuesto no me habría atrevido a hacerlo sin Codorniz a mi lado y sin el mar tan apacible como en ese momento. Una vez estuvimos solas, puse manos a la obra y Codorniz se sentó a mi lado. Era la única que se veía fresca aquella mañana, acostumbrada a trabajar a lo largo de cada noche, bebiendo en cantidades inhumanas que según yo, sólo por arte de magia era capaz de aguantar. Nos quedamos en silencio por un momento, y a lo lejos vi a Mirlo emerger desde su camarote y subir el mástil. Con la vista, lo seguí con cuidado, pero a pesar de la preocupación, parecía tan ágil como siempre. Una vez estuvo en la cima, me volteé para hablar con Codorniz, pero ella ya estaba esperándome.
—Mirlo dice que Corroído es un nigromante —susurré.
—Y un hechicero —añadió mi mejor amiga.
—¿Así que lo confirmas?
—No puedo estar cien por ciento segura, pero Colibrí sí —me aseguró—. Puede oler a otros como nosotras.