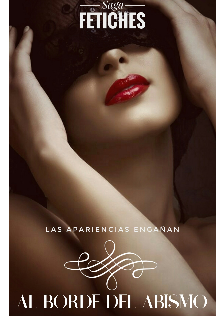Al Borde del Abismo Libro 2
CAPÍTULO CINCO
Aunque duela, llega el momento donde se debe dejar que todo siga su camino, donde es mejor no forzar nada.
Donde se tiene que entender que, aunque con tanta fuerza se desee, hay cosas que sencillamente jamás serán.
La alarma empieza a sonar. Es una suave tonada. An chroi laistigh.
Ahogo un gruñido en mi almohada, estiro la mano por la mesilla de noche y busco mi teléfono. Voy tanteando la pantalla hasta que la música se detiene.
Me siento pésimo, exahusta. Si dormí una hora exagero.
Tener a mi marido en mi cama, abrazado a mí no me dejó conciliar el sueño; mucho menos cuando le escuché llorar.
Por Dios...
Lloró por horas, mojando la almohada, mi cabello y mi cuello.
Su llanto silencioso, sus nulas palabras y su repentina necesidad de contención, me ha dejado realmente peor de lo que estaba.
Rashid, aquel sujeto invencible que todo podía controlar anoche resultó ser otra persona. Fue un hombre completamente diferente. Un hombre expuesto y vulnerable. Triste, deprimido, arrollado por la angustia.
Anoche me mostró su lado más roto y desesperanzado y eso me trae muerta de la preocupación.
Suspiro y despacio me quito la sábana y la colcha de encima. Miro a mi costado y acaricio con suavidad la frente de mi hijo, que duerme plácidamente.
Con pereza salgo de la cama, me pongo las pantuflas y mi bata, y entro al baño. Me desnudo, abro la ducha y en lo que el agua se calienta, me miro al espejo.
Tengo unas terribles ojeras y mi cara luce... Luce muy seria y angustiada.
Mierda.
A pesar de que me trae malos recuerdos verme así, es inevitable.
Saber que alguien que amas sufre, y que no tienes idea de cómo ayudarle porque sencillamente no te lo permite, es insoportable.
El vapor comienza a nublar el espejo, mas no dejo de mirarme. De mirar a la mujer amargada que devuelve el reflejo. Me analizo hasta que se empaña totalmente y no me queda otro remedio que meterme bajo el agua.
El brillo que tenían mis ojos ya no está. Me cuesta terriblemente esbozar una sonrisa y mis facciones delatan que estoy todo el tiempo a punto de largarme a llorar.
Hacía mucho que no me escudriñaba con tanta autocrítica.
Cada vez que pasaba por un espejo me decía a mí misma que se llamaba madurez. Sin embargo, hoy asumo que esa madurez en realidad transmutó a una profunda amargura. Y la amargura la disimula mi linda cara, mi atractivo cuerpo o mi yo fingida que últimamente le viene obsequiando al mundo la más forzada de mis sonrisas.
Me estremezco cuando el chorro impacta contra mi espalda, y me quedo un momento quieta, dejando que el agua me moje de la cabeza a los pies.
Unos minutos me alcanzan para enjabonarme, lavar mi pelo, secarme y envuelta en la bata, entrar al vestidor.
Con precisión elijo lo que voy a usar. Básico y sin mucho esfuerzo de combinación. Un traje gris perla, con pantalón de vestir ajustado en los muslos y suelto en la caída, y su holgada chaqueta confeccionada por un sastre de Nápoles. También una camisa negra de escote redondo y mangas cortas, y zapatos de taco medio, a juego.
Me cepillo el pelo todavía mojado, y aunque no tengo ganas de gastar mi tiempo en un arreglo excesivo, me siento frente al tocador y me maquillo, me pongo perfume y pendientes.
La verdad es que...
A nadie le interesa ver los problemas de mi casa o con mi marido, reflejados en mi aspecto, tan natural como demacrado.
A nadie le importa ni le incumbe si tengo una crisis matrimonial, o si en definitiva estoy atravesando un mal momento.
Si algo aprendí en este tiempo, es que para mi hijo y para el afuera, Nicci será siempre arrolladora, una ganadora, la mejor.
La mejor mamá, la mejor mujer y la mejor empresaria.
Inspiro profundo, salgo del vestidor y me acerco a la cama. La rodeo y me siento en el borde, del lado donde Ismaíl duerme. Le sonrío tenuemente al pensar en lo bravo que se pone si yo no lo despierto o por el contrario, si él se despierta y no me ve cerca.
—Bebé —susurro, acariciando su regordeta y sonrojada mejilla—. Ismaíl —se remueve y frunce el ceño—. Bebé de mamá hay que levantarse.
Empieza a girar de un lado a otro. Se despabila poco a poco y con sus tiernas manitas se frota los párpados.
—Aiaaa, mami —esa es su peculiar y dulce forma de decirme hola.
Muerdo mis labios y atesoro este momento, como tantos que guardo en mi memoria. Disfruto enormemente de nuestro pequeño instante de amor porque sé lo efímero que es el tiempo. Lo comprendí a la perfección cuando en un abrir y cerrar de ojos mi hijo aprendió a llamarme mamá.
—Hola mi amor —me avalanzo sobre él y le lleno de besos y cosquillas.
—¡Mami! —se queja entre carcajadas—. ¡Mamá, no!
Paro y toco su pelo. Su brillante pelo azabache.
—Hay que vestirse y cepillarse los dientes. Te vas a poner muy lindo porque hoy es un día importante —retiro las sábanas de su cuerpo y lo cargo en brazos. Me mira, como expectante, en tanto camino a su cuarto—. ¡Hoy es tu primer día de guardería! —le informo con alegría, sentándolo en su sillón y cepillándole suavemente los dientes—. Vas a conquistar a todas tus maestras —enfatizo, al quitarle su pijamas.
Como si entendiera lo que digo arruga su frente y se sacude, rehusándose como cada mañana, tarde o noche que toca cambio de vestimenta.
—¡No! —me dice con autoridad.
Le cambio el pañal, limpio su colita y lo lleno de talco de bebé.
Aún no deja los pañales pero eso no me preocupa. Todavía no está listo; cuando lo esté, él mismo me pedirá no volver a usarlos. Así me lo explicó su pediatra y la aplicación de mi teléfono, ideal para mamás primerizas.
—Sí, hijo —le doy su Mickey de peluche, cuya distracción me facilita poder vestirlo.
—Aiaaa mimi —saluda a su amigo de juguete.