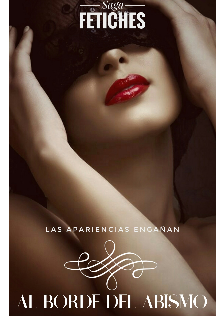Al Borde del Abismo Libro 2
CAPÍTULO DOCE
Recuerda que donde esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro.
El oxígeno se atora en mi garganta.
Me toco el pecho y sin quitar la vista de su cara hiperventilo. Es de la única forma en que puedo hacer llegar el aire a mis pulmones.
Me lo imaginaba, me lo veía venir, incluso llegué a pensar de camino aquí, en cómo trataría de controlar mis sentimientos para no terminar de enloquecer sin embargo nada me preparó para ésto. Nada me preparó para amortiguar el golpe directo al corazón que sus palabras, su expresión y su semblante desesperanzado iban a darme.
Como si mi mundo se desmoronara de repente, me alejo de él.
—No —es lo único que puedo decir, haciendo un mohín lleno de dolor y tristeza—. No... Rashid, no.
Relamo mis labios, sobo por la nariz, la opresión en mi pecho me aplasta y tengo que acercarme a una de las mesitas que decoran la sala. Estoy perdiendo el equilibrio, así que apoyo las manos en la superficie para intentar recomponerme.
—Ay, Dios mío —pierdo la entereza y mi mano ejerciendo demasiada presión en la mesa la mueve y un jarrón de vidrio que se encontraba en el centro cae al piso, haciéndose pedazos.
—Nicci, no quería decírtelo. No quería ver esa expresión en tu cara. No quería que lo supieras —se acerca y trata de tocarme el brazo pero no lo dejo.
Ahora estoy triste y devastada pero también furiosa.
—¿¡De qué maldita expresión me hablas!? ¿Cómo esperas que me sienta, eh? ¿Porqué te haces esto? ¡Y porqué nos haces esto a nosotros!
Me toco el pelo incontables veces hasta que mi recogido se desarma y mi cabello se alborota.
—Esa expresión —replica en un tono de voz cauto y neutral—. Como si todo tu mundo se viniera abajo, como si no supieras que harás conmigo a partir de hoy.
—¡Mi mundo se vino abajo, estúpido! —le grito—. Porque tú eres mi maldito mundo. No eres una carga, eres mi jodido mundo y me estoy enloqueciendo aquí mismo porque tienes cáncer y yo no lo sabía.
—Si te lo oculté fue porque quise hacerlo —admite con seriedad, metiendo las manos en los bolsillos de su costoso pantalón de traje—. Lo hice por ti. Yo vivo por ti, habibi.
Frunzo mis labios y gruño. Dios estoy tan molesta con él, y tan atemorizada.
—Eres un idiota —lo insulto, llorando—. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a esperar a morir un día cualquiera sin más? ¿Ibas a dejar pasar el tiempo y no ibas a decirme nada? ¿Tan necio eres al punto de poner en riesgo tu vida, y dejarnos en un mar de tristeza e incertidumbre?
—Yo quería que me odiaras —se enfada—. Quise hacerte la vida imposible para que me odiaras y me echaras a patadas. Quise que te divorciaras de mí, pero no porque yo lo deseara, sino porque quise evitarte a ti y a mi hijo el desagrado de ver en lo que me estoy convirtiendo —cierro los ojos un momento. No puedo parar de llorar. Como si mi corazón se rompiera una y otra vez—. Soy un puto monstruo. Me doy miedo, y asco y no tengo vuelta atrás.
—¿Cuándo fue que te lo diagnosticaron?
—¿Importa eso? —abro los ojos y lo veo cabizbajo—. Me estoy muriendo. Y los quería lejos de mí porque hace un año; un maldito año que los tratamientos dejaron de surtir efecto en mi puta cabeza.
Levanto el dedo y le apunto amenazante—. No vuelvas a mencionar esa horrenda palabra —pestañeo varias veces, suspiro de forma entrecortada y esquivando los trozos de vidrio regados por el piso, me aproximo a él. Agarro sus muñecas, retiro las manos de sus bolsillos y beso sus palmas—. No menciones nunca más esa palabra.
—Es la pura verdad —dice, queriendo sonar seguro de sí mismo cuando lo que consigue es verse asustado y acorralado.
—Estás equivocado.
—No lo estoy. Sólo soy realista. Siempre he sido asquerosamente realista.
Sigo besando sus manos, que se mojan con mis lágrimas. Esto es una agonía. Una insoportable agonía.
—¿Cuándo te diagnosticaron? —vuelvo a preguntar, soltándole y acariciando su rostro. Como si quisiera cerciorarme de que está aquí, conmigo, de que todavía estoy a tiempo de hacer cumplir mi promesa de esposa. Cuidarlo y amarlo hasta que la muerte nos separe.
—Me enteré el día que Ismaíl nació —confiesa con pena—. Tal vez ni te acuerdes pero yo lo tengo en mi memoria como si hubiera sido ayer. Me desmayé y cuando desperté estaba en otra sala, al minuto me hacían pruebas y estudios y al otro me estaban diciendo que tenía cáncer.
Dios...
Muevo la cabeza de un lado a otro con frenesí. Me cuesta procesarlo. Me cuesta pensar con claridad. El dolor que me quema por dentro no me permite siquiera razonar.
—Estoy convencida de que eres un idiota, y así, todo idiota te amo demasiado —muerdo mis labios. Están resecos al igual que mi garganta—. Me diste lo mejor que tengo. Lo más maravilloso del mundo. Un amor medio intenso, sí, pero me lo diste sin reparos, siendo tú, y gracias a ese amor está nuestra familia.
—¿Y qué del ahora? —pregunta evitándome, rompiendo en llanto, sumergiéndose en la amargura y entregándose. Mi arabillo invencible entregándose a su enfermedad—. La estoy pasando de lo peor. Estoy cansado, deprimido, a veces siento que me muero de dolor y cuando no siento dolor es porque abuso del maldito fentanilo.
Rechino los dientes al escuchar su descargo y su desconsuelo. Me hace mierda, pero es mi deber oírle, dejar que se libere como debió liberarse hace tiempo.
—Vamos a encontrar una solución, pero juntos. No estás solo y no vas a lidiar con esto solo.
Me regala una amarga sonrisa y escapándose de mí, va hasta el sillón, toma asiento y suspira profundamente.
Es ahí, en ese preciso segundo que toda su mentira se cae a pedazos. Que se muestra tal cuál se siente. Cansado, agobiado, dolorido, débil y vulnerable.
—No hay más solución que la espera —se toca el puente de la nariz—. He visitado una clínica privada en el centro, cada lunes y miércoles desde que supe que estaba enfermo —enciende una lámpara que me permite admirar sus tristes ojos negros.