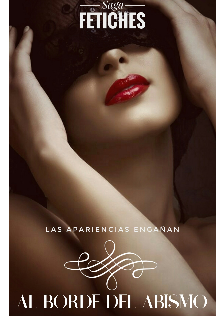Al Borde del Abismo Libro 2
CAPÍTULO DIECISIETE
El verdadero amor nace de los tiempos difíciles
Un escalofrío recorre mi columna cuando dice eso último.
—Cada vez que creo que las cosas van a mejorar, llega una noticia que manda mis deseos al fondo del cesto de basura.
Mi boca está seca. Trato de mojar mis labios varias veces pero mi garganta está igual. De la mesilla de vidrio, contigua a los sillones agarro un vaso, lo lleno de agua fría y me lo bebo de un largo trago.
El líquido me refresca pero no me ayuda en mucho. Son los nervios por las malas nuevas que me trae así: hablando con la voz quebrada y temerosa, y sintiendo las piernas tan blandas como la gelatina.
—Lamento su situación —hace un ademán y como si fuese el dueño de la casa, me invita a tomar asiento—. Pero en estos casos, mi mayor obligación es informar. Sea bueno, regular o malo, como médico estoy en la obligación de informar —apoya su taza de café en la mesa y se cruza de piernas, en tanto me acomodo en un sillón frente a él—. Vine hasta aquí con el propósito de hablar del avance del tumor, de la clínica en dónde se le va a operar, incluso vine a hablarle de las garantías que ofrece Valente, pero también he venido a conversar especialmente con usted sobre un asunto en particular que me dejó bastante preocupado.
Siento que me descompongo, que me falta el aire, que quiero llorar, que la sangre se agolpa en mis pies.
Preocupado es la única palabra que procesé sobre todo lo que ha dicho.
—Pero... Pero me dijo que hay altísimas probabilidades de éxito —mis balbuceos desconcertados me impiden romper en llanto. No quiero llorar. No cuando mi árabe hermoso está por bajar en cualquier momento.
—Es que las hay —afirma, agarrando los documentos que apoyaba en la mesa—. Es una invertención sumamente delicada por la ubicación del tumor, pero las probabilidades de éxito son altas; son excelentes.
Como si tuviera un resorte en el trasero, rápido me pongo de pie.
—¿Y entonces? —insisto, dando vueltas por la sala. Caminando de acá para allá con el propósito de descargar mi nerviosismo y mi ansiedad.
Orlando abre una carpeta y empieza a pasar hojas y hojas.
Estoy histérica, vuelta un manojo de inquietud e incertidumbre.
—Orlando, ¿cuál es el bendito problema? —elevo la voz sin poder contenerme y él levanta la vista de los documentos.
Estoy enojada, triste, amargada, deprimida y este hombre con su parsimonia sólo logra ponerme peor.
—Necesito que entienda...
—¿Qué mierda es lo que necesita entender mi mujer, doctor? —la voz de Rashid, casi siniestra me petrifica en el lugar. Su silenciosa aparición en la sala nos tomó desprevenidos—. Mejor dicho —enfatiza embravecido—. ¿Por qué no me explica qué es lo que pasa, que mi esposa está a punto de colapsar de los nervios?
Lleno de aire mis pulmones y cubriéndome de entereza me aproximo a él con la intención de calmar su enojo.
—Rashid —quiero tocar su brazo pero se mueve y me rechaza.
No quita la mirada de Orlando. Una mirada furtiva y molesta.
—Ahora no, Nicci —a paso lento se acerca al sillón en dónde el doctor se encuentra sentado—. Aquí estoy así que hábleme a mí. Dígame a mí lo que sucede —el silencio por parte de Orlando llena la sala y eso tensa a mi arabillo de carácter indomable—. No me haga repetir las cosas dos veces —le advierte, como si se tratara de su peor enemigo, en vez de su médico de confianza—. No estoy en mi mejor momento y tampoco me queda mucha paciencia.
—Para eso vine —contesta, arreglándose las gafas, con una calma envidiable—; para hablar de tu operación.
Es una de las pocas personas que conozco, que sabe lidiar con el carácter endemoniado, jodido y caprichoso de Rashid. Es admirable.
—Bien —extiende los brazos hacia adelante para luego, golpear sus manos en el pantalón—: adelante, le escucho —en el mismo sillón dónde yo me senté, mi hombre se acomoda.
De reojo veo a Orlando respirar profundo para después quitarse las gafas.
—Médicamente, un inminente éxito. Una intervención cuidadosa pero en las manos del neurocirujano Valente, estoy completamente seguro que también, un éxito.
Vuelco la atención en mi marido, quien con los brazos recargados en los lados del sillón, las piernas ligeramente separadas y su semblante serio e inescrutable no deja de escudriñar al especialista que tiene delante.
—Ajá —emite en un tono muy cauto y amedrentador al mismo tiempo—. ¿Y entonces cuál sería el maldito inconveniente?
Orlando se rasca su barba tupida y canosa y saca una hoja de un folio. Se para, camina hacia Rashid y se la entrega.
—Léela a detalle y comprenderás que mi preocupación no es la cirugía sino el post operatorio.
Trago saliva cuando oigo su respuesta. Alterno la mirada entre él y mi esposo varias veces hasta que por fin me aclaro la garganta y me animo a preguntar un suave: ¿qué quiere decir con eso?
—Me refiero a secuelas, Nicci —dice, encarándome—. Secuelas a corto plazo, secuelas a largo plazo y secuelas permanentes.
—¿C-cómo? ¿De qué secuelas habla? No entiendo.
El médico hace una mueca pensativa y con las manos dentro de su abrigo, se para lejos de Rashid.
—Ceguera, parálisis, trauma cerebral, amnesia, fallas motrices, dificultad para hablar o para moverse, incluso...
Abro la boca, vuelvo a cerrarla. Estoy... Abrumada con la información.
Rashid se ha levantado del sofá. Sé que se acerca a mí, sé que sus brazos rodean los míos sin embargo estoy en estado de negación, intentando comprender el alcance de las palabras de Orlando.
—Incluso qué —insisto con desesperación.
Aprieta los labios y se toma unos instantes de silencio.
—Incluso podríamos afrontar la pérdida absoluta de todas sus facultades.
Tapo parte de mi cara con las manos, en lo que Rashid roza mi sien con la punta de su nariz.