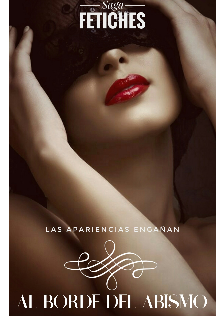Al Borde del Abismo Libro 2
CAPÍTULO DIECIOCHO
La despedida sólo significa "te echaré de menos hasta que nos reencontremos".
RASHID
Tres horas.
Tres horas que para mi cerebro han sido un total martirio.
Tres horas pasaron desde que la avioneta alzó vuelo en la pista corta, a los pies de la colina del Vittoriano.
Después de tres horas y con mis nervios hechos trizas, puedo ver la ciudad de Lisboa deslumbrando con sus luces.
Estoy deseando aterrizar de una buena vez pero los pilotos ni miras tienen de descender por el momento. Suponen que dentro de quince o veinte minutos estaremos tocando suelo portugués.
Honestamente, ya no soporto ver la tristeza y el temor en la cara de mi mujer. Sus ojos empañados, que retienen las lágrimas desde que partimos de Roma se pierden en la inmensidad de un cielo negro y estrellado... Y no lo aguanto.
Permanece en silencio, con un semblante que contra todo pronóstico quiere lucir inexpresivo. Nicci parece estar en otra dimensión, completamente ausente y sumergida en sus recónditos pensamientos pero más hermosa que siempre.
Incluso así de perdida, de agobiada y de preocupada ella no deja de verse preciosa.
Me la quedo mirando un buen rato; también a mi campeón, dormido, con la cabeza en su regazo y las piernas en el asiento contiguo, y a Meredith que no despega los ojos de un libro que sostiene en sus manos ni por un instante.
El ruido que hace la portezuela corrediza de la cabina al abrirse es lo que desvía mi atención hacia el piloto, que asoma la cabeza.
—Aterrizaje en cinco minutos —su informe, preciso y breve alcanza para que yo asienta y él regrese a su posición.
Me reclino en el asiento y rechino los dientes cuando la avioneta empieza a descender.
Los pilotos han hecho un notable trabajo que les voy a recompensar apenas salga de este horrendo lugar. Pudieron evitarme las náuseas, el dolor de cabeza y los vómitos en el despegue, el viaje y por el momento, también en el aterrizaje.
Respiro profundo, agarro el vaso de agua que está a mi lado y me lo bebo de dos tragos. Con ésto engaño a mi estómago para no acabar vomitando hasta mis ideas.
El sacudón que da la avioneta en el segundo que las ruedas tocan el pavimento me roban varios jadeos de impresión pero recobro mi compostura cuando nos detenemos de forma absoluta.
Desabrocho mi cinturón y me levanto. Meredith me observa precavida y guarda su libro en la cartera que tiene en sus piernas, Nicci por el contrario no se da cuenta de nada sino hasta que toco su hombro.
—¿Ya... Ya llegamos? —se sobresalta, mirándome a mí y a Ismaíl alternadamente.
—Sí, gitana —retrocedo y de mi asiento agarro mi gabardina negra. De ella mi chequera y los dos talones con el pago a mis pilotos, pronto.
Es bueno saber que todavía tengo cierto control sobre mis facultades. Sentir que aún puedo valerme por mí mismo y tomar decisiones por mí mismo sin resultar una carga para los demás.
Es que después de lo que dijo Orlando, todos mis miedos parecieron cobrar vida. Todas mis esperanzas se redujeron a cenizas porque no sé qué podría ser peor: morir o quedar inservible por el resto de mis días.
Un escalofrío recorre mi espalda.
Tal vez es por el miedo a no saber lo que me depara la cirugía, que me adelanté a los hechos; quise adelantarme al punto de que quizá ya no pueda volver a abrir los ojos.
Quise hacer lo más cursi del mundo: escribirle una carta...
De despedida.
De mi puño y letra escribí cuán feliz soy a su lado, lo enamorado que estoy de mi vida junto a ella, qué tan loco estoy por sus miradas, sus besos y sus caricias.
Dediqué varias líneas para expresarle mi gratitud. Porque sin tanto rodeo Nicci me curó, me enmendó, me convirtió en un hombre nuevo.
Precisamente eso: me convirtió en un hombre nuevo.
Todavía tengo en la garganta un nudo.
Es que al ir escribiendo, la imaginé leyendo mi nota si luego, mi operación fracasa.
Me pongo la gabardina y meto las manos en los bolsillos.
Aún guardo esperanzas. Mínimas esperanzas de salir de ésta.
Ojalá salga de ésta.
Ojalá me gane la fe y me convenza de que darle mi carta a ella antes de entrar al quirófano, es la peor idea que se me podría haber ocurrido.
Ojalá me recupere.
Ojalá vea crecer a mi hijo y ojalá tenga más hijos.
Ojalá llegue a anciano con mi mujer y ojalá el día que me toque morirme, sea con Nicci agarrada de mi mano, cerrando los ojos en el mismo instante que yo.
Ojalá...
Como puedo y despacio, tomo aire.
Avanzo hacia el asiento en que reposan las piernas de Ismaíl, pero freno en seco cuando el dolor sordo y fulminante me paraliza hasta las entrañas.
—Rashid —la voz de mi gitana tiembla—. Rashid qué pasa. ¿Estás bien?
Vuelvo a tomar aire y con descaro le miento. Lentamente afirmo, aunque cada aguda punzada vaya atravesando mi cerebro desconcertándome, abrumándome, haciéndome apretar las mandíbulas de dolor. Un dolor que poco a poco amenaza con desquiciarme. Un dolor que me seduce de tirarme al piso hecho un ovillo y rogar...
Rogar porque alguien me arranque la cabeza y termine con esta tortura.
—¡Rashid! —la alarma en su tono vocal es perceptible pero nada puedo hacer para tranquilizarla.
Retrocedo y estrujo los posabrazos de uno de los asientos de la avioneta, para descargar el dolor ensordecedor y lacerante.
Las manos de Nicci masajean mi nuca, y presionan mis sienes buscando apaciguar mi calvario pero es en vano. No sabe que la aflicción es veinte veces más fuerte que una puta migraña. Es un dolor tan grande que morir, es en lo único que puedes pensar.
—¡Me quiero morir, maldita sea! —cierro los ojos, los aprieto fuerte suplicando porque esto pare—. No aguanto más —un par de lágrimas se me escapan y mi voz se quiebra—. De mi bolso —sollozo—. De mi bolso, la jeringa.