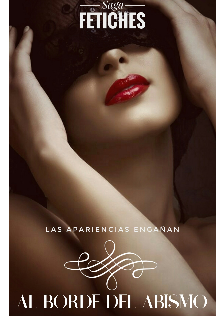Al Borde del Abismo Libro 2
CAPÍTULO DIECINUEVE
En tiempos difíciles puedes perder la alegría, pero nunca la esperanza. La esperanza, será tu guía a tiempos mejores.
El llanto que intento retener me ahoga.
Me cuesta el corazón separarme de mi arabillo. Me mata el desespero de tener que quedarme aquí, en un privado de espera mientras él entra al quirófano.
En verdad, no hay palabra que defina lo que estoy sintiendo.
A sus espaldas un hombre se aproxima, y de forma instintiva avanzo hacia mi marido.
El sujeto me mira con cautela y cuando queda al lado de Rashid me extiende la mano.
—Soy el neurocirujano que intervendrá a su esposo: Doctor Valente Alves —estrecho el saludo—. Mi equipo médico se encargará de comenzar los últimos análisis con urgencia y luego, procederemos a la operación.
Me limpio las lágrimas y omito presentarme. Solamente entre súplicas le pido que lo salve. Como su mujer y la madre de su hijo, necesito que le salve la vida y que me lo traiga de regreso.
Ojalá me lo traiga de regreso.
El hombre canoso, delgado y de baja estatura asiente con tranquilidad—. Haré todo lo que esté en mi poder...
—Nicci —intervengo—. Mi nombre es Nicci.
—Haré todo lo que esté en mi poder para garantizarle una cirugía exitosa, Nicci —ladea una tibia sonrisa y mira a Rashid por un momento—. Miguel, el enfermero que lo condujo al vestidor afirma que es un hombre duro y determinado.
—Lo... Soy —balbucea, no muy convencido.
Trato de respirar profundo pese a que la angustia me aplasta el pecho sin contemplación. Tengo los nervios a flor de piel. Creo que estoy a punto de enloquecer de la incertidumbre.
—Señora, si tiene dudas o consultas qué hacerme, éste es el momento —despacio niego. No sé siquiera lo que hay en mi cabeza ahora. Estoy en blanco—. Entonces bien —mostrándose complacido, de nuevo se vuelve a Rashid—, es importante que se quite todas sus piezas de joyería.
Arrugo el ceño y mi arabillo me imita.
—Pero si no tengo ninguna joya —dice.
—La alianza —aclara el Doctor Valente—. Es importante que se quite la alianza de matrimonio.
Automáticamente le escucho, una punzada de agudo dolor me atraviesa a la mitad. Por primera vez en tres años de casados, Rashid va a despojarse del anillo.
Jamás imaginé que algo tan banal fuera a causarme tanto dolor.
Me observa fijamente unos segundos, traga saliva temeroso y se muerde el labio. Vacila al principio pero obedece al final.
Me amarga la secuencia de acciones en dónde hace girar la alianza de oro, la mueve varias veces y se la saca del dedo.
—Cariño —acorta la distancia que nos separaba y extiende las manos hacia mí. Sus dedos van directo a mi nuca y desabrochan la cadenita en oro que tanto amo. La cadenita con un varoncito que él me regaló el día en que Ismaíl nació—. No llores más —el anillo; su anillo, se desliza por el finísimo hilo dorado que uso y cuando queda al lado del dije, vuelve a prender mi cadenita—. Aparte volveré por ella.
Automáticamente toco mi pecho. Allí donde mi nuevo colgante lo decora.
—Quiero que así sea. Espero que así sea.
Con calidez me da un beso en la frente—. Es mía, nena —me susurra—. Y tú también, así que voy a regresar por ambas.
Aprieto los labios al ver que se aleja, que me regala una de sus perfectas sonrisas y se da la vuelta.
Me arde la garganta cuando veo su espalda cada vez más pequeña. Cuando ya no lo vislumbro ni a él, ni al doctor.
Tengo escalofríos, mi piel está de gallina y llevo un buen rato sin comer pero siento mi estómago como si hubiera recibido kilos y kilos de pasta.
No logro moverme del lugar por más que quiera.
Me quedo parada en el pasillo que conecta a otro corredor. Corredor por el cuál mi marido acaba de desaparecer.
Me abrazo a mí misma y trato de respirar profundo.
Todavía tengo la esperanza de despertar bien temprano en la mañana, suspirar aliviada y decirme "al carajo, Nicci. Ésto sólo fue una puta pesadilla".
—¿Señora? —una voz femenina me da un susto de muerte—. Señora, ¿necesita ayuda?
Miro a mi costado. Un enfermera me observa con preocupación.
—Es que... —niego con la cabeza—. Van a operar a mi esposo.
Ella pone cara conciliadora, me sujeta por los hombros y con calma me guía hasta el box privado. Esa sala de espera particular para los familiares de pacientes con diferentes dolencias.
—¿De qué intervendrán a su esposo?
Me siento en un sillón de un solo cuerpo y la miro.
—Cá-cáncer —con dedos temblorosos me señalo la cabeza.
—Oh —no puede ocultar su asombro y pena—. Los avisos de los médicos tienden a ser periódicos pero si las cirugías son de riesgo pues el hermetismo es mayor —sus palabras me hacen abrir la boca anonadada. Pasarme horas sin saber de mi arabillo me va a fulminar del disgusto—. No se ponga así, señora —la angelada mujer, esboza un gesto dulce y contenedor y me toca el dorso de la mano—. Dígame el nombre de su esposo que haré todo lo posible por averiguar de su estado.
—Rashid —murmuro—. Se llama Rashid Ghazaleh —ella asiente, se aleja y veo que se dirige a la cafetería.
Se queda allí unos minutos y vuelve a aproximarse, sólo que esta vez viene con un vaso térmico en la mano y varios sobres de azúcar.
—Bébalo. Un poco de azúcar para estos instantes de zozobra viene bien.
—Gracias —acepto lo que me ofrece y cuando intento sacar dinero de mi bolso, se rehúsa.
—De ningún modo —se ofende—. Cortesía de la casa.
—Muchísimas gracias.
—Tengo que regresar a mi turno pero prometo traerle novedades pronto.
Me sonríe y se desaparece por el pasillo dos.
Inmersa en mi soledad destapo el vaso. Huele a café y tiene mucha espuma.
Capuchino.
Le pongo todos los sticks de azúcar que me trajo y le doy un trago largo a la bebida.