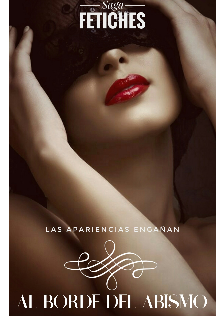Al Borde del Abismo Libro 2
CAPÍTULO TREINTA Y CUATRO
RASHID
No me gusta verla llorar.
Cómo la vi hace rato, sumida en interminables lágrimas, en la angustia que no la dejaba siquiera hablar, juro que no quiero volver a verla.
Todavía no se me va el nudo que se me hizo en el pecho, y ese amargor que me quemó la garganta.
El querer con todas mis fuerzas ser su consuelo y no haber podido lograr que dejara de llorar sino todo lo contrario, me hizo sentir aún más inútil.
—Rashid, ¿necesitas algo?
Meredith me habla y yo la miro.
Es una mujer que me intriga. Me observa como si me tuviera miedo y a la vez como si quisiera abrazarme.
—No —le paso por al lado—, pero gracias.
Ella, que estaba rígida y muy tensa suelta el aire y se relaja.
Eso me hace gracia. Ya pasó poco más de una semana que merodeo por aquí, pero para esta señora, mi amnesia es como una bomba atómica.
Cada que me ve cerca, cree que tiene a un monstruo delante y no a la persona que crió desde niño.
—Nicci salió con el pequeño, si regresa...
—Si regresa —corcorto—e avisas que estoy en el jardín de atrás, tomando un poco de aire fresco.
Ya sé que fue a visitar a Bruna, y a llevarle a Ismaíl para que pase la tarde con ella. También le pedí que retirara mi medicación semanal, así que supongo que se va a demorar un buen rato.
—Bien, Rashid.
Camino hasta la puerta doble, de vidrios ahumados y antes de salir, me vuelvo hacia Meredith.
—Nicci me contó que de pequeño me preparabas un platillo y que se volvió mi favorito.
Su rostro regordete, de piel blanquecina y pómulos rosados se tuerce una sonrisa que acentúa sus hoyuelos.
—Pan de anís en leche de almendras y flores de azahar —dice—. Te fascinaba. Una vez te empachaste de eso. Tu padre te castigó porque...
—Prepáralo —me doy cuenta de que acabo de ser bastante grosero, así que carraspeo y me corrijo—. Prepáralo, Meredith, por favor.
Trago saliva y con las manos en los bolsillos de mis joggins salgo al jardín.
Es muy grande y a lo lejos hay varios árboles y arbustos.
Camino hasta allí. Necesito un momento de absoluta soledad y silencio. Quiero esconderme por un rato y quedarme a expensas de mis pensamientos.
Me meto en la frondosidad de los arbustos como si fuera un ladrón escondiéndome y me quedo quieto, con el hombro recargado en un tronco grueso y viejo, de espaldas a la casa, al patio y a la inmensidad del jardín.
Me tomo mi instante de aislamiento bajo un tupido árbol y me pongo a pensar en el sueño que tuve anoche.
Me cuesta entender porqué lo hizo.
Si estaba yo, porqué me dejó.
Qué tienen en la cabeza las personas que se quitan la vida, que no sólo actúan con cobardía, sino también con egoísmo. ¿Porqué lo hacen? ¿Porqué lo hizo mi padre?
Si me amaba con el fervor de un padre a un hijo, ¿porqué se suicidó?
Yo no dejaría a mi hijo por nada del mundo. Es tan fuerte lo que me pasa con él que no concibo la idea de abandonarlo así, de tan vil y dolorosa manera.
Suspiro y me rasco la frente.
Mi mente se bloquea de nuevo y ya ni recuerdo mis propios pensamientos. Hago un esfuerzo por volver al punto en que estaba pero no puedo.
No logro concentrarme con las pisadas sobre el césped y las hojas.
Esbozo una suave sonrisa cuando el olor de su perfume llega hasta mí.
—¿Te vas a quedar mirándome mucho rato? —me atrevo a preguntarle.
—De espaldas me ofreces un espectáculo grandioso —burlándose se me acerca y me abraza por detrás—. Aparte —me besa el cuello y apoya el mentón en mi hombro—, quería saber qué tienen de interesantes los muros que bordean el jardín.
—Están bonitos.
Me quedo quieto, disfrutando de su cercanía, de su cuerpo amoldándose al mío y del calor que desprende su piel, incluso a través de la ropa.
—No mientas —me reprende—. Son demasiado altos, gruesos y grises. Parecen murallas de la prisión estatal y no la decoración de una casa.
—Siempre tan certera señorita.
—Señora —me corrige con descaro—. No te olvides que soy una mujer casada.
Ensancho mi sonrisa aunque ella no pueda verme.
—Imagino que la vida de casada ha de ser aburrida, predecible y muy monótona.
—A decir verdad lo es —replica siguiéndome el juego—. Tengo un marido muy gruñón e insolente. Se la pasa escabulléndose a sitios alejados de la casa y cuando lo busco para mimosearlo un rato, jamás lo encuentro.
Bendita sea esta mujer. Me pone nervioso e inquieto y no puedo controlarme.
—Estamos en una situación similar. Mi esposa es bastante entusiasta y no le gusta quedarse demasiado rato en un mismo sitio. Aparte está muy llorona y sensible y eso me pone de malas.
—¡Ey! ¡Serás cabrón! —me pega un manotazo en el brazo.
—¡No me golpees, cielo! —inevitablemente me echo a reír. Está más inestable que yo—. Te estaba haciendo una broma.
—¡Pues esas bromas no me gustan! —deja de abrazarme y se para frente a mí. Su dedo me apunta y su rostro luce molesto—. No soy una llorona. Sólo tuve una mala mañana y ya.
Sigo riendo y me gano otro manotazo. El segundo más fuerte que el primero.
—No te enojes, leoncita —estiro los brazos y la atrapo. La aprieto contra mi pecho y le beso las mejillas—. De verdad la pasé fatal viéndote llorar —la miro. Sus preciosos ojos como la esmeralda conectan con los míos—. ¿Te sientes mejor?
Bate sus largas y gruesas pestañas.
—Estoy estupenda.
Su ceja, tan oscura como el azabache de su pelo, se arquea.
Me encanta cuando hace eso. Se ve muy sexy con sus ojos delirantes, tenuemente delineados en negro y sus cejas curvadas.
—Entonces... —bajo la mirada hasta su blusa negra y elastizada. Tomo el borde del escote y juego con la costura—. ¿Me das un beso?
Intenta de alejarse y tengo que apretarla más fuerte para que no se me escape.