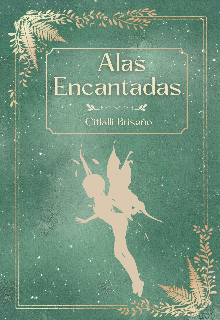Alas Encantadas
1. Alas Inquietas
Lyssane.
El cielo siempre había sido mi lugar favorito.
No porque me perteneciera —porque no lo hacía—, sino porque ahí todo parecía más ligero. Las preocupaciones se disolvían entre las nubes, el viento te abrazaba sin pedir permiso, y podías volar libremente, como un pegaso.
Volaba con las alas abiertas, dejando que las corrientes me llevaran sin rumbo fijo.
Arriba.
Abajo.
Giros.
Risas.
Sí, reía sola. ¿Y qué?
Debajo de mí se extendían los acantilados, bañados por luces plateadas y remolinos suaves. Más abajo se desplegaban pequeñas porciones del Reino del Agua; a lo lejos podía distinguir a mis colegas, las náyades, surcando las olas del mar azulado y cristalino.
Era una visión hermosa...
Y, para mí, completamente prohibida.
Pero nunca he sido buena obedeciendo reglas.
—Solo un ratito más —murmuré.
Fue entonces cuando las vi.
Tres figuras giraban en un mismo círculo horizontal, dedicadas a intensificar las ráfagas de viento: sílfides, hadas del aire.
Sus alas parecían talladas en el cristal más delicado.
Su cabello blanco y largo se movía con ligereza, siguiendo el ritmo de la corriente que ellas mismas creaban.
Genial.
De todos los lugares... tenía que encontrarme con ellas.
Abrí mis alas por completo y aceleré el vuelo, trazando círculos en un intento de pasar desapercibida.
Sabía que sería inútil.
La velocidad de una sílfide casi iguala la de un hada del bosque.
Pasé junto a ellas realizando un giro vertical completo, pero la ráfaga que producían me golpeó el rostro y me desestabilizó.
—¿Reina Lyssane? —preguntaron al unísono.
Mi estómago se encogió.
A lo lejos escuché una fuerte onda sonora en el aire. Reconocí de inmediato el peculiar zumbido de unas alas poderosas, semejante al estruendo de una tormenta.
Había un gran problema.
Seguí volando, aunque mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Giré el rostro por encima del hombro, sin disminuir la velocidad.
Y entonces lo ví.
Un Ventura.
Sus alas eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier ave conocida. Su plumaje blanco brillaba como la luz del amanecer, mientras que largas plumas doradas caían desde su cola, ondeando como llamas suaves en el aire.
Era majestuoso, pero aterrador.
El viento silbaba en mis oídos mientras intentaba esquivarlo. Sus alas golpeaban el aire con fuerza, creando ráfagas que casi me hacían perder el equilibrio.
Giré a la izquierda. Luego a la derecha. Nada. Seguía ahí. Cada vez más cerca.
Sin pensarlo, descendí. Más abajo, más rápido, más lejos. Hasta que...
¡Bang!
Sentí como si hubiera chocado contra una parde hecha de aire. Un dolor agudo recorrió mi frente y mis sienes, obligándome a cerrar los ojos por un instante.
—¡Ah! —mi cabeza palpitó.
Cuando abrí los ojos, el cielo había cambiado... Ya no era tan brillante, las nubes eran distintas, el aire pesado.
Me quedé suspendida unos segundos, respirando con dificultad hasta que me percaté: había atravesado la frontera mágica. El límite entre mi mundo... y el humano.
Miré a mi alrededor con desesperación, buscando al Ventura.
No había rastro de él.
Solo silencio.
Y entonces.
—¡Yujuuuu!
Me quedé completamente inmóvil en el aire, mi respiración se volvió lenta y temblorosa.
Giré con cuidado hacia el sonido.
Y entonces lo vi. Algo descendía desde el cielo. No tenía alas, no tenía plumas, no tenía magia. Era... una especie de tela enorme, inflada por el viento, con colores apagados que se movían como una nube atrapada. Debajo de ella colgaba una figura.
Un humano.
Mi corazón dio un salto.
Nunca... Nunca había visto uno tan cerca.
Siempre los imaginé como los magos del bosque. Altos, sí. Pero no tanto. No así. Este era gigantesco.
Llevaba algo oscuro cubriéndole los ojos, como si no quisiera ver el mundo. Y en la cabeza... Una especie de casco extraño, brillante, sin magia, sin runas, sin vida.
—¿Qué... es eso...? —susurré.
El humano reía, gritaba, disfrutaba, como si no estuviera cayendo del cielo, como si no estuviera desafiando a todos los dioses a la vez. Sentí un escalofrío recorrerme las alas y retrocedí una vez, dos. Mi mente gritaba una sola cosa: corre.
Volé sin pensar, sin mirar atrás. Solo quería alejarme. El viento golpeaba mi rostro mientras descendía rápidamente, hasta que lo sentí: la tierra. Caí de rodillas y mis manos tocaron el suelo húmedo. Respiré agitadamente, con el corazón a punto de salirse de mi pecho.
Levanté la vista. Frente a mí comenzaba un bosque oscuro, espeso, desconocido. Un bosque que no era mío, un bosque humano. Me quedé quieta, escondida entre la hierba alta, con las alas temblando ligeramente mientras observaba.
El humano descendía cada vez más rápido, sostenido por aquella enorme tela inflada que seguía danzando con el viento. Justo antes de tocar el suelo, comenzó a correr, moviendo las piernas con desesperación, como si intentara huir del mismo cielo. Sus pasos eran torpes, desordenados, pero funcionaban: logró frenar poco a poco hasta detenerse sin caer.
Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo.
Entonces ocurrió algo más extraño.
Desde lo alto comenzaron a aparecer otros.
Más figuras descendían, cada una con su propia nube de tela, flotando lentamente hasta tocar tierra cerca de él. Uno tras otro, iban llegando, riendo, gritando palabras que no entendía, chocando sus manos, abrazándose, girando sobre sí mismos como si acabaran de ganar una batalla invisible.
Celebraban, como si lanzarse al vacío fuera motivo de fiesta, como si no temieran a nada.
Los observé con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Eran tantos, tan grandes, tan... vivos. Nunca había visto humanos reunidos así. Siempre los había imaginado solitarios, escondidos en sus ciudades grises, lejos de la magia. Pero ahí estaban, frente a mí: reales, respirando, riendo, existiendo.