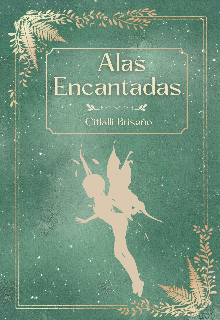Alas Encantadas
4. La Noche Del Otro Mundo
Lyssane.
Durante las noches de insomnio, solía soñar despierta con las ciudades humanas: inmensas casas de colores —o de tonos apagados, sin vida, al menos—, zonas verdes con pequeños bosques interactivos, humanos riendo y viviendo una vida tan extraña como fascinante.
Sin embargo, lo que mis ojos lograron apreciar aquella noche fue completamente distinto a todo lo que había imaginado.
Rectángulos enormes, hechos de algo parecido al metal, o al menos eso parecía; se alzaban sin color ni vida, acomodados en filas y columnas casi infinitas, con fragmentos de vidrio incrustados en partes estratégicas. Otros, en cambio, parecían construidos enteramente de cristal, iluminados por destellos blancos y por luces de colores un poco más vivos.
Sus senderos estaban invadidos, en su mayor parte, por monstruos de metal que rugían desde su interior y generaban ruidos extraños sin descanso. Desde mi vista, los humanos parecían hormigas moviéndose por las orillas, pequeños, apurados, frágiles. Muchos llevaban en las manos esas mini cosas rectangulares que soltaban destellos y que, por alguna razón, parecían fascinarles.
Algunos reían, otros salían de los enormes rectángulos o entraban en ellos; había adultos, niños, adolescentes y ancianos. Incluso pude divisar a unos cuantos discutiendo, aunque no parecía algo realmente grave.
Todo era tan ruidoso. Demasiada contaminación visual, demasiados humanos —más de los que jamás imaginé que pudieran existir—, demasiados destellos, pero muy pocos colores. Era como si aquel lugar estuviera vivo y, al mismo tiempo, muriendo poco a poco.
Volaba lo más alto que podía, metros por encima de aquellos rectángulos mutantes, con la intención de pasar desapercibida, de no ser detectada por el ojo humano y no poner en riesgo el equilibrio. Allá arriba, el aire se sentía más pesado, más denso, y aun así me gustaba sentir la brisa cálida golpeando mi rostro.
Las aves revoloteaban cerca de mí; algunas, al pasar, me saludaban, y yo respondía con un leve movimiento de cabeza.
A veces amaba ser Reina de los cuatro elementos. Podía comunicarme con los animales, sentir cada corriente, cada latido del mundo... y, sobre todo, comprender por qué el aire era el elemento que más amaba. Con él me sentía libre, capaz de extender mis alas y recorrer cualquier lugar al que mi corazón quisiera ir.
Seguía con mi tarea de buscar, en medio de tanta multitud, a ese humano loco que se sentía pájaro: Elian. Era casi imposible distinguirlo entre tantos, pero debía hacerlo si no quería ser regañada en el consejo por Omnía.
A lo lejos, divisé un cubo enorme, hecho casi por completo de vidrio.
A través de sus reflejos podía apreciar destellos más coloridos: azul, verde, morado, rosa... amarillo. Muchos eran intensos, brillantes, casi mágicos. Creí que era lo más bonito y decente que había descubierto hasta entonces en el mundo humano. Además, desde la parte superior salían como rayos de luz de distintos colores. Se veía... hermoso.
Me aproximé lo más que pude para observar mejor aquella figura geométrica tan viva. Me escondí en la parte más alta de un rectángulo de metal y noté, en la parte frontal del cubo, un letrero con letras rojas que decía:
Urban Beat...
Humanos adultos y adolescentes entraban y salían sin parar. Reían escandalosamente, bailaban, se empujaban con cariño, se abrazaban. Algunos incluso se quedaban afuera, disfrutando del ruido y las luces.
Entonces lo vi.
Un humano masculino y uno femenino, en una esquina del asfalto, se abrazaban de una manera tan suave y linda que me quedé mirándolos sin poder evitarlo. ¿Eso era contacto físico? ¿Eso era cercanía? Me pregunté cómo se sentiría algo así... sin dañar el equilibrio.
En ese cubo brillante, los humanos parecían más vivos.
Mientras seguía observando, mis manos rozaron sin querer el rectángulo en el que estaba apoyada. Esperaba sentir frío metal... pero no fue así.
Era algo distinto
La superficie era dura, lisa y extrañamente suave al mismo tiempo. No tenía grietas ni imperfecciones, como si hubiera sido pulida por el viento durante siglos. Estaba fría bajo mis dedos, pero no de una forma natural, sino artificial, como si no perteneciera a la tierra ni al bosque.
Deslicé la mano con cuidado.
No era piedra.
No era madera.
No era metal.
Era... algo muerto.
Algo sin energía, sin raíces, sin vida. Un material creado por humanos, fuerte pero vacío, resistente pero sin alma. No respondía a mi magia, no vibraba, no susurraba nada.
Qué extraño.
Seguía ensimismada observando aquella cosa rara humana cuando un pequeño torbellino de aire mezclado con tierra me interrumpió. La tierra casi me entra en los ojos y me vi obligada a cerrarlos hasta que el remolino se disipó poco a poco.
Kaelis y Cynthia.
A los pocos segundos, las corrientes volvieron, esta vez más suaves, sin lastimarme. No era telepatía ni hablaba directamente con ellos; eran vibraciones mágicas, impulsadas por nuestros propios elementos, la única forma segura que teníamos de comunicarnos sin alterar el orden.
Respondí usando mi magia de aire y tierra al mismo tiempo, enviando mi propia vibración.
—¿Cynthia? —pregunté primero, antes de que volviera a lanzarme arena en la cara.
Hubo un breve silencio. Luego, una ráfaga terrosa más fuerte apareció de repente y casi me hace perder el equilibrio.
—Lyssane... hasta que te encontramos —dijo—. ¿Ya hallaste al humano?
—No... sigo buscándolo —respondí.
—¿Cómo que sigues? —su tono sonó preocupado—. Has pasado demasiado tiempo fuera de nuestro mundo. Debes volver pronto, antes de que algún mortal te descubra.
—Cynthia, estoy bien, en serio... yo...
—Querida, viniendo de ti, no lo creo —intervino Kaelis.
Un aire cálido me envolvió suavemente, como si me rodeara con cuidado.