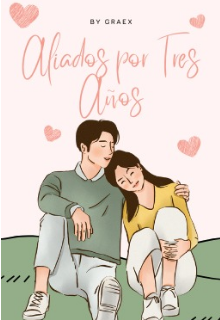Aliados por Tres Años
2.- 25 Años Antes de la Boda -.
La mansión De Luca, enorme como un palacio en medio del barrio de mansiones, brillaba bajo el sol como si la hubieran encerado para presumirla.
Tenía columnas gigantes, ventanas que parecían ojos atentos, y puertas tan grandes que a Xavier le gustaba imaginar que por ahí podrían entrar dragones, si es que algún día aparecían de visita.
El jardín era todavía mejor: pasto tan verde que parecía dibujado, rosas que se alineaban como soldados, y una fuente central que salpicaba justo lo suficiente para tentar a cualquier niño a meter la mano. Lucia —su madre— siempre vigilaba esa fuente como si el agua fuera un secreto valioso. A Xavier le parecía simplemente divertida.
Con cinco años y un mundo tan pulcro alrededor, Xavier vivía aburrido la mayoría del tiempo. No iba al preescolar. No tenía primos cerca. No tenía amigos. Solo tenía su traje, sus juguetes ordenados por colores (según órdenes de la abuela Martina) y un columpio privado que no podía usar cuando hacía mucho sol, mucho viento, o cuando su madre tenía “migrañas sociales”.
Por eso, cuando los Montenegro llegaron… el mundo cambió un poquito.
…
El día de la mudanza fue como un espectáculo. Camiones enormes bloquearon la calle, hombres sudorosos cargaban muebles que parecían sacados de cuentos, plantas gigantes con hojas brillantes pasaban por la reja vecina, y entonces, entre todo ese caos organizado… apareció ella.
Laura.
Cuatro años. Coletas chuecas. Vestido celeste con estampado de mariposas torcidas. Zapatitos que no combinaban del todo. Y sonriendo como si todo lo que la rodeaba fuera un parque de diversiones exclusivo para ella.
Xavier, pegado a la ventana del segundo piso, se quedó sin parpadear.
Vio a Laura saltar de una baldosa a otra, como si cada una fuera una isla y el piso un océano lleno de tiburones. Y vio a sus padres reír mientras la seguían con bolsas al hombro.
Y entonces ocurrió.
Laura levantó la vista.
Lo vio en la ventana.
Sonrió como si lo hubiera estado esperando.
Xavier retrocedió tan rápido que se golpeó la espalda con la pared.
Pero el corazón, por alguna razón inexplicable, se le aceleró como si hubiera descubierto algo muy importante.
…
La fiesta de bienvenida fue idea de los De Luca, pero Lucia la transformó en un evento digno de revista. Todo brillaba. Todo estaba ordenado. Todo olía a flores importadas y a galletas demasiado elegantes para niños.
Xavier odiaba su traje.
El chaleco le daba calor. La corbata le picaba. Los zapatos le hacían ruido al caminar y él prefería ir descalzo.
Lucia insistió tanto en que debía verse “presentable” que él decidió que probablemente ser niño no era tan divertido como decían.
Y entonces, justo cuando estaba pensando en esconderse debajo de una mesa, la puerta principal se abrió.
Y Laura entró.
Ya no llevaba el vestido celeste. Ahora era uno rosado, aún más resplandeciente, con bordados que parecían estrellas diminutas. Traía un peluche de conejo colgando de un brazo y caminaba con pasos rebotones, como si el piso fuera de goma.
Xavier se olvidó de respirar.
La niña lo vio… y caminó directamente hacia él.
Sin miedo.
Sin duda.
Sin permiso de nadie.
Cuando estuvo enfrente, dijo:
—Hola, yo soy Laura.
Xavier intentó contestar.
Abrió la boca.
Ningún sonido salió.
—¿Tú cómo te llamas? —insistió ella, como si hablara con alguien que conocía de siempre.
—Xa… Xavier —logró decir él, con la voz más suave del mundo.
—¡Qué nombre más importante! —dijo ella, muy convencida.
Nadie había dicho eso nunca.
Laura se acercó, examinó la corbata y frunció el ceño.
—Te aprieta —dictaminó.
Xavier la miró como si acaba de descubrir que ella podía leer mentes.
—Sí —admitió.
Y Laura soltó una risa tan contagiosa que todas las lámparas parecieron brillar un poquito más.
Fue justo entonces cuando Xavier, en su nerviosismo, movió demasiado el vaso de jugo que sostenía. Y el jugo —rojo, brillante, traicionero— voló en un arco perfecto…
Y cayó sobre el vestido rosado de Laura.
Silencio.
Un silencio pequeñito, íntimo, de dos niños mirándose.
Xavier sintió un frío en la espalda.
¡Lucia lo iba a colgar del columpio!
Pero Laura bajó la vista, vio la mancha roja…
…y soltó la carcajada más feliz de toda la fiesta.
—¡Ahora mi vestido tiene un dibujo nuevo! —exclamó, encantada.
Xavier se quedó completamente quieto, sin saber si ella estaba bromeando o si realmente había conocido a alguien tan extraño.
Laura tomó su mano.
Así, sin preguntar.
Y tiró de él.
—¡Vamos por más jugo!
Y Xavier… fue.
No porque tuviera sed.
Sino porque ella lo estaba llevando.
…
El resto de la tarde fue un descubrimiento tras otro.
Laura era como una chispa corriendo por el jardín. Saltaba sobre las sombras, perseguía mariposas, se detenía a mirar una piedra como si fuera un diamante, se reía de las flores que parecían “orejas de elefante”. Y Xavier —el niño silencioso, perfecto, ordenado, contenido— la seguía como si por fin hubiera encontrado instrucciones para usar el mundo.
En la fuente metieron las manos.
En el columpio ella se subió de pie y él casi se infartó.
En el invernadero descubrieron una planta que olía a limón y Laura quiso comérsela (él la detuvo).
Y en el pasto, cuando ella se tiró a mirar las nubes, él se tiró también. Aunque se ensuciara. Aunque el traje sufriera. Aunque Lucia lo viera desde lejos con una cara de horror silencioso.
A Xavier no le importó.
Ni un poquito.
Cada risa de Laura era una especie de trueno suave que empujaba al mundo a empezar de nuevo.
…
Pero había algo más.
Algo invisible y chiquito que solo los ojos atentos podían notar.
Cuando otro niño intentó acercarse a Laura con un globo azul, Xavier se plantó delante de ella sin darse cuenta. No dijo nada. Solo… se puso en medio. Como un guardián serio en miniatura.
#6506 en Novela romántica
#1642 en Chick lit
romance amistad, amigos con derechos, amor vecinos matrimonio por herencia
Editado: 10.12.2025