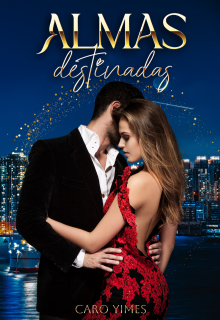Almas destinadas
3.
Camille vio las escotillas cerrarse y supo que ya no podía retractarse.
No había vuelta atrás.
Escuchó las indicaciones de su jefe y prosiguió con el trabajo con normalidad. Bajó hasta los pisos inferiores y entregó todos los registros de los pasajeros en donde le habían indicado.
En el camino de regreso, orientó a un par de pasajeros que estaban perdidos. Había estudiado los planos del crucero durante días. Tenía bien memorizado cada rincón del Oceanía.
No lo había hecho para destacar en su trabajo, sino, para encontrar el mejor lugar del que lanzarse.
Lo había planeado por semanas y no iba a permitir que nada lo arruinara.
Lo haría en su receso antes de la medianoche. Estaba decidido.
Había tomado ese turno a sabiendas de que podría usar la distracción de la noche de inauguración. Todos estarían atentos al espectáculo pirotécnico, a la comida abundante y las bebidas y no notarían su desaparición hasta el otro día.
Su tía creería que estaba celebrando en cubierta y sus compañeros de trabajo creerían que estaba descansando en su cabina. Era el plan perfecto. Al menos así lo creía.
Tenía tiempo suficiente para desaparecer sin dejar rastros. Se hundiría en el fondo del mar y nunca la encontrarían.
Ella quería que así fuera.
Había leído de otras desapariciones en cruceros. Siempre se relacionaban a accidentes, caídas o descuidos.
No quería que sus padres supieran que se había suicidado, ni que mucho menos supieran de su embarazo o su enfermedad.
Jamás la perdonarían.
Prefería hacerles creer que todo había sido un accidente y que la recordaran con cariño.
Trabajó un par de horas en las actividades de entretenimiento para los invitados; estuvo rodeada de alegría y música, pero por dentro estuvo sumida en la desdicha.
Algunos minutos antes de que su turno terminara, se escabulló hasta la zona deportiva dentro del crucero. Entró al gimnasio con paso seguro y cuidadosa con las cámaras cogió cuatro discos de hierro.
Veinte kilos en total. Se los metió en los bolsillos de la chaquetilla negra que vestía y salió del lugar como si nada hubiese ocurrido.
El lugar estaba desierto a esa hora. Todo el mundo esperaba la medianoche.
En los pisos superiores se escuchaban los gritos de alegría producto de la celebración. Se alejó cuanto pudo a paso veloz y llegó hasta los registros para terminar su turno.
La persona a cargo le dio un pase para que pasara por la “galley”, la cocina, antes de que se fuera a descansar.
Tenía seis horas para recuperarse. Su turno partía al amanecer.
Hizo lo que le dijeron. Llegó a la galley y escogió unas piezas de sushi, las que degustó con los ojos llorosos.
Su marido no la dejaba comer ese tipo de platillos y estuvo feliz de probarlos antes de suicidarse. Un gustito para despedirse feliz.
Le hubiera gustado hacer más cosas, pero no tenía tiempo.
Eso se decía cuando recordaba que estaba embarazada y que su pequeño traería la misma maldición de la que ella era portadora.
—¿Ya terminaste? —le preguntó su tía, ofreciéndole otros seis cortes de sushi sin que nadie las viera.
Ella trabajaba en la cocina.
Camille se rio y con dulzura le agradeció por su gesto cariñoso.
—Sí, pero creo que iré a divertirme —mintió Camille y le dio una sonrisa falsa.
Su tía estuvo orgullosa.
—Me alegra escuchar eso —le respondió, creyendo en su palabra—. Bueno, no pierdas más tu tiempo... ve arriba y disfruta, que la vida es una. —Le dio un pellizco en la mejilla y la besó en la frente.
Camille se engulló la última pieza de sushi y desapareció por las escaleras.
Se mezcló con las cientos de personas que festejaban a esa hora.
Para que no la identificaran, agarró una capucha que encontró tirada en las reposeras junto a la piscina y se la puso encima de su chaquetilla de trabajo.
Cuando llegó a cubierta se orilló bien. Se encargó de alejarse de todo el bullicio y los ojos que pudieran verla cometiendo suicidio.
No quería testigos.
Su vida no valía nada, no merecía ser recordada.
Se acercó a los barandales de madera y admiró el mar obscurecido arremolinándose bajo ellos. La altura era imponente, el frío que le congelaba las mejillas también. Se imaginó como se sentiría el agua gélida penetrándole la carne y el peso extra llevándola hasta el fondo del océano.
No iba a luchar. Iba a dejar que las corrientes la arrastraran al fondo, hasta que ya no tuviera aire que respirar.
—No lucharé —susurró al viento y del bolsillo de su pantalón sacó la carta que le había escrito a su hijo.
Eran apenas un par de párrafos de perdón que leyó con un nudo en la garganta: