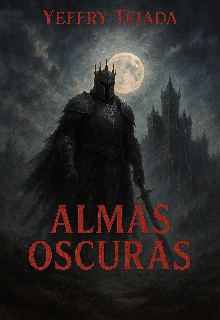Almas oscuras
Capitulo 8-El adorador oculto
La noche había caído sobre Brimdell.
Bajo el cielo ennegrecido, la ciudad resplandecía como una urbe blanca, bañada por la luz de las antorchas y faroles que parecían desafiar la penumbra. En las puertas principales, custodiadas por dos imponentes estatuas de piedra, algunos guardias patrullaban en silencio, sus pasos resonando como ecos metálicos en la calma nocturna.
En lo alto de Alto Brimdell, desde uno de los balcones del gran Palacio de los Eruditos, un hombre contemplaba el firmamento. Su mirada, oscura y severa, no se dirigía tanto al cielo estrellado como al mendigo que, al otro lado de la calle, predicaba a gritos para cualquiera que quisiera escucharle.
-¡Es hora de volver a la fe de los Seis! -vociferaba aquel Hardeano de mediana edad, su voz áspera quebrando el silencio-. ¡Regresen al camino de la luz!
Los transeúntes apenas le prestaban atención. Caminaban como si aquel hombre no existiera, como si fuera apenas una sombra molesta en medio de la noche. Pero el observador desde el balcón no apartaba sus ojos de él; seguía cada uno de sus gestos, cada movimiento desesperado.
-¡El mal ya se ha manifestado en nuestra gente, en nuestros hijos, en nuestra ciudad! -clamó el mendigo, con lágrimas contenidas en los ojos-. ¿No ven que el manto oscuro ya ha descendido sobre Brimdell?
Una joven pasó apresurada frente a él, evitando cruzar miradas. El predicador la siguió con un rastro de tristeza en su rostro.
-La Iglesia de la Luz aún mantiene sus puertas abiertas... pero son ustedes quienes deben decidir si seguir el camino -concluyó con un tono de desolación, su voz apagándose en la indiferencia general.
Desde lo alto, el hombre del balcón frunció el ceño. Su bigote se crispó en una mueca de desagrado, y sus ojos marrones se alzaron al cielo, cargados de desprecio.
"¿Hasta cuándo deberemos soportar a esta gentuza?", pensó.
Pero sus cavilaciones fueron interrumpidas. La puerta de la estancia se abrió de golpe, y un joven rubio de nariz respingada entró apresurado.
-¡Padre! -exclamó con voz dura y cortante-. ¡Alguien nos atacó en la Posada del Borracho!
El silencio solemne que reinaba en la gran sala se quebró como un vidrio astillado. El hombre, apoyado en un bastón negro rematado con una cabeza de lobo, giró lentamente hacia el intruso. Su larga cabellera negra y rizada enmarcaba un rostro severo, de facciones pétreas y mirada implacable.
-¿Y entras de esa manera, sin presentar ni siquiera un saludo, soldado? -reprendió con frialdad.
El joven se arrodilló al instante, posando una rodilla sobre el tapiz rojo que cubría el suelo. La luz de los candelabros iluminaba las paredes color crema, adornadas con retratos de un mismo hombre en distintas épocas: siempre con el mismo bigote, el mismo cabello largo, las mismas armaduras de mando.
-Lamento haber interrumpido su paz, gobernador Maximus -respondió con voz contenida-. Me disculpo por mi insolencia.
Agachó la cabeza en reverencia; su melena rubia cayó suavemente hacia adelante, ocultándole el rostro.
-Como le decía... -continuó, recuperando el aliento-, fuimos atacados ayer en la taberna del Borracho. Yo y mis compañeros de guardia. Lamento informarle que no pudimos efectuar el cobro en Bajo Brimdell.
Maximus se acercó despacio, su túnica monárquica negra ondeando como una sombra viva. Posó la mano derecha sobre el hombro del joven, y caminó en círculos alrededor de él. Su voz salió grave, medida, cada sílaba cargada de veneno.
-Mis órdenes fueron claras... -susurró, apretando la mano en el hombro de su hijo-. ¡No pueden haber fallos! Todos deben pagar. Arnold lo sabe.
-Lo sé, gobernador... -balbuceó el soldado.
Maximus cerró los ojos un instante, y cuando los abrió su mirada era más fría que la piedra.
-Eres una desgracia, soldado. Ni siquiera puedes cobrar impuestos a un miserable posadero de los barrios bajos. Si no fueras mi hijo, tu cabeza ya estaría separada de tu cuerpo -su voz se volvió más lúgubre, como una sentencia-. Falla una vez más en una encomienda mía... y yo mismo te mataré.
Le hizo un gesto para que se levantara y tomara asiento frente a él. El joven obedeció, intentando ocultar el temblor en sus manos.
-Padre... tratamos de cumplir con la orden, pero un extraño intervino. Salvó al posadero. Pero no se preocupe, nos encargaremos de ese asunto -aseguró George, el soldado rubio.
Maximus lo miró en silencio.
-¿Y qué hay de lo otro? -preguntó finalmente.
El joven esbozó una sonrisa torcida.
-El mensajero está muerto, tal como usted planeó.
Maximus no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, como tallado en mármol.
-Muy bien. Todo se ha puesto en marcha.
George asintió con un dejo de orgullo.
-Según la guardia de los caminos, una caravana con suministros llegará mañana temprano. Y también... se sabe que la compañía del rey Darkoll se ha retrasado en llegar a Argoth. Han tomado el desvío hacia la aldea de los pescadores.
Mientras hablaba, levantó las manos e invocó un círculo de llamas negras. La esfera ardiente flotó en el aire, mostrando escenas distorsionadas: soldados de la compañía de Darkoll cazando en los bosques, dos jóvenes persiguiendo una criatura peluda que huía entre la maleza.
-La magia se me da bastante bien, ¿verdad, gobernador? -dijo con una risita maliciosa.
Maximus lo observó con recelo, mientras las llamas negras proyectaban sombras danzantes en las paredes.
Fuera del Palacio de los Eruditos, en Alto Brimdell, la noche se tornaba más oscura de lo habitual. El viento frío azotaba con furia, sofocando al mendigo que aún clamaba a voz de trueno en la plaza:
-¡Arrepiéntanse, Brimdell! ¡Ríndanse ante los Seis de la Luz!
El aire olía a tormenta. Y aquella noche, la ciudad parecía aguardarla como si esperara un presagio inevitable.
Al día siguiente, la caravana —con la ayuda enviada por el Jarl de Argoth— arribó finalmente a Brimdell. La escoltaban siete soldados armados y tres emisarios personales del Jarl.
#2921 en Fantasía
#3466 en Otros
#384 en Aventura
fantasia épica, fantasia epica magia, fantasia 18 brujos asesinato abuso
Editado: 06.12.2025