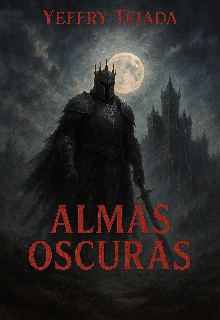Almas oscuras
Capítulo 11- La llegada a Arkin la aldea de los pescadores
Los sobrevivientes se habían puesto en marcha.
No esperaron a que el dragón regresara.
Sus cuerpos, cubiertos de heridas y sangre seca, avanzaban con dificultad por el bosque ennegrecido, arrastrando consigo el peso insoportable de haber sobrevivido a algo que parecía imposible.
Habían enfrentado al gran volador, y aunque seguían con vida, algo dentro de ellos había muerto en esas garras.
Tomaron los cuerpos de los caídos… o lo que quedaba de ellos. Muchos habían sido reducidos a cenizas, otros a pedazos irreconocibles por el fuego de la bestia. El aire aún olía a carne quemada, a metal derretido, a desesperanza.
El viejo Oliver, con la pierna herida, cojeaba. Cada paso era una punzada de dolor, pero aun así se inclinó, con un quejido ahogado, para levantar el cuerpo inerte de Hamil. Lo sostuvo unos segundos, mirándolo con la ternura de un padre que se despide de su hijo, y luego lo colocó cuidadosamente sobre la parte trasera de su caballo.
Sus manos temblaban, no por el cansancio, sino por la impotencia.
Hugo, cubierto de quemaduras, apenas respiraba. Fue subido al caballo de Nothor, que lo sostuvo con fuerza. Nadie sabía si sobreviviría; su mirada estaba perdida, su piel ennegrecida, y el vapor que salía de su cuerpo aún olía a fuego.
El bosque, antes lleno de vida, ahora era un cementerio. Los árboles, carbonizados, se alzaban como columnas de sombra. El viento movía las cenizas y las hojas muertas, y el crujir del suelo era el único sonido que acompañaba su andar.
Entre los escombros humeantes, David, el gemelo de Jonas, yacía boca abajo. La mitad de su cuerpo había desaparecido. La otra mitad parecía haberse fundido con la tierra. Había sido uno de los primeros en caer.
Más adelante, el cuerpo de Jonas estaba casi irreconocible. Su armadura seguía ardiendo, desprendiendo un resplandor rojizo. Su cabello era ahora un amasijo de fuego y ceniza. Su espada, clavada profundamente en la tierra, lo mantenía de rodillas, la cabeza inclinada hacia el suelo, como si aún orara.
Hamil observó en silencio.
Su respiración era pesada. Su corazón, un tambor de angustia.
Giró la vista y vio, al pie de un árbol quemado, el cuerpo de Ezequiel. Descansaba de lado, inmóvil, ennegrecido por el fuego. Debajo de él, algo se agitaba.
Era una pequeña jaula. Dentro, una criatura peluda —el Taltzeltwurm— se movía débilmente. Sus movimientos hacían que el cuerpo de Ezequiel se estremeciera, como si aún respirara.
—Estos hombres… —murmuró Hamil con la voz rota— no merecían morir así…
¿Qué le diremos a sus familias… en Brimdell?
Las lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. Calladas, densas, se mezclaban con el polvo y la sangre, cayendo sobre la tierra negra del bosque.
Nothor subió a su caballo en silencio. Su rostro estaba vacío, sin expresión, pero sus manos temblaban al sostener las riendas.
Entonces, Darkoll se arrodilló.
Hundió su espada en el suelo aún caliente, inclinó la cabeza y cerró los ojos. No pronunció palabra alguna; su plegaria fue muda, pero profunda. Las lágrimas brotaron sin resistencia, recorriendo su rostro marcado por la culpa y la pérdida.
Después de un largo momento, se levantó con pesadez. Se acercó al cuerpo de Ezequiel.
Con delicadeza, lo giró hasta dejarlo boca arriba. El joven había muerto protegiendo al Taltzeltwurm, que seguía vivo, moviéndose torpemente dentro de la jaula de metal. Algunos pelos de su cola estaban chamuscados por el fuego del dragón, pero no era nada grave.
Darkoll se agachó.
Tomó la jaula entre sus manos ennegrecidas.
Alzó la vista y miró a la pequeña criatura; esta, a su vez, lo miró con ojos asustados, brillantes bajo la ceniza.
Luego, Darkoll miró al muchacho muerto.
Su rostro se contrajo, hizo una mueca de dolor y tristeza, como si intentara contener un grito que no debía salir. Cerró los ojos y respiró hondo.
Las lágrimas regresaron, silenciosas.
Sin decir palabra, se secó el rostro, montó su caballo y alzó la mano para indicar la partida.
Nadie habló en el resto del camino.
Solo se oían los cascos golpeando la tierra blanda, el crujir de las ramas y, de vez en cuando, el gemido débil de Hugo que rompía el silencio como una plegaria moribunda.
El humo del bosque los siguió por un largo trecho, mezclándose con el amanecer gris.
Parecía que la tierra misma lloraba con ellos.
Tras una hora de marcha, por fin llegaron a Arkin, la aldea de los pescadores. Un letrero antiguo colgaba sobre la entrada, saludando con letras gastadas a los viajeros; el viento arrastraba el olor a sal y a madera mojada desde la ribera.
Los aldeanos, gente humilde de manos curtidas, iban y venían por los diminutos caminos de tierra que surcaban la aldea, situada al borde del ancho brazo del río Mont. Aquel río —gris y lento como una cinta de plata vieja— lamía las orillas con voz ronca.
Las pequeñas casas de madera exhalaban humo por las chimeneas; la luz pálida de la mañana pintaba de oro los copos de humo que se elevaban hacia el cielo encapotado.
Nadie prestó demasiada atención a los recién llegados: apenas despuntaba el día y todos estaban ocupados en sus quehaceres. A Nothor le pareció un desaire que nadie notara la llegada del rey, pero contuvo su fastidio.
Conocía la forma de ser de aquella gente: no eran malos, simplemente miraban al mundo con los ojos puestos en su propia lucha cotidiana. No había tiempo para ceremonias en una aldea así.
Oliver, el anciano de la pierna herida, llamó entonces al vigilante de la puerta. El hombre, que parecía haber cedido al sueño vigilando el paso, se incorporó de un salto; su vieja silla de guardia crujió.
Iba con mala cara: una pata de palo le sostenía el cuerpo enjuto, la barba blanca le caía como un estandarte despoblado, y un parche oscuro cubría su ojo derecho. Al verlo, su rostro se tensó en arrugas profundas.
#3615 en Fantasía
#4074 en Otros
#489 en Aventura
fantasia épica, fantasia epica magia, fantasia 18 brujos asesinato abuso
Editado: 06.12.2025