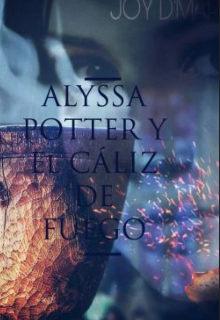Alyssa Potter y El Cáliz de Fuego
CAPITULO TRES
Los tres Dursley ya se encontraban sentados a la mesa cuando llegué a la cocina. Ninguno de ellos levantó la vista cuando entré y me senté. El rostro de tío Vernon, grande y colorado, estaba oculto detrás de un periódico sensacionalista, y tía Petunia cortaba en cuatro trozos un pomelo, con los labios fruncidos contra sus dientes de conejo.
Dudley parecía furioso, y daba la sensación de que ocupaba más espacio del habitual, que ya es decir, porque él siempre abarcaba un lado entero de la mesa cuadrada. Tía Petunia le puso en el plato uno de los trozos de pomelo sin azúcar y le dio un beso en la mejilla.
— Aquí tienes, Dudley, cariñín.
Él la miró ceñudo. Su vida se había vuelto bastante más desagradable desde que había llegado con el informe escolar de fin de curso.
Como de costumbre, tío Vernon y tía Petunia habían logrado encontrar disculpas para las malas notas de su hijo: tía Petunia insistía siempre en que Dudley era un muchacho de gran talento incomprendido por sus profesores, en tanto que tío Vernon aseguraba que no quería «tener por hijo a uno de esos mariquitas empollones». Tampoco dieron mucha importancia a las acusaciones de que su hijo tenía un comportamiento violento. («¡Es un niño un poco inquieto, pero no le haría daño a una mosca!», decía tía Petunia con lágrimas en los ojos.)
Pero al final del informe había unos bien medidos comentarios de la enfermera del colegio que ni siquiera tío Vernon y tía Petunia pudieron soslayar. Daba igual que tía Petunia lloriqueara diciendo que Dudley era de complexión recia, que su peso era en realidad el propio de un niñito saludable, y que estaba en edad de crecer y necesitaba comer bien: el caso era que los que suministraban los uniformes ya no tenían pantalones de su tamaño. La enfermera del colegio había visto lo que los ojos de tía Petunia (tan agudos cuando se trataba de descubrir marcas de dedos en las brillantes paredes de su casa o de espiar las idas y venidas de los vecinos) sencillamente se negaban a ver: que, muy lejos de necesitar un refuerzo nutritivo, Dudley había alcanzado ya el tamaño y peso de una ballena asesina joven.
Y de esa manera, después de muchas rabietas y discusiones que hicieron temblar el suelo de mi dormitorio y de muchas lágrimas derramadas por tía Petunia, dio comienzo el nuevo régimen de comidas. Habían pegado a la puerta del frigorífico la dieta enviada por la enfermera del colegio Smelting, y el frigorífico mismo había sido vaciado de las cosas favoritas de Dudley (bebidas gaseosas, pasteles, tabletas de chocolate y hamburguesas) y llenado en su lugar con fruta y verdura y todo aquello que tío Vernon llamaba «comida de conejo». Para que Dudley no lo llevara tan mal, tía Petunia había insistido en que toda la familia siguiera el régimen. En aquel momento me sirvió su trozo de pomelo y noté que era mucho más pequeño que el de Dudley. A juzgar por las apariencias, tía Petunia pensaba que la mejor manera de levantar la moral a Dudley era asegurarse de que, por lo menos, podía comer más que yo.
Pero tía Petunia no sabía lo que se ocultaba bajo la tabla suelta del piso de arriba. No tenía ni idea de que no estaba siguiendo el régimen. En cuanto me había enterado de que tenía que pasar el verano alimentándome de tiras de zanahoria, había enviado a Hedwig a casa de mis amigos pidiéndoles socorro, y ellos habían cumplido maravillosamente: Hedwig había vuelto de casa de Hermione con una caja grande llena de cosas sin azúcar para picar (los padres de Hermione eran dentistas); Hagrid, el guardabosque de Hogwarts, me había enviado una bolsa llena de bollos de frutos secos hechos por él ( ni siquiera los había tocado: ya había experimentado las dotes culinarias de Hagrid); en cuanto a la señora Weasley, me había enviado a la lechuza de la familia, Errol, con un enorme pastel de frutas y pastas variadas. El pobre Errol, que era viejo y débil, tardó cinco días en recuperarse del viaje. Y luego, el día de mi cumpleaños (que los Dursley habían pasado olímpicamente por alto), había recibido cuatro tartas estupendas enviadas por Ron, Will, Hermione, Hagrid y Sirius. Todavía me quedaban dos, y por eso, impaciente por tomarme un desayuno de verdad cuando volviera a mi habitación, empecé a comerme el pomelo sin una queja.
Tío Vernon dejó el periódico a un lado con un resoplido de disgusto y observó su trozo de pomelo.
—¿Esto es el desayuno? —preguntó de mal humor a tía Petunia.
Ella le dirigió una severa mirada y luego asintió con la cabeza, mirando de forma harto significativa a Dudley, que había terminado ya su parte de pomelo y observaba el mío con una expresión muy amarga en sus pequeños ojos de cerdito. Le habría dado mi porción pero eso habría levantando sospechas de que me estaba alimentando como Dios manda.
Tío Vernon lanzó un intenso suspiro que le alborotó el poblado bigote y cogió la cuchara.
Llamaron al timbre de la puerta. Tío Vernon se levantó con mucho esfuerzo y fue al recibidor. Veloz como un rayo, mientras tía Petunia preparaba el té, Dudley le robó a su padre lo que le quedaba de pomelo.
Escuché un murmullo en la entrada, a alguien riéndose y a tío Vernon respondiendo de manera cortante. Luego se cerró la puerta y oí rasgar un papel en el recibidor.
Tía Petunia posó la tetera en la mesa y miró a su alrededor preguntándose dónde se había metido tío Vernon. No tardó en averiguarlo: regresó un minuto después, lívido.
—Tú —me gritó—. Ven a la sala, ahora mismo.
Desconcertada, preguntándome qué demonios había hecho en aquella ocasión, me levanté, salí de la cocina detrás de tío Vernon y fui con él hasta la habitación contigua. Tío Vernon cerró la puerta con fuerza detrás de nosotros.
—Vaya —dijo, yendo hasta la chimenea y volviéndose hacia mi como si estuviera a punto de pronunciar la sentencia de mi arresto—. Vaya.
Me hubiera encantado preguntar «¿Vaya qué?», pero no juzgué prudente poner a prueba el humor de tío Vernon tan temprano, y menos teniendo en cuenta que éste se encontraba sometido a una fuerte tensión por la carencia de alimento. Así que decidí adoptar una expresión de cortés desconcierto.