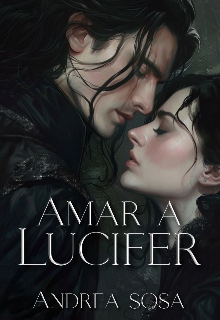Amar a Lucifer
27. La ira de Lucifer
No sé cuánto tiempo estuve parado en el mismo lugar donde la vi desaparecer, viendo cómo el cielo se teñía de rojo más intenso del que ya había diariamente, como si el infierno entero compartiera mi rabia. Las palabras se revolvían en mi garganta, ásperas, listas para desgarrar. Cuando escuché los pasos de Dios detrás de mí, no me giré de inmediato. Dejé que el silencio se estirara como una cuerda tensa.
—Todo es tu culpa. —escupí al fin, sin necesidad de pronunciar el porqué.
Él no respondió enseguida. Siempre tan malditamente sereno. Esa calma suya solo alimentaba el fuego que ya me ardía por dentro.
—Tal vez esto era lo que debía pasar. —dijo, como si eso pudiera bastar.
Me giré entonces, con el puño cerrado y la mandíbula hecha piedra. Conteniendo mi rabia para no golpear al todo poderoso. Hasta un demonio tenía límites en su maldad.
—¡Tú pudiste detener esto! —le grité—. ¡Tú podías y no hiciste nada!
Bajó la mirada, como si el suelo le ofreciera respuestas que yo no merecía.
—No podía luchar contra ella, Lucifer. Nadie podía.
—¡No necesitabas luchar! ¡Solo tenías que devolverle lo que le quitaste! ¡Enmendar tus errores maldita sea, Dios!
Mis pasos me llevaron frente a él, tan cerca que podía ver el temblor en su mandíbula. No me importaba si le dolía. Yo estaba hecho pedazos. Y cada fragmento de mí gritaba su nombre.
—Todo es tu culpa, solo tenías que dejarnos vivir. Pero sin embargo dejaste que ella muriera, le quitaste todo y la condenaste al dolor. De qué sirve tener un Dios que te abandona, un creador que solo trae destrucción, si crees que el amor es una aberración, entonces déjame mostrarte que seré la mejor de tus aberraciones.
El poderosísimo creador alzó la vista, y en sus ojos no vi culpa, sino tristeza. Y eso me enfureció más. Porque él era el causante de todo este infierno.
El silencio cayó como un golpe seco entre los dos. Ya no quedaba más por decir. Solo quedaba el eco de su partida y el vacío que dejaba detrás.
Un calor punzante me recorrió la espalda, trepando por mi cuello hasta que la piel me ardió como si algo dentro de mí estuviera rompiendo cadenas. Sentí el hormigueo primero en las sienes… y luego el dolor, esa presión desgarradora que me hizo soltar un gruñido ahogado.
Los cuernos se alzaron desde mi frente, curvos, oscuros como la noche más densa. No podía verme, pero los sentía, parte de mí, símbolos de todo aquello que había enterrado con esfuerzo. Ahora volvían a surgir, llamados por la rabia, por la pérdida.
—Ven y hazme frente a mí. Te enseñaré como es vivir sin ella. —dije, la voz más grave, distorsionada por la oscuridad que empezaba a colarse en cada palabra.
Extendí la mano al vacío, y el aire tembló.
Con un estallido de sombra y fuego negro, el cetro apareció. Pero ya no era el mismo. El cristal en su cúspide se quebró en mil fragmentos flotantes, reorganizándose en una hoja curva, larga, afilada como el destino que pensaban imponerme. Hice surgir mi guadaña. Negra como la traición. Viva con mi furia.
Dios no dijo nada. Sus ojos reflejaban lo que él ya sabía: que algo dentro de mí se estaba quebrando… o tal vez, al fin, liberando.
—Si no puedes hacer que vuelva. —dije con voz firme, el filo de la guadaña brillando con un fuego oscuro—, entonces quemaré el mundo hasta que nosotros también nos extingamos. Y a quien se cruce en mi camino, le enseñaré mi dolor.
El cielo rugió como si respondiera a mi decisión. Las nubes se arremolinaban. La tierra tembló bajo mis pies. Ya no había vuelta atrás.
No lo pensé. No lo razoné. Lo sentí.
La energía oscura se arremolinó a mi alrededor como una tormenta viva, arrancando pedazos del suelo, rasgando el aire con relámpagos de sombra. El mango de la guadaña ardía en mi palma, no con fuego, sino con propósito.
Dios alzó la mano, formando un escudo de luz blanca frente a él. Su poder era puro, ancestral. Pero yo ya no era el mismo que él había creado. La duda se había ido. La ira me guiaba ahora.
—¡Lucifer, detente! ¡Esto no eres tú! —gritó mientras retrocedía, apenas esquivando el primer tajo de mi guadaña.
—¡No me digas quién soy! —rugí, y el eco de mi voz retumbó como un trueno en los cielos oscuros.
Ataqué de nuevo. La hoja de sombra cortó el aire, veloz y certera. Dios alzó su mano, desviando el golpe con una ráfaga de luz, pero el impacto lo hizo tambalearse. A su alrededor, el suelo se partía, raíces huían como si hasta la tierra temiera este combate.
Me lancé sobre él, cada movimiento más salvaje, más preciso. Mi rabia era un torrente sin diques. Él contraatacó con un haz de luz tan potente que por un instante me cegó, lanzándome contra una columna de piedra que se hizo polvo a mi paso. Pero me levanté. Ileso. Y sonriendo.
—No puedes detenerme, Dios. Ya no.
Apunte mi guadaña a él y un círculo de fuego negro se abrió bajo sus pies. Llamas oscuras lo envolvieron, queriendo arrastrarlo a las sombras. Él gritó un hechizo en una lengua olvidada, y una explosión de luz rompió la trampa, disipando parte de mi magia… pero no suficiente.