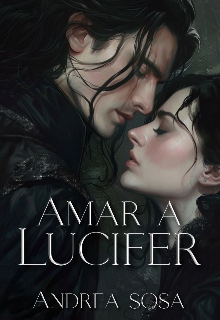Amar a Lucifer
28. El origen de un deseo egoísta
El crepúsculo tiñó de púrpura las nubes cuando finalmente abandoné el infierno. Las palabras de los ángeles y demonios aún resonaban en mi mente —esa letanía de problemas menores, alianzas frágiles y decisiones que ya no deseaba tomar. No respondí. Solo me levanté. Las miradas me siguieron, pero nadie osó detenerme. Cuando cierro la boca, el mundo aprende a guardar silencio.
Volé solo. Sin escolta. El aire era frío cuando se entraba en el territorio del cielo, pero yo ya me sentía tan acostumbrado a eso. Mis alas surcaron el cielo como un corte limpio, directo hacia el castillo suspendido entre nubes y rayos. Desde lejos, sus torres blanquecinas reflejaban la luz moribunda como espejos de otro mundo. Era el único lugar que aún me perteneces del todo.
Aterricé en el balcón de mi ala privada. El mármol claro bajo mis pies parecía más acogedor que cualquier trono. Cerré las puertas con un susurro de energía y, con otro gesto, silencié las comunicaciones mágicas. Nadie entra. Nadie llama.
Mi habitación me recibió con su acostumbrada quietud. Las cortinas danzaban con el viento que a veces se cuela, y el techo abovedado mostraba estrellas que aún no eran visibles en el mundo de abajo. Me dejé caer en el diván junto a la ventana. Desde aquí, la tierra parece lejana, como un eco. Y eso me reconforta.
No busco compañía. No busco consuelo. Solo este aislamiento perfecto, hecho a mi medida. Aquí, en este espacio suspendido entre el cielo y la nada, puedo recordar quién era… o simplemente olvidarme de ser.
De todos los seres que creé, Lilith fue la única a quien no solo formé con intención, sino con ternura. Los demás, mis ángeles, surgieron de mi voluntad, de mi necesidad de orden, de luz, de equilibrio. Pero Lilith… ella fue diferente.
Ella era la única mujer entre ellos, y desde el primer instante en que abrió los ojos, supe que no era como los demás. En ella deposité una parte de mí que nunca antes había compartido con ninguna criatura: mi compasión, mi duda, mi amor más profundo.
Aunque todos los ángeles nacieron de mi esencia, solo a ella la llamé hija.
No porque los demás valieran menos, sino porque Lilith representaba algo más íntimo, más humano, si se quiere. No fue solo una creación; fue un vínculo. No necesitaba obedecerme, y aun así lo hacía. No necesitaba amarme, y sin embargo me ofrecía su amor sin condiciones.
Por eso, cuando hablo de ella, no digo “mi creación” ni “mi sierva”. Digo “mi hija”. Porque eso es lo que siempre fue para mí.
Yo soy Dios, el creador. Aquel que dio forma a las estrellas, que tejió la vida en el vacío, que habló y nació la luz. Y, sin embargo, incluso en toda mi infinitud, hubo una sola cosa que no pude crear ni sostener para siempre: el amor humano.
Hace eones, cuando el universo aún era joven, caminé entre los mundos que florecían bajo mis manos. No con forma divina, sino velado, oculto, limitado, como un viajero más. Lo hice por curiosidad, por deseo de entender aquello que había nacido sin yo haberlo planeado del todo: el alma humana.
Y fue allí, en uno de esos mundos tan frágiles y hermosos, que la vi. Una joven de mirada tranquila, con la risa más pura que he escuchado en toda la existencia. Su nombre ya se ha perdido en las arenas del tiempo, pero no su esencia. Ella no sabía quién era yo, ni yo se lo revelé. Me acerqué como un extraño, y ella me recibió como a uno más. Me amó sin saber que era el principio y el fin. Me amó porque así era su corazón. Y yo… yo la amé con una intensidad que me aterró.
Pero ella era humana.
Y como todo lo humano, fue vencida por el tiempo. La vi envejecer. La vi marchitarse. No por culpa ni castigo, sino porque eso era parte de lo que la hacía tan auténtica, tan viva. Y cuando su último aliento se desvaneció en mis brazos, algo dentro de mí también murió.
Pude haberla traído de vuelta. Pude haber torcido las leyes que yo mismo había escrito, quebrar el delicado equilibrio entre vida y eternidad. Pero no lo hice. No quise hacerla prisionera de mi poder. Porque amarla significaba respetar su libertad, incluso la de morir. Y así, la dejé ir.
Pero su imagen… su recuerdo… jamás me abandonó.
Pasaron siglos. Milenios. Y aunque el universo siguió creciendo bajo mi mirada, el vacío que ella dejó nunca fue llenado. Fue entonces cuando la idea —o quizás la necesidad— nació en mí.
No para traerla de vuelta, no. Eso habría sido egoísmo. Una violación de todo lo que soy. Pero podía… verla de nuevo. Podía formar un ser nuevo, puro, libre… y que llevara su rostro, su alma reflejada en otra forma.
Así nació Lilith.
De todos los ángeles que he creado, Lilith fue distinta desde el principio. No surgió de la voluntad del orden ni del fuego de la guerra. Ella fue moldeada con delicadeza, esculpida con nostalgia. Su mirada era la misma que aquella que tanto tiempo atrás me vio con ternura humana. Su sonrisa tenía la misma luz que me salvó en mi soledad. Su voz… oh, su voz… era una canción que yo creía perdida.
Pero Lilith no era una réplica. No era un reemplazo. Ella era mi hija.
La creé a partir del amor, no de la pérdida. La hice libre, con voluntad, con conciencia, con el derecho de ser mucho más que una sombra del pasado. Pero no puedo negar que, cada vez que la veía caminar entre los demás ángeles, sentía que revivía algo de aquello que creí haber perdido para siempre.