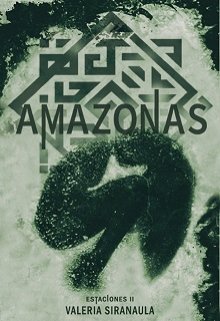Amazonas | Libro 2 | Saga Estaciones
Capítulo Veinticinco
Cuando alguien nos abrió la puerta, entramos atropelladamente. El ingreso a la oficina ocurrió de la misma manera. Más por mi parte que la de Andrea. Mi corazón saliéndose de mi pecho. Miré a Amaia. Mismo color de ojos, misma intensidad de la mirada, mismo poder de comunicación. Así fue cómo supe que mamá estaba al otro lado de la línea.
—Todo está organizado, pero no podrá ir demasiada gente. Aunque irán los mejores.
Quise decirlo, expresar mi deseo de hablar con ella, con mi madre. La única que había conocido, con la que crecí. La que me castigó más veces de las que me dijo que me amaba. Sin embargo, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Me daba miedo hablar con ella. Eso sería enfrentar todo lo que esquivaba día a día.
—Si la situación es tan mala, también deberías venir. Hay espacio para muchos aquí —ofreció Amaia—. No es algo que puedas arreglar permaneciendo ahí.
Lo del espacio era mentira, todas las camas estaban ocupadas. Tan solo una persona más causaría que alguien se quede sin cama, o que los niños tengan que dormir en el pequeño cuarto donde funciona su escuela. Las pequeñas colchonetas serían de ayuda, pero tampoco abriría espacio para muchos como dijo Amaia.
—Entiendo, estaremos alertas. ¿Será como siempre? —preguntó Amaia. Lamec se movió rápido, tomó un papel y un esfero y esperó. Amaia comenzó a dictarle números y él los iba anotando. Los repitió y él los compartió—. Y las personas que vienen, ¿son de confianza? —continuó con la conversación—. Tendré que confiar en ti. Te recuerdo lo que ponemos en riesgo —le dijo a mi madre. Amaia me regresó a ver.
—¿Quieres hablar con ella? —preguntó. No supe si me preguntaba a mí o a mi madre en el teléfono.
Amaia apartó la mirada de la mía.
—Está bien. En siete días. —Fue lo último que dijo antes de bajar el teléfono y presionar el botón que terminó la llamada.
Si los corazones se rompían, el sonido que escuché dentro de mí debió ser eso. Mi madre había elegido no hablar conmigo. Mi garganta empezó a sentirse pesada, pero no dejé que lo demás viniera. No me dolía, no me afectaba.
—Supongo que las personas vendrán en siete días —comenté. Mis palabras sonaron claras, firmes como quise que sean.
—No, ellas ya están en camino, el grupo tendrá que salir mañana por la mañana —respondió—. La comida es la que vendrá en 7 días.
—Que bueno —contesté. Regresé mi atención hacia Andrea.
—¿Nos vamos ya? —le pregunté. Al principio no dijo nada, pero murmuró que sí en poco tiempo. Nos dimos la vuelta y antes de salir de la habitación nos despedimos. Caminamos de nuevo hacia las puertas de salida del refugio.
Cuando estuvimos en medio de la oscuridad de nuevo, Andrea dijo mi nombre. Me di la vuelta y alumbré su cara con mi linterna.
—Tengo que ir primero, tú no conoces el camino. —Me hizo caer en cuenta. Era verdad. Le cedí el control del trayecto. Caminamos en silencio al principio. Yo conocía por primera vez este sendero. A diferencia que el camino que conducía a la cueva de entrenamiento, este no estaba iluminado con barritas de color verde.
Noté que Andrea iluminaba hacia arriba cada que teníamos que elegir una entrada. En una de esas ocasiones, vi lo que buscaba. Era una especie de mancha de pintura blanca. Parecía una salpicadura bastante intencional. Seguramente para señalar el camino.
Cruzamos una cueva de la que se escuchaba el sonido del agua más allá. El claro murmullo no se me pasó desapercibido.
—Nunca vayas hacia el agua tú sola, son caminos demasiado engañosos. Una vez casi me caigo por una grieta. Si no fuera por mamá, no estaría aquí —me aconsejó.
Seguimos con el camino. Era difícil calcular el tiempo que tardamos en llegar, porque era mala en ello. Durante el camino, reproduje en mi mente una y otra vez una de las canciones más populares de Adam Méndez. En total fueron ocho veces, lo que debía ser unos veinticinco minutos de trayecto. ¿De verdad estábamos tan adentro?
Lo bueno es que no era claustrofóbica, solo propensa a ataques de ansiedad ocasionales.
El fin del trayecto lo supe por el olor. Era diferente al de la cueva y similar al del lugar al que me llevó Canek. Olía a aire fresco. La brisa que llegó a mis mejillas ya no se sentía como las corriente de aire de las cuevas.
—Apaga tu linterna —ordenó Andrea. Obedecí. Ella también lo hizo, pero luego la prendió y apagó cinco veces. Luz, luz, espera, luz, espera, luz, luz. Memoricé ese código, algo debería significar y servirá de algo más adelante—. Ahora sí, vamos.
Cuando salí hacia la enorme cueva, no podía creer lo que veían mis ojos. Había una gran entrada por encima de nosotros, tres o cuatro metros más arriba. Los árboles y el cielo se veían apagados por el término del día. La altura del techo era de otro mundo, de por lo menos quince metros sobre nuestras cabezas. Era fascinante y daba miedo al mismo tiempo.
Editado: 10.01.2024