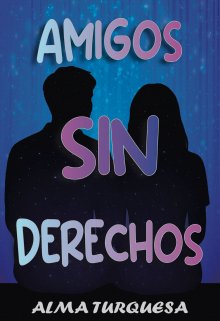Amigos Sin Derechos
CAPITULO 22
Organizar el funeral fue fácil. La mayoría de los detalles ya habían sido definidos con anterioridad. Amanda solo tuvo que firmar algunos documentos y luego dedicarse a recibir condolencias.
Las personas desfilaban unas tras otras para abrazarla: familiares, amigos, conocidos, desconocidos. Amanda los recibía con fingido agradecimiento, pero la verdad era que ya había dejado de prestar atención a lo que decían. Todo eran ecos y sombras a su alrededor.
De vez en cuando algo la hacía volver en sí, como cuando un par de señoras preguntaron entre murmullos si podían ver a Bruno. Amanda y su suegra se enfadaron e inmediatamente se pusieron de pie para oponerse, pero el papá del difunto se apresuró a explicarles que el ataúd estaba sellado. La apariencia de Bruno se había deteriorado mucho a lo largo de su padecimiento, y no era así como deseaban que fuera recordado.
El cortejo partió rumbo al cementerio en la mañana. La caravana de autos era tan larga que Amanda no lograba ver el final desde el retrovisor del auto de su padre.
Cuando llegaron, los toldos y las sillas ya estaban colocados en los jardines del camposanto. Amanda se sentó con su familia política en los lugares que les habían reservado, y los discursos comenzaron.
Llegó su turno de decir unas palabras, y aunque no se sentía de humor, sabía que si no lo hacía, nunca podría perdonárselo.
Se paró en el estrado, y de pronto fue como si hubiera perdido la habilidad de hablar: su voz sonaba temblorosa, sus frases no se conectaban apropiadamente, todas las cosas que quería expresar sobre su esposo se arremolinaban en su mente, creando un caos impronunciable. No sabía lo que decía, pero todo su ser gritaba de dolor y los demás parecían comprenderlo. Terminó en cuanto pudo y volvió a sentarse secándose las lágrimas.
Algunas personas más tomaron la palabra para despedirse; la mayoría contaba anécdotas de las que Bruno había sido parte. Ese era él: un hombre de pocas palabras y muchos detalles, un compañero leal y valiente para quienes habían tenido la dicha de conocerlo.
Amanda no deseaba llorar más, así que desvió la mirada y se concentró en los niños que jugaban entre las lápidas, ataviados con sus negras galas. Sus madres se habían apartado con ellos para cuidarlos. La mayoría de sus amigas estaban allí, incluso la alocada Paola, y Amanda se preguntó si alguna vez tendría la oportunidad de estar entre ese dichoso grupo.
Perder dos grandes amores parecía demasiado para una sola vida.
Finalmente, llegó el momento de tomar el féretro y conducirlo hasta la fosa donde descansaría a partir de entonces. El sepulturero le ofreció un puñado de tierra a Amanda, y ella, acompañada de cantos de despedida, tuvo que lanzarlo sobre quien alguna vez fue su mundo.
Todas las alegrías, todos los besos, todo el amor que había conocido al lado de Bruno le oprimían el pecho brutalmente. Los hijos que nunca tendrían, los años que no compartirían, los sueños que ya jamás se realizarían, la casa que la esperaba vacía... eran como una nube negra descendiendo sobre ella, envolviéndola, asfixiándola.
Manos palmeaban su espalda, labios besaban sus mejillas mientras ella deambulaba por el cementerio medio ciega. Luego, sin saber cómo o por qué, terminó de vuelta en la casa de sus suegros, comiendo y leyendo los recuerdos que los asistentes habían escrito en el cuadernillo de la funeraria.
Los días siguientes, mucha gente la visitó para asegurarse de que estuviera bien. Le llevaban comida y hacían la respectiva reseña de la tragedia según sus propias palabras. Tantos repasos solo lograban aplastarla más, pero después de estar deprimida tanto tiempo, Amanda sabía bien qué hacer para que la dejaran en paz: responder mensajes con muchos emoticones, publicar alguna que otra frase de automotivación y dar "me gusta" a todo lo que publicaban sus amigos. Eso bastaba para que todos se sintieran tranquilos.
Aunque la realidad era que había quedado un gran vacío en su vida. No sabía a dónde ir o qué hacer luego del trabajo; regresaba a casa y no hacía más que lanzarse a la cama para pensar en todo y en nada a la vez. Fue entonces que su suegra la llamó para que le ayudara a revisar las pertenencias de Bruno, y ella accedió de inmediato.
Cuando terminaron, Amanda invitó a Marta a hacer lo mismo en su casa. Al principio fue abrumador: desde aquel último día en que Amanda vio salir a Bruno, no había dejado de esperar a que volviera a casa. Había tantas cosas: su ropa, sus zapatos, correspondencia de dos años, su taza favorita, su cepillo de dientes. Tiraron toda la basura, regalaron lo que aún servía y guardaron cuidadosamente las cosas que tenían algún valor sentimental para cada una.
Amanda no lo admitía, pero realmente apreciaba la compañía de su exsuegra. Ella era la única que escuchaba con un interés genuino cuando Amanda se dejaba perder entre las memorias de su vida con Bruno. Limpiar y llevar flores a la tumba eran solo excusas para poder reunirse y charlar.
En abril, Marta le organizó a Amanda una pequeña cena de cumpleaños y prometieron seguir en contacto como amigas, pero ambas sabían que las cosas cambiarían y que, en adelante, cada quien tendría que adaptarse como mejor pudiera a estar sin Bruno.
La casa de Amanda quedó algo vacía; los espacios que habían dejado las cosas de su esposo estaban por todas partes. Entonces decidió reorganizar su hogar con la esperanza de que eso le ayudara a sentir menos la ausencia.