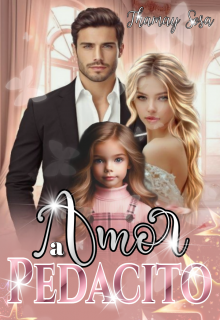Amor a Pedacito
Prólogo
Cada viernes, mi mochila se convierte en un puente. No es solo por los libros, la ropa o el peluche que siempre me acompaña (un oso descosido al que papá llama *"el poeta triste"*). Es por todo lo que callo y lo que guardo dentro: el miedo a que mamá frunza el ceño cuando me despido, la emoción de llegar al apartamento de papá y encontrar los platos sin lavar y los colores esparcidos sobre la mesa como un arcoíris derramado.
Ellos creen que no lo noto, pero yo sé que sus voces se enfrían cuando hablan por teléfono. *"Custodia"*, *"horarios"*, *"responsabilidad"*. Palabras duras, de adultos, que se clavan como piedritas en mis zapatos. Por eso hoy, mientras empaco mi cuaderno de dibujos (el que mamá no aprueba porque "ensucio las hojas"), trazo un plan en silencio. Si ellos no recuerdan cómo reír juntos, yo les enseñaré. Aunque tenga que volverme un poco maga, un poco payasa, un poco flor que crece entre el cemento.
Porque el amor no debería tener horarios. Y yo, Mía, de diez años y dos casas, estoy lista para demostrarlo.
—¿Lista para irte? —pregunta mamá, ajustándome la bufanda.
Asiento, pero en mi cabeza ya suena la música de mi plan secreto. La de la niña que aprendió a bailar bajo dos techos muy distintos... y que tal vez, solo tal vez, puede enseñarles a bailar a ellos también.
A veces pienso que mi vida está dividida en dos mapas distintos. En la casa de mamá, todo tiene su lugar: los cojines siempre rectos, los lápices ordenados por tamaño, las voces medidas como si también tuvieran un horario. Aquí, las reglas son invisibles pero fuertes, como paredes de cristal que no puedes traspasar sin que alguien diga *"Mía, cuidado"*. Hasta los silencios son pulcros.
Pero en el piso de papá, el mundo respira distinto. Aquí los calcetines se pierden bajo el sofá, los cuadros están torcidos y las pizzas se queman porque nos ponemos a bailar en la cocina en vez de vigilar el horno. Papá dice que el desorden es "el arte de vivir", aunque a veces, cuando cree que no lo miro, sus ojos se vuelven tristes y cansados. Como si extrañara algo que no se atreve a nombrar.
Lo más raro es que, en medio de ambos mundos, yo me siento como un camaleón. Con mamá, bajo la voz y repito *"sí"* antes de que termine la frase. Con papá, dejo que mis trenzas se desarmen y grito las canciones de sus discos viejos. Pero en el colegio, cuando mis amigas hablan de sus casas (siempre en singular, *"mi casa"*, nunca *"mis casas"*), me quedo callada. ¿Cómo explicar que a veces sueño con una puerta mágica que una los dos lugares? ¿O que reviso fotos viejas buscando pistas de cuando éramos los tres juntos y las risas no sonaban a eco?
Todo cambió el día que escuché a mamá decir *"demanda"* por teléfono con esa voz que pone cuando quiere sonar fuerte pero le tiemblan las manos. Ahí supe que si los adultos ya no saben cómo quererse, tendré que ser yo quien les recuerde. Aunque sea a punta de travesuras, de dibujos pegados en la nevera de ambos hogares, de mensajes en código. Porque si algo he aprendido en estos diez años es que el amor no se parte en dos como una galleta. Se expande. Como la música de papá que se cuela por las ventanas, o como el perfume de jazmín de mamá que se queda en mi ropa incluso después de llegar al caos colorido del piso de él.
Esta es mi historia. La de una niña con una mochila a cuestas y un corazón lo suficientemente grande como para caber en dos lugares a la vez. O quizás, solo quizás, para lograr que esos dos lugares vuelvan a ser uno.
Hay días en los que siento que mi vida es como esos libros de *"Elige tu propia aventura"* que leo a escondidas bajo las sábanas. Solo que, en mi caso, no puedo decidir qué página voltear. Mamá elige una, papá elige otra, y yo quedo atrapada entre los dos finales posibles.
Pero hay algo que ninguno de ellos sabe: llevo meses coleccionando pedacitos de ellos como si fueran tesoros. Guardo la sonrisa de papá cuando le muestro un dibujo nuevo, y el modo en que mamá me arropa aunque "ya sea demasiado grande para cuentos antes de dormir". Los atesoro todos en una caja de zapatos vacía que escondo bajo mi cama (la de mamá) y detrás del armario desordenado (en casa de papá). Ahí dentro viven las cosas que no se dicen: el ticket del cine donde los tres vimos *Toy Story* hace mil años, un corcho de vino que papá usó para hacer un sello, la receta de galletas de mamá escrita en su letra perfecta.
Y hoy, mientras empaco mi osito *"Poeta Triste"* (que en realidad se llama Gustavo, pero papá insiste en ponerle apodos dramáticos), tomo una decisión. Si ellos han olvidado cómo hablarse, yo seré su traductora. Si insisten en ver solo las diferencias, yo les recordaré las semejanzas. Aunque tenga que volverme espía, mensajera, o incluso un poco mentirosa. Porque cuando los escucho discutir por teléfono sobre "derechos" y "fechas", lo que realmente oigo es esto:
*"Te extraño, pero no sé cómo decirlo."*
Así que cuidado, mundo. Esta es Mía Rodríguez, diez años, dos casas y un plan infalible. Porque si el amor de mis padres fue tan fuerte como para crearme a mí, ¿no debería serlo también para volver a encontrarse?
—¿Lista? —pregunta papá desde la puerta, con sus zapatos sin cordones y el pelo revuelto como siempre.
Sonrío y ajusto mi mochila, donde hoy no solo llevo la tarea de matemáticas, sino también:
1. Un dibujo de los tres como superhéroes (mamá con capa de reglas, papá con escudo de pinceles).
#556 en Novela contemporánea
#1982 en Novela romántica
#716 en Chick lit
#familiasseparadas #custodiacompartida, #resilienciainfantil #hijosdedivorciados
Editado: 27.07.2025