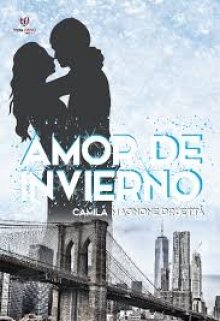Amor de Invierno
Capítulo XVIII

 Capítulo XVIII
Capítulo XVIII
Sara lo supo por su propio hijo. Miguel quería casarse con ella, para luchar con mayores posibilidades por la adopción de Aurorita. La mañana que recibió una esquelita de Miguel pidiendo permiso para visitarla esa tarde, dejó a la niña con una vecina y salió disparada al instituto de belleza de aquella buena moza tan simpática, la que tenía un amante para el lecho y un amado para el corazón.
-Póngame hermosa -le dijo a la joven-, un caballero va a venir a pedir mi mano.
Loca, pero inofensiva -se dijo la joven-; sigámosle la corriente.
-¿Es el mismo señor de aquella cita?
-El mismo -rió Sara-; figúrese, entre los dos tenemos más de ciento cincuenta años.
-¿Un romance antiguo?
-No. Es reciente. Lo que ocurre es que queremos tener un bebé.
-Y claro, señora. Para tener el bebé hay que casarse.
-Exacto, jovencita. No repare en gastos, tinturas, cremas y todo eso, niña.
La joven sintió vergüenza de sacarle dinero a una pobre loca. Puso todo su empeño y sabiduría en dar un poco de colores de vida a aquella cara tan comida por el tiempo. «Sólo le cobraré los productos, pobrecita», se prometió.
Cuando terminó, Sara se miró con satisfacción al espejo.
-No parezco precisamente una novia adolescente -dijo- pero él tampoco es un chiquillo.
-Espero que sean felices, señora.
-Puede apostar que lo seremos. El bebé costará un poco de trabajo, pero lo conseguiremos.
—78→
Vaya que van a tener mucho trabajo -pensó la jovencita y le cobró como se había propuesto. Sólo los productos-. Ojalá yo no llegue a vieja con esos desvaríos -rogo mentalmente.
Más tarde, había llegado Miguel. Tomaron té, hablaron de intrascendencias. Recordaron canciones antiguas. Por fin, don Miguel se decidió y se puso de pie, ajustando el saco sport que había vestido para la ocasión.
-Mi querida amiga Sara -dijo solemne-, tengo el honor de pedir tu mano.
Sara simuló considerarlo muy seriamente.
-¿Sí o no? -urgió Miguel, que quería terminar el asunto lo más pronto posible.
-Es la primera vez en mi vida que piden mi mano -respondió Sara-, debo considerarlo un poquito.
-¿Considerar qué?
-Me pareces un poco viejo.
-¡Sara! -reprochó Miguel.
-¡Está bien! -exclamó Sara, abrazándolo-. Lo acepto de todo corazón.
Sellaron el compromiso con un roce fugaz de los labios.
Salieron al paso algunos problemas. «El pobre viejo necesita compañía», dijo el hijo mayor de Miguel, economista del Banco Central. Pero la hija reaccionó de manera distinta. Habló con su padre y su filípica abundó en palabras como «ridículo», «grotesco», «senil» «increíble» y «farsa», alentada por el marido arquitecto que soñaba convertir la añosa casa quinta en un monoblock. La joven mujer se tranquilizó algo cuando don Miguel expresó que inmediatamente después del matrimonio haría separación de bienes y el monoblock se levantaría cuando él fuera a la tumba.
Por el lado de Sara, la cuestión provocó una seria pelea conyugal a Raúl, cuya esposa se espantaba por la «quemada social» que el casamiento atraería. Y para peor, cuando se enteró de que su suegra (la abuela de mis hijos) iría a vivir con un anciano en su casa, juró que nunca más vería a sus nietos.
Algo aplacada la tormenta familiar, se realizó la ceremonia civil. Asistió Raúl como testigo de su madre y Hernando, el hijo economista de Miguel, como testigo de su padre. A ruego de la esposa de Raúl se descartó la ceremonia religiosa.
—79→
-Desde luego, no pensábamos en eso -explicó Sara-; no quiero oír eso de que «hasta que la muerte nos separe». Me dará escalofríos en la nuca.
La mudanza incluyó a Lenin, Gorbachov y Bush, que abandonó a regañadientes a su amigo chino. Pero Sara casi no llevó muebles, pues los había vendido a los coreanos de la otra acera.
Tuvo tiempo de llevar de obsequio a la chica de la peluquería un hermoso abanico de varillas de marfil que había sido de su madre.
-Usted me ha dado suerte -le dijo a la estupefacta joven y se marchó a la carrera.
Aquella primera noche, sintió cierta vergüenza al ver que don Miguel salía del baño vestido ya en piyama. Lo miró acostarse en la gran cama matrimonial. Tomó nota de que no se acostaba en el centro de la cama, sino a un costado, dejando el espacio vacío que le correspondía a ella.
Fue a su vez al baño, llevándose su enorme camisón.
-Parece el camisón del Papa -se dijo, pero se duchó y vistió valientemente el camisón.
Llegó al lecho y se acostó y se tapó hasta la barbilla. Don Miguel había hecho lo mismo, y apagó la luz. La obscuridad era total. Los dos, callados, los ojos fijos en el techo invisible en la oscuridad. Y fue ella quien rompió el silencio.
-¿Probamos?
Probaron.
No pudieron.
Fue la primera y la última vez, aunque ella, con el viejo instinto femenino, le consoló.
-No te preocupes. Es porque estás nervioso.
Y la hombría de él quedó a salvo.
A la mañana siguiente, después del desayuno, él fue a abrir su ventana favorita, en el piso bajo, aquél que daba hacia la planta del guayabo y el naranjo. Abrió de par en par las ventanas. Y quedó tenso. Del piso de arriba venía el ruido de los engranajes de una máquina de coser, y el llanto de Aurora.
Se golpeó el pecho y quiso lanzar un grito de Tarzán, pero le dolió la garganta.