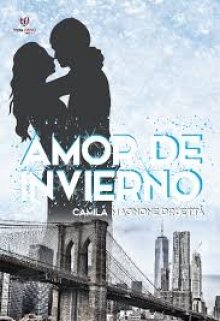Amor de Invierno
Capítulo XIX

 Capítulo XIX
Capítulo XIX
Sara dormía aún cuando en la mañana salió de la ducha, se vistió y sacó el Buick del garaje.
Enfiló por la avenida sintiendo una sensación de bienestar acorde con el silencioso, eficientemente funcionamiento del pesado vehículo.
-¡Jesús! Voy a setenta por hora -murmuró al mirar el velocímetro, y redujo el andar a los prudentes cuarenta kilómetros de siempre.
-¿Qué me impulsó a correr así? -se preguntó a sí mismo, y la respuesta surgió de inmediato. Me siento eufórico, como si hubiera tomado vino.
Euforia de recién casado -se dijo- aunque a mi edad la cosa resulta algo inapropiado. Pero no importa, no siempre lo apropiado es lo apropiado. La cuestión radica en la presencia de una alegría nueva, o olvidada, que hizo que cantara esta mañana mientras me afeitaba, como si tuviera nuevamente 25 años y estuviera entrando en los umbrales de un porvenir inaugurado. Todo apariencia, claro. No tengo 25 años y el porvenir no existe. Pero existo yo, existe Sara, existe la niña y hemos tenido, si no la bendición nupcial de un cura, el pomposo voto de ventura de un juez de paz. Y ya me ven gente, soy un recién casado, algo euforizante si se descarta lo grotesco del asunto, que no deja de ser real porque sea grotesco, sino todo lo contrario, señores míos, pues lo grotesco al fin, acentúa la substancia de la realidad misma. Jesús, yo me entiendo.
Ingresó al centro de la ciudad y aparcó el automóvil bajo la sombra de un lapacho, echó llave al vehículo y se adentró en la Plaza Uruguaya, donde siempre iba a terminar sus vagancias porque ese espacio verde y apiñado le atraía desde su juventud, pues adivinaba en él como una síntesis de la humanidad, con sus deplorables prostitutas volcadas sobre la acera que daba a la estación del ferrocarril, a la espera de soldados de —82→ licencia o de campesinos de dineros atados en pañuelos que venía a acabar su paciencia y su dinero en el trámite inagotable del título de propiedad. Y en la acera opuesta, sobre la calle presuntuosa y movida, la gran feria de libros, la luz de la sabiduría ofertada en competencia a la oferta de la carne cansada para el placer mínimo o la sífilis o el sida. Entre las dos aceras principales, la plaza arbolada, con sus bancos propicios al reposo del vago o del vencido, para el comercio escuálido del fotógrafo ambulante y para la tentación de millones de las flacas vendedoras de loterías que no lograban vencer la apatía de los jubilados que ya habían aprendido a descreer de todo, hasta de la suerte. Aloja helada de lima, mosto de caña chupado por los mínimos trapiches, chipás de almidón o de maíz y empanadas goteando aceite quemado. Y gente, gente sin norte, exiliada voluntaria en esa manzana verde donde todo se reducía a vivir y sobrevivir, como en un territorio donde olvidar la voluntad y transformar la libertad en una siesta inacabable.
En un banco dormitaba un hombre viejo, con un rostro de músculos flojos que parecían diluir sus facciones. Es como si la cara se le cayera de vieja, pensó don Miguel pero se sentó a su lado, hambriento de comunicación y participación, que es parte de la euforia.
-¡Lindo día! -dijo.
-Es un día como todos -respondió el otro-, no veo razón alguna para que un día sea mejor que el otro.
-Es que para mí es un día especial. Me casé ayer, ¿sabe?
El anciano lo miró con esa mezcla de compasión, malicia y temor que provocan los dementes. Pero al fin decidió que si loco, aquel caballero que olía a loción de afeitar era inofensivo y no se tomó el trabajo de marcharse a buscar otro bando donde seguir ejerciendo su soledad.
-¿De veras?
-Sí, señor. Me casé.
-Pues yo le estoy esperando a mi novia para ir a tomar chocolate. Tiene 18 años que parecen 18 quilates y estudia computación en Columbia.
-¿No me cree?
-No me parece razonable creerle. Ahora bien, si usted es feliz creyendo que se casó ayer, no me opongo. Después de todo, yo estoy en la edad en que no vale la pena el esfuerzo de oponerse a nada.
-Bueno, después de todo, es razonable que no me crea.
-Pero... ¿se casó o no se casó?
—83→
-Me casé.
-Supongo que con una jovencita de abundantes curvas y piel de terciopelo y mullidos muslos adornados con una pelusa dorada.
-¿Me cree un vicioso?
-No. Usted y yo ya no podemos darnos el lujo de servicios. A lo sumo de tener pensamientos viciosos. Yo daría lo que me queda de vida por una buena erección para aferrarme a la primera puta que pase.
-No me casé con una jovencita sensual, señor mío, sino con una respetable señora de mi edad.
-No veo la razón para correr a comunicarle al primer desgraciado a la vista. ¿Qué quiere? ¿Que lo aplauda? Si lo suyo es una fantasía, es absolutamente enfermiza. Si realmente se casó con una vieja, es lo más absurdo que pueda pedirse. Y... repugnante.
-¡Es usted ofensivo, señor!
La euforia de don Miguel se iba convirtiendo en ira.
-Mire, señor mío -decía el otro-, yo no pido otra cosa que estar en paz. Y vengo aquí a buscar paz porque en mi casa, que ya no es mi casa, molesto a mi hija y me molestan mis nietos. Encuentro en este banco de esta plaza la maravillosa fórmula de no pensar para no sufrir, y de repente aparece usted, perfumado e inoportuno, a romper desconsideradamente mi amada y sosegada monotonía, con la noticia consternante de que ha contraído matrimonio con una vieja. Y disculpe el tono oratorio, pero no puedo olvidar que alguna vez enseñé filosofía en la facultad, en otro tiempo perdido al otro lado de la memoria.