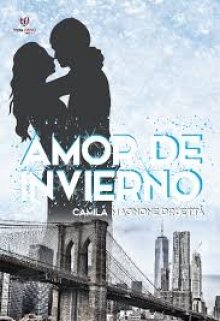Amor de Invierno
Capítulo XXIII

 Capítulo XXIII
Capítulo XXIII
Sentado bajo la parralera en el cómodo sillón de mimbre, don Miguel se sentía feliz testigo de una felicidad bucólica, aunque tardía.
La noche estaba empezando, y allá en el vasto espacio del jardín, Sara paseaba a Aurorita en su cochecuna, que tenía desplegado el techo de hule porque hacía un poco de frío. Gorbachov y Lenin, entusiasmados por los grandes espacios del jardín y del patio daban prodigiosos saltos tratando de cazar en vuelo a las luciérnagas.
Esa tarde, un poderoso perrazo suelto había penetrado en la propiedad dedicándose escrupulosamente a dejar su impronta en cada tronco de trébol, cantero o muro, mientras Bush le mostraba amenazante los dientes... desde la seguridad del balcón.
El perrazo se había ido y Bush se dedicaba a borrar los hitos del intruso, orinando en los mismos sitios donde lo había hecho el otro, ratificando así su soberanía sobre el territorio.
El pensamiento de Miguel convocó la imagen de Cristina, y se preguntó que diría al ver otra mujer en su cama, otra esposa en su mesa, un nuevo bebé en la casa, y un perro y dos dueños de su adorado jardín y del patio con esos árboles donde solía poner hamacas de cuerdas para sus hijos. Le pareció oír sus palabras:
-Haces bien, Miguel.
-Fuiste una mujer maravillosa, Cristina. Todo lo que yo hacía, hasta mis errores, mirabas con simpatía y decías «haces bien, Migue». La estafa de un socio abusando de mi confianza, la mala fe de un amigo poniendo en entredicho mi honor, un mal negocio arrojando pérdidas, nunca provocaron reproche en tus labios. «Vos has obrado con buena fe, Miguel. Quisiste hacer bien las cosas, y eso basta, querido». No fuiste una mujer, Cristina, fuiste una melodía llenando la casa. Un ángel de la —96→ guarda. Fuente de alivio, consuelo, descanso y sosiego. Nunca una queja, ni cuando agonizabas, Cristina. Cerca ya del final, llorabas. Pero no llorabas por ti misma, sino por mí, dolida de que iba a quedarme solo.
-Me estás idealizando mucho, Miguel -le pareció oír la voz de Cristina, que nunca aceptaba un elogio, porque el más sencillo le parecía exageración.
-He traído una nueva esposa a casa, Cristina.
-Lo sé. Has hecho bien, Miguel. La he visto, la estoy mirando, le sale la generosidad por todos los poros, Miguel, aunque me parece algo loquita, pero sólo un poquito.
-Comparto tu opinión, Cristina. Vino arrastrando inocencia desde su niñez. Tiene una lógica de niña. Lo que no comprendo es por qué me arrastró a este remolino. No sé si es ella, o si es la beba, o si es ella más la beba. O si fue la única salida posible a la soledad que de pronto me pesó, me dolió y me asustó.
-Cose en mi máquina.
-Me hace mucho bien, Cristina. Oigo el ruido, sé que es ella, pero al mismo tiempo siento tu presencia. Vos, Cristina. Olor a pacholí y jazmín en la ropa blanca del ropero, mis libros ordenados, el tintero de bronce brillando como una estrella. Albahaca y orégano en la sopa, la lamparita encendida para el santo de tu veneración, que se enamoró de vos y te llevó tan pronto.
Sara entraba en la casa empujando el cochecito, donde estaba Aurorita, que ya no era tan fea como al nacer, porque su carita estaba rellena y sonrosada y habían aparecido unos cabellos crespos, de extraño color cobre en su cabecita.
-Voy a poner la mesa para la cena, Miguel.
-Sí, pero sólo para uno.
-Ya sé, mañana debemos ir al médico en ayunas.
Y se introdujo en la casa. Había visitado al médico -un amigo de Raúl- que para comenzar dio una filípica a Sara porque a su edad no debía ser tan descuidada con su salud. Después sencillamente lo había echado a él, a Miguel, diciéndole sin mucha ceremonia que procedería a un examen completo, y que él no tenía nada que hacer allí. Salió a la sala de espera, leyendo una revista sobre los nuevos modelos de automóviles que le parecieron latas de sardina comparados con su Buick. Esperó mucho tiempo, demasiado tiempo, mucho para descubrir alguna arritmia leve o un principio de gota en la rodilla. Y cuando ella salió por fin del consultorio, tenía un montón de papelitos cuadrados en la mano.
—97→
-¿Recetas, Sara?
-No. No me dio ningún remedio. Me palpaba los pechos como exprimiendo una naranja sin jugo y fruncía las cejas. Me tomaba la presión y fruncía las cejas, escuchaba mi corazón y decía hum hum hum, me daba golpecitos en el vientre y debía sonar como un tambor rajado porque arrugaba la boca. Me preguntó con qué frecuencia hago pipí y cacá, si no tiro pedos por la noche, y si la comida no me cae pesada. Por el momento me prohibió que con suma sal y azúcar y está loco si cree que le voy a seguir la corriente. ¿Estos papeles? Órdenes de examen de sangre, de orina, de materia fecal. Y este otro es para una radiografía del pulmón y éste para una ecografía por debajo de la cintura. Te costaré una fortuna, Miguel.
-¿Le hablaste de tus vahídos?
-¿Para qué? ¿Para que me invente una enfermedad nueva? Todo el mundo tiene vahídos y sigue viviendo contento. ¡Dejar el azúcar! ¡Qué loco!
-Y la sal.
-¿Te imaginas?
-Me imagino, y se acabaron el azúcar y la sal. ¿Me entiendes?
-¡Mírenle!
-Se acabaron el azúcar y la sal.
-La sal vaya y pase, sólo usaré un poquito. ¡Pero me muero por los caramelos rellenos, los postres y los bombones!
-Se acabó, Sara.
-¿Me ordenas?
-Te ordenamos. Yo y... Aurorita. Una esposa enferma todavía es soportable para mí. Pero una mamá enferma... ¿de qué le sirve a Aurorita?
-¡Otra vez me estás manipulando!