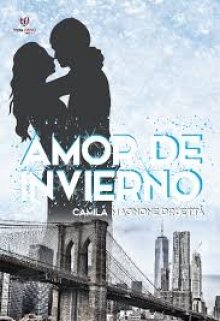Amor de Invierno
Capítulo XXIX

 Capítulo XXIX
Capítulo XXIX
Era la misma confitería, la misma mesa y también el mismo mozo, pero el día era lluvioso y gris.
-¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme, Raúl? -preguntó la jueza.
-Se trata de mi madre, y, por favor, no me prohíbas hablar del expediente, porque no se trata del expediente, sino de mi madre.
-No sé por qué, pero advierto mucha tristeza cuando te refieres a ella.
-Amo mucho a mi mamá. Soy hijo natural, no fue una santa como mujer, pero fue una santa como madre. Trabajó mucho por mí y para mí. Sus padres no le dejaron de herencia más que una gran casa. La vendió, con el dinero hizo usura, compraba joyas en Luque y las llevaba de contrabando a Buenos Aires, también lo hacía con ñandutíes cosidos a su faja, como cosidos a su faja habían racimos de anillos de siete ramales, zarcillos de orfebrería, collares de cuentas de oro. Una vez, en Corrientes hicieron desembarcar a todo el pasaje del barco de la carrera que venía de Asunción. Una mujer aduanera la llevó a una pieza y la desnudó. Pobrecita, con su faja cargada de joyas, parecía un árbol de Navidad. Perdió todo, y estuvo en la penitenciaría un año. Sólo le quedó dinero para comprar la casita donde vivió siempre, y siguió trabajando con lo poco que le quedó. Con sudor y sacrificios me financió la carrera.
-¿Por qué me cuentas todo eso?
-Porque va a morir.
-¡Dios mío!
-En nueve meses, con suerte.
-Siento por vos una inmensa pena, Raúl.
Raúl no pudo evitar que una lágrima enrojeciera sus ojos. Al ver las —116→ lágrimas del hombre, el rostro de Irene se demudó, contagiada por aquel dolor anticipado.
-Fue siempre así, como es ahora, atolondrada e imprevisible, pero conservó su corazón de oro, su generosidad sin límites. No es una vieja local. Fue siempre así. Lo que deseaba lo lograba. Pensaba que el mundo no tiene derecho a negarle nada, porque nunca hizo mal a nadie. Lo de la niña responde a ese carácter suyo. Perdón... ¿me permites ir al baño un momento?
-Claro.
-Permiso.
Raúl se fue a los sanitarios. «Va a llorar» pensó enternecida Irene. Pobre, mi pobre Raúl, hijo natural de una mujer heroica, de una mujer mujer. Fornicadora y madre, fundamentalmente madre. Quiso saber si su marido reaccionaría así cuando le comunicaron que su madre se moría. Descartó la idea. «A lo mejor lo que siente es alivio», se dijo.
Raúl volvió con los ojos enrojecidos. «Lloró» -se dijo. Raúl se sentó de nuevo. Rió con esa risa falsa de quien ríe teniendo pena en el corazón.
-¿Sabes lo que me dijo el marido de mamá? Que te suplique, que te implore. Que te seduzca, que te lleve a la cama si es necesario.
-¿Para qué...? Si la adopción en estas condiciones...
-Ya no se trata de una adopción, Irene. La adopción es un acto fundamentalmente de vida, como un nuevo nacimiento para el ser humano. Se trata de una predestinación de muerte. De una agonía que merece ser dulce, si el dolor lo permite.
-Raúl, este ambiente me deprime. Hablamos de cosas tristes en medio de este ambiente donde la gente sólo piensa en sí misma. ¿Podemos ir a otro sitio?
-En cualquier sitio voy a estar sufriendo lo mismo. Lo curioso es que no sé si tengo lástima de mamá, o lástima de mí mismo.
-En cualquier caso, necesitamos soledad. Los dos. Lo tuyo me toca en algo. Es por la mamá de mi marido, una viejecita dulce que podría vivir con nosotros. Pero está en un asilo de lujo, y es una de las cosas que abre una brecha entre... pero no, no te hablaré de eso. Pensarás que estoy tratando de seducirte yo -concluyó y rió-. Vamos a alguna parte, Raúl.
Salieron y abordaron el Toyota de Raúl, que enfiló hacia la calle España, dobló a la derecha y se dirigió rumbo a la autopista. Irene encendió la radio en FM. Un cantor con acento portugués susurraba «El día que me quieras». Irene sintió que un calor subía a sus mejillas. En —117→ alguna noche perdida en el recuerdo, Raúl le había llevado una serenata, y el cantor decía la misma canción, bajo su ventana. Miró a Raúl. Aquel entrecerrar de sus ojos indicaba que también recordaba. Dentro del automóvil, el clima se volvió dulzura e intimidad. Raúl soltó del volante la mano derecha, y aferró con ternura la suya. Ella apretó contra su regazo aquella mano fuerte y dura.
Tomaron por el tramo ciudadano de la Transchaco. Y doblaron hacia el puente. Antes de llegar, giraron a la izquierda por un camino empedrado.
-¿A dónde vamos, Raúl?
-Al cumplimiento de uno de mis sueños.
-¡Raúl!
-No pienses mal. El sueño era una casita que mirara al río. Raras veces vengo. Mirar el río no le gusta a mi esposa, y tiene terror de que sus hijos se ahoguen.
-Así pasa con los sueños. Los realizamos y no resulta lo que parecían en sueños.
-¿Experiencia?
-Tal vez.
Llegaron a la casita. Raúl tuvo dificultades con la llave enmohecida, pero la puerta se abrió al fin. Entraron y Raúl abrió las ventanas. No entraba luz, sino el gris del día, que dejó de ser hostil para ser una penumbra tentadora. Sentados en el diván, divagaban desconcertados, superados por una situación que veían venir, y la esperaban y temían. Raúl pasó las manos sobre la espalda de Irene.
-No hagas eso, Raúl -su voz era temblorosa.
Raúl corrió el largo cierre desde la nuca a la cintura y paseó sus manos por la piel desnuda.
-¡Raúl... por favor! -suplicaba Irene, pero permitió que las manos de Raúl le deslizaran el vestido por los hombros.
—[118]→ —119→