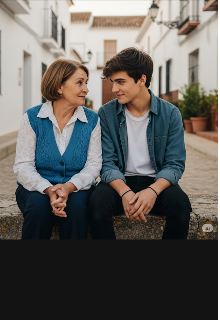Amor inmaduro
Capitulo 6.
El ultimátum de los padres de Roberto había sido un golpe devastador. Dolores y Juan Carlos se mostraron inflexibles: Roberto se iría a Sevilla a estudiar diseño gráfico, un sueño que, irónicamente, se convertía ahora en un exilio. La noticia lo dejó aturdido, atrapado entre la esperanza de la libertad y la amargura de la separación forzada. Sentía una rabia sorda, un nudo en el estómago que no podía deshacer.
Para Asunción, la noticia, que le llegó por el implacable susurro del pueblo, fue como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. El ostracismo ya la había envuelto por completo. La gente desviaba la mirada en la calle, los saludos eran fríos, las conversaciones se silenciaban a su paso. Ahora, la partida de Roberto significaba la pérdida de la única luz que había encontrado en su vida en años.
"Se va a Sevilla, a estudiar", le dijo su vecina, con una mezcla de falsa compasión y curiosidad. "Sus padres lo mandan para que se centre. Ya sabes, para que no cometa locuras."
Asunción sintió un dolor agudo en el pecho. Locuras. Así llamaban a lo que ella sentía.
La noche antes de la partida de Roberto, el pueblo parecía más silencioso que nunca, como si contuviera la respiración. Asunción no podía dormir. Cada minuto que pasaba era un minuto menos con la esperanza de verlo una última vez. El plan era descabellado, imprudente, pero la necesidad de una despedida era más fuerte que cualquier temor.
Roberto, por su parte, se sentía asfixiado en su propia casa. La atmósfera era gélida. Sus padres, con una mezcla de alivio y tristeza por la situación, se aseguraron de que todo estuviera listo para su partida. Emilio, su hermano mayor, lo miraba con una mezcla de pena y reproche, como si él fuera el culpable de todo.
A altas horas de la madrugada, cuando las luces del pueblo se habían apagado y solo la luna iluminaba las calles empedradas, Roberto se deslizó furtivamente de su casa. Llevaba una pequeña mochila al hombro y el corazón desbocado. Tenía un mensaje de Asunción, críptico y ansioso: "Ermita. Una última vez."
Asunción ya lo esperaba. Envuelto en un chal oscuro, su figura se confundía con las sombras del pequeño templo. Al ver a Roberto acercarse, sintió una mezcla de alivio y una punzada de dolor. Sabía que esta era su despedida.
No hubo palabras al principio. Solo se miraron, sus ojos llenos de una tristeza compartida y una urgencia desesperada. Roberto se acercó a ella, y Asunción, sin dudarlo, se arrojó a sus brazos. Fue un abrazo apretado, un intento desesperado de contener todo lo que sentían.
"No puedo irme sin despedirme de ti", susurró Roberto, su voz ronca por la emoción. "No quería que todo terminara así."
"Lo sé, Roberto. Lo sé", respondió Asunción, las lágrimas empapando su hombro. "Pero esto es lo mejor. Para ti. Tienes que irte, tienes que vivir tu vida. No quiero que te arruines por mí."
Pero él la apartó suavemente, mirándola a los ojos. "No es una ruina, Asunción. Esto... esto era de verdad para mí."
Fue un beso desesperado, lleno de la promesa de lo que podría haber sido y la amargura de lo que nunca sería. El sabor salado de las lágrimas se mezclaba con la pasión del momento. En ese beso, se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar: el amor que se negaba a morir, el dolor de la separación, la injusticia de un mundo que no los comprendía.
Cuando se separaron, el alba comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñiendo el cielo de tonos rosados y grises. Era la señal. El tiempo se había acabado.
"Tienes que irte", dijo Asunción, con la voz quebrada. "Sé fuerte, Roberto. Y no me olvides."
Roberto asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro juvenil. "Nunca te olvidaré, Asunción. Nunca."
Se dieron un último abrazo, breve, intenso, como si intentaran grabar el momento en su memoria. Luego, Roberto se dio la vuelta y se alejó por el sendero, su figura perdiéndose en la incipiente luz del día. Asunción lo observó hasta que desapareció de su vista, su corazón roto en mil pedazos.
Con la partida de Roberto, Asunción se quedó sola, más sola que nunca en el centro de Puebla de los Infantes. El amor inmaduro, aquel fuego prohibido, se había convertido en un rescoldo doloroso. El pueblo había ganado, y con su juicio implacable, había desterrado lo que no entendía. Asunción se retiró a su casa, a los cuidados de su madre enferma, con la única compañía de un dolor silencioso y el recuerdo de unos ojos verdes que se prometieron no olvidarla nunca. La vida en el pueblo volvería a su aparente normalidad, pero para Asunción, nada volvería a ser igual.
La vida en Sevilla.
Roberto llegó a Sevilla con una mezcla extraña de alivio y desesperación. La majestuosidad de la ciudad, con su Giralda alzándose hacia el cielo y sus calles llenas de vida, contrastaba con el vacío que sentía en el pecho. Se instaló en el pequeño apartamento de su primo Antonio, un joven estudiante de derecho, unos años mayor que él, que lo recibió con la mezcla de curiosidad y la lealtad familiar. Antonio era extrovertido y rápidamente lo integró en su círculo de amigos universitarios.
Los primeros días fueron un torbellino de novedades. Las clases en la escuela de diseño gráfico eran un refugio, un lugar donde su mente podía evadirse de la angustia. Se sumergió en los proyectos, en las teorías del color y la composición, buscando en el arte una vía de escape. Sus compañeros, ajenos a su historia, lo veían como un joven talentoso y reservado.
Sin embargo, las noches eran otra historia. La soledad se le clavaba en el alma. La vibrante vida nocturna de Sevilla, los bares de tapas y los patios llenos de risas, solo acentuaban su sentimiento de desarraigo. Extrañaba el molino, los mensajes secretos, la complicidad con Asunción. Cada vez que el teléfono vibraba, su corazón daba un brinco, esperando un mensaje de ella que nunca llegaba. Sabía que Asunción no se atrevería a contactarlo, que la presión era demasiado grande, pero la esperanza, terca, se aferraba a él.
Sus conversaciones con Antonio eran superficiales. Hablaban de estudios, de fútbol, de la política local. Antonio, perspicaz, notaba la melancolía de Roberto. "Estás raro, primo. Pareces un fantasma a veces", le dijo una tarde, mientras comían. "Hay algo que te preocupa, ¿verdad?"
Roberto solo se encogió de hombros. "¿Preocupaciones? Las normales, supongo. Adaptarse a la ciudad, los estudios."
No podía, no se atrevía a hablar de Asunción. La vergüenza y el miedo al juicio lo silenciaban.
Mientras tanto, en Puebla de los Infantes, la vida de Asunción se había convertido en un reflejo de su dolor. Se dedicó por completo al cuidado de su madre, doña Carmen, cuya salud seguía deteriorándose. La casa se convirtió en su fortaleza y su prisión. Las pocas veces que salía, sentía las miradas, los cuchicheos, el peso de la condena. Sus amigas más cercanas la evitaban, o le ofrecían consejos velados sobre la necesidad de "pasar página". Incluso sus hermanos, Carlos y José, aunque no mencionaban directamente a Roberto, la trataban con una distancia que antes no existía. Habían ganado, pero a qué precio.
Asunción intentaba encontrar consuelo en los pequeños rituales diarios: el jardín, la cocina, la lectura de la Biblia. Pero el recuerdo de Roberto, de su sonrisa juvenil y la audacia de su amor, la perseguía. La imagen de su despedida en la ermita, bajo la luz incipiente del alba, era una herida abierta que no cicatrizaba.
Las semanas se convirtieron en meses. Roberto se sumergió aún más en sus estudios, buscando la perfección en cada diseño, cada trazo, como si el arte pudiera llenar el vacío de su corazón. Asunción se aferró a su rutina, a la soledad de su hogar, a la silenciosa batalla contra el juicio del pueblo. El amor inmaduro que los había unido, ahora parecía un sueño lejano, una quimera de la juventud y la madurez, separados por la distancia y el implacable peso de la tradición.
Un Rayo de Esperanza.
Fue un día anodino, casi un año después de la partida de Roberto, cuando un pequeño gesto rompió la monotonía de la desesperanza para Asunción. Estaba en la plaza del pueblo, esperando el autobús que la llevaría a la consulta del médico con su madre. El sol de julio caía a plomo, y la plaza estaba casi desierta. De repente, vio a Pablo, su amigo, acercarse con una sonrisa inusual.
"Asunción, ¿cómo estás?", preguntó Pablo, su voz más suave de lo habitual. Había sido de los pocos que no la habían evitado por completo, aunque su ayuda se limitaba a conversaciones triviales.
"Como siempre, Pablo", respondió ella, forzando una sonrisa. "Con la madre, ya sabes."
Pablo asintió, luego bajó la voz. "Mira, no quiero ser un entrometido, pero... recibí una postal. De un amigo. Y me preguntó si sabía algo de ti. De tu salud, de tu madre."
Asunción frunció el ceño. "¿Una postal? ¿De quién?"
Pablo sacó discretamente una postal del bolsillo de su camisa. No se la dio directamente, sino que la dejó caer en la cesta de la compra de Asunción, entre las verduras. "Es de Sevilla. De un chaval que estudia allí. No sé si te sonará, es amigo de mi sobrino." Su mirada era cómplice, pero llena de cautela.
Asunción sintió un vuelco en el corazón. Sevilla. Un chaval. Sabía. Su mano temblaba mientras sacaba la postal. En el anverso, una imagen de la Giralda, imponente bajo un cielo azul. En el reverso, una caligrafía inconfundible, unas pocas líneas que decían:
"La luz aquí es diferente, pero a veces, extraño el sol de allí. Espero que el jazmín siga floreciendo en tu patio. No olvido lo prometido."
No había firma, pero Asunción lo supo. Era de Roberto. La referencia al jazmín, la promesa no olvidada... Era una señal. Su corazón, que había estado encogido durante meses, se expandió con una oleada de emoción. No la había olvidado. Él también recordaba.
Mientras tanto, en Sevilla, la vida de Roberto seguía su curso. Había completado su primer año con excelentes notas, pero la melancolía persistía. Una tarde, mientras Antonio lo animaba a salir, Roberto se encontró con una joven estudiante de su curso, Marta, una chica vivaz y talentosa con la que compartía muchas clases. Marta siempre había mostrado un interés especial por él, admirando su talento artístico y su mirada profunda.
"Roberto, ¿te vienes con nosotros a la Alameda?", le preguntó Marta, con su sonrisa contagiosa. "Hay un mercadillo de arte y luego música en directo. Te vendría bien despejarte un poco."
Roberto dudó. Su rutina era ir del apartamento a la universidad y viceversa. Pero el recuerdo de la postal enviada a Pablo, la pequeña rebeldía de intentar llegar a Asunción, lo impulsó a decir que sí. Quizás necesitaba un cambio. Quizás necesitaba distraerse de una esperanza que, en el fondo, creía inalcanzable. El amor inmaduro entre Asunción y Roberto, aunque herido y distante, acababa de recibir un pequeño, pero significativo, rayo de luz.
Conexiones Peligrosas.
La postal de Roberto fue un bálsamo para el alma de Asunción, una pequeña chispa que la hizo sentir viva de nuevo. El mensaje, tan sutil y lleno de significado para ellos, le dio fuerzas para enfrentar la opresión del pueblo. Sin embargo, ¿cómo responder sin delatar su secreto, sin empeorar el juicio que ya pesaba sobre ella?
Pensó en escribir una carta, pero el riesgo era demasiado alto. En un pueblo donde los ojos parecían estar en todas partes, una carta podría caer en manos equivocadas. La idea la atormentaba. Quería que Roberto supiera que ella también lo recordaba, que la promesa no se había roto.
Asunción encontró una solución, un gesto simbólico que esperaba que llegara a él. Se dedicó con esmero al cuidado de los jazmines de su patio, podándolos con especial atención y asegurándose de que florecieran con una intensidad inusual esa primavera. Cada mañana, al regarlos, sentía que enviaba un mensaje silencioso a través de la distancia. Además, un día, mientras preparaba unos dulces tradicionales que a Roberto tanto le gustaban, decidió envolver unos pocos en papel de estraza y dárselos a la mujer del panadero, pidiéndole que, si conocía a alguien que fuera a Sevilla, se los enviara a su primo Antonio, el que estudiaba allí. Era una excusa débil, pero esperaba que el mensaje, sutil, llegara a su destino.
En Sevilla, la vida de Roberto empezó a tomar un nuevo matiz. La presencia de Marta se hizo más constante. Pasaban horas juntos en la universidad, colaborando en proyectos, compartiendo ideas sobre arte y diseño. Marta era inteligente, divertida y, a diferencia de las chicas de su edad en Puebla de los Infantes, ajena a su pasado. Le ofrecía una compañía despreocupada y una forma de evasión de la melancolía que a menudo lo invadía.
Una tarde, después de una larga sesión de estudio, Marta lo invitó a una exposición de arte contemporáneo. Roberto aceptó. Pasear por las galerías, discutiendo las obras, descubriendo nuevos artistas, era un placer que había olvidado. Marta, con su pasión genuina por el arte, lo inspiraba, lo desafiaba.
"Tienes un talento increíble, Roberto", le dijo Marta, deteniéndose frente a una instalación. "Tu forma de ver el mundo es única."
Roberto le sonrió, sintiéndose genuinamente apreciado por primera vez en mucho tiempo. Los halagos de Marta eran sinceros, desinteresados. Poco a poco, la distancia, el nuevo ambiente y la compañía de Marta empezaron a mitigar el dolor de su separación de Asunción. Las noches solitarias no eran tan solitarias, y el jazmín de Puebla de los Infantes, aunque no olvidado, parecía florecer en un recuerdo más lejano.
Mientras tanto, en Puebla de los Infantes, la "noticia" del envío de dulces a Sevilla llegó a oídos de Dolores. La mujer del panadero, sin malicia, lo había comentado en la plaza. Dolores, con su radar siempre encendido, conectó los puntos. ¿Dulces para el primo de Roberto en Sevilla? ¿Justo cuando su hijo había empezado a "sentar la cabeza"? Su ceño se frunció. Aquello no le gustaba nada. La vigilancia, que había disminuido ligeramente, volvió a activarse en su mente. El amor inmaduro de Asunción y Roberto, aunque a miles de kilómetros de distancia, seguía tejiendo hilos peligrosos, y los vigilantes del pueblo no estaban dispuestos a bajar la guardia.