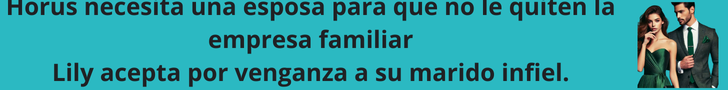Amor no es suficiente
Recuerdos de un Día Perfecto
El aire tenía ese aroma peculiar que solo se encuentra en los días felices. Elizabeth Mora Calderón, vestida de blanco, con el velo ondeando ligeramente por la brisa, estaba radiante. Su sonrisa iluminaba cada rincón del jardín donde se celebraba la ceremonia. Guillermo Aranda Matus no podía apartar los ojos de ella. En ese momento, ella era todo lo que había soñado y más.
“Prometo estar a tu lado en los días buenos y malos, en la riqueza y en la pobreza…” La voz de Guillermo era firme, pero en su pecho latía un torbellino de emociones. ¿Cómo había tenido la fortuna de encontrar a alguien como Elizabeth? Mientras pronunciaba sus votos, recordó las largas noches de conversaciones profundas, los paseos improvisados y los planes compartidos. Elizabeth era el faro en su mar de inseguridades, la única constante en un mundo que a menudo le parecía demasiado vasto y caótico.
Elizabeth, por su parte, escuchaba cada palabra con atención, pero su mente también divagaba. Recordaba cómo Guillermo la miraba con esos ojos llenos de devoción, cómo la hacía sentir especial, diferente, segura. Pero también pensaba en todo lo que venía después: los planes que había trazado para su vida, los sueños que aún no había confesado, y las expectativas que ambos tenían sobre el futuro.
La ceremonia fue íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Elizabeth había insistido en cada detalle: las flores blancas adornando el altar, la música en vivo que resonaba como un susurro de esperanza, y el pastel decorado con pequeñas orquídeas, su flor favorita. Guillermo, aunque más reservado, había estado de acuerdo con todo, feliz de verla disfrutar de cada momento.
“Puedes besar a la novia,” anunció el oficiante, rompiendo la tensión dulce del momento. Guillermo, algo nervioso, tomó a Elizabeth por la cintura y la besó con suavidad. El público aplaudió, las cámaras destellaron, y por un instante, ambos sintieron que nada podía salir mal.
La recepción fue igual de mágica. Elizabeth se movía entre los invitados con naturalidad, encantando a todos con su carisma y su risa contagiosa. Guillermo la seguía con la mirada, sintiéndose orgulloso y un poco intimidado por lo fácil que ella hacía parecer todo.
“¿Estás feliz?” le preguntó Guillermo cuando finalmente lograron estar solos, aunque solo fuera por un minuto.
“Más de lo que puedo describir,” respondió Elizabeth, entrelazando sus dedos con los de él. “¿Y tú?”
“Estoy con la mujer de mis sueños,” dijo, y aunque sonó como un cliché, Elizabeth supo que lo decía en serio.
El resto de la noche transcurrió entre risas, brindis y promesas. Promesas de amor eterno, de apoyo incondicional, de construir una vida juntos. Guillermo y Elizabeth bailaron su primera pieza como marido y mujer bajo un cielo estrellado, rodeados de luces parpadeantes que imitaban constelaciones. Mientras giraban en la pista, todo parecía perfecto.
Pero los recuerdos no solo son momentos felices; también son ecos de lo que viene después. Mientras Elizabeth recordaba ese día, no podía evitar notar las diferencias entre la mujer que era entonces y la que era ahora. El vestido blanco había sido reemplazado por trajes de oficina. Las promesas de aventuras compartidas se habían convertido en rutinas predecibles. Y, sin embargo, había algo en ese recuerdo que la hacía sonreír: la chispa de esperanza, el brillo en los ojos de Guillermo, la creencia ingenua de que el amor podía con todo.
Guillermo también volvía a ese día en sus pensamientos, sobre todo cuando sentía que la distancia entre ellos era insalvable. ¿En qué momento habían cambiado tanto las cosas? En aquel entonces, no había duda, solo amor, expectativas y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa.
A veces, los recuerdos no son más que espejos, reflejos de lo que una vez fue y de lo que podría haber sido. Para Guillermo y Elizabeth, ese día seguía siendo un ancla, un recordatorio de que, a pesar de todo, hubo un tiempo en que ambos creían en las mismas promesas, en los mismos sueños.
Y aunque ninguno de los dos lo diría en voz alta, ambos sabían que volver a ese día en su memoria era un refugio. Un lugar seguro donde el amor aún no había sido probado por el tiempo, las diferencias y las aspiraciones individuales.