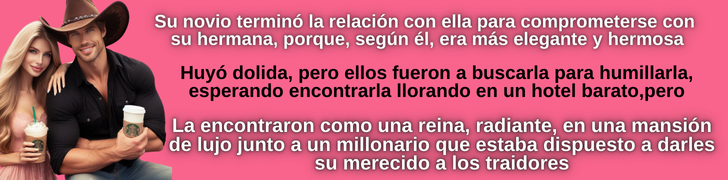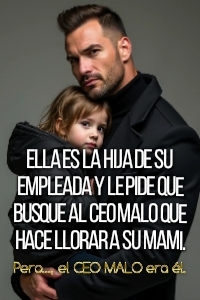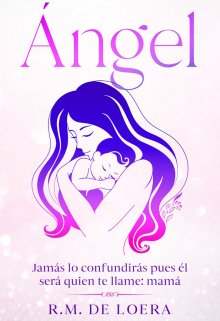Ángel
2
La punzada en mi espalda iba y venía desde hacía un par de horas. Caminé alrededor del departamento por si el pequeño ángel dentro de mí estaba incómodo, aunque algo me decía que él quería conocer ya a su mamá. Cuando una punzada me dejó un segundo sin aliento decidí llamar a Claudia. «Vamos… vamos… contesta». Luego del quinto tono entró el buzón de voz. Colgué sin dejar mensaje. De nada serviría ya que lo escucharía hasta que saliera de trabajar y ya sería tarde. Llamé a Nelson.
—Hello. —Tenía la lengua enredada.
—Nelson…
Sentí una punzada en el pecho. No podía llamar a mi hermano.
—¡Oh, dios! Sabía que esto no era una buena idea.
—¿Qué no es buena idea?
Un frío gélido me recorrió la espalda al mismo tiempo que oprimía el teléfono entre las manos.
—Acabo de llegar. Me tomé varias Medallas[1] y tú escoges este día para entrar en parto.
Respiré profundo ante el panorama de que nunca llegáramos al hospital con vida, pero esas eran las instrucciones de Claudia. Solo ella y Nelson podían acompañarme.
—Nelson, levántate de la cama, toma una ducha fría, prepárate un café y ven por mí.
Debía mantener la calma, aunque era en extremo difícil. Me sentía un tanto asustada pues desconocía lo que sucedería en las próximas horas. Saqué la pequeña maleta. Claudia me había hecho prepararla dos semanas antes. «Maia, nunca está demás prepararse con antelación». Media hora después el dolor en la espalda seguía ahí cada vez con más intensidad.
Por suerte escuché la puerta abrirse y Nelson entró pálido al departamento. Al parecer, la amenaza de parto había borrado su borrachera.
—Ya estoy aquí.
—Pues vámonos.
Tomó la maleta y me ayudó a levantarme del sofá. Caminamos con lentitud por el estrecho pasillo para tomar el elevador hasta el primer piso. Por suerte era de las semanas en que funcionaba. Nelson me ayudó a subir al automóvil, un Toyota Corolla del año 2012 en color azul. Dio la vuelta a toda prisa y lo encendió.
—Ve con calma, aún tenemos tiempo.
Las manos le temblaban y aunque me sentía igual o más nerviosa, uno de los dos debía mantener la calma. El asintió y arrancó con tranquilidad hacia el Auxilio Mutuo, el hospital donde trabajaba el ginecólogo.
—Nena, sabes que no voy a entrar contigo, ¿verdad?
Atravesamos la avenida Piñero luego de salir del puente del expreso de Trujillo Alto y nos desviamos de la ruta del Moscoso. La carretera estaba limpia, muy pocos automóviles la recorrían a esa hora.
—Lo sé, no te preocupes. Te estimo mucho, pero que me veas espatarrá[2] sobre una burra[3] no está en mis planes.
Él soltó una bocanada profunda de aire y sonrió.
—Solo tú encontrarías el humor en esta situación. Claudia está de los nervios porque no puede abandonar la guardia. Nos pillaste desprevenidos.
—Intentaré ser más puntual en otra...
Cerré los ojos con fuerza al sentir una nueva punzada, las cuales eran cada vez más seguidas.
Él me ojeó antes de tomar la salida de la avenida Ponce de León rumbo al hospital. Agarró el boleto del estacionamiento, viró a la derecha para de inmediato doblar a la izquierda y girar en U para dejarme frente a las puertas de emergencias. Una vez las atravesé, me percaté que la sala estaba llena y me preocupé, pero el guardia de seguridad me recibió con una silla de ruedas y me trasladó hasta el piso de maternidad.
En cuanto llegamos al mostrador le dije a la enfermera:
—Me duele mucho la espalda.
Ella me echó un vistazo por encima.
—Cariño, tú no estás de parto.
Se me humedecieron los ojos, para mí el dolor era insoportable.
—¿Tengo que regresar a casa?
Ella soltó un suspiro pesado.
—No, ahora el doctor tendrá que revisarte.
Salió de detrás del mostrador y me fijé en su camisa de enfermera blanca llena de pequeños corazoncitos. Me empujó hasta entrar a la habitación más próxima.
—Quítate la ropa y ponte esa bata. Cuando termines me avisas para colocarte el medidor de contracciones. Una vez que lo tengas puesto ya no podrás volver al baño, ¿trajiste un pato?
Abrí los ojos ante la sorpresa de que no podía volver a levantarme de la cama.
—¡No!
—Necesitas un pato. ¿Tu esposo ya se estacionó?
—El padre del niño tiene que estar en la sala de espera.
Percibí su desaprobación, pero no me sorprendió ya que el ginecólogo nos advirtió que era un hospital católico y no podíamos comentar nada sobre la subrogación.
—¿Cómo se llama?
Caminé hasta el baño y al girar le respondí:
—Nelson Colón.
El baño era amplio, algo extraño para un hospital, y la ducha tenía suficiente espacio. Me pregunté para qué si como dijo la enfermera ya no podría levantarme de la cama. Cuando salí no hizo falta llamarla porque ella ya estaba allí. Antes de recostarme en la camilla rodeó mi enorme barriga con una cinta que presumí era el monitor de contracciones, el cual no marcaba ni una sola, pero estaba segura de que si la ponía en mi espalda se dispararía con por lo menos una contracción por minuto. Quizás no tan seguidas, pero ninguna era imposible.