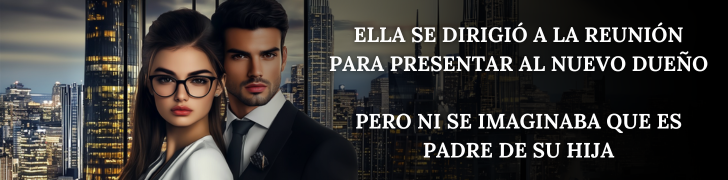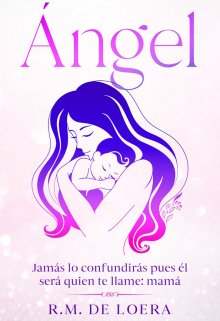Ángel
7
«Claudia, te pierdes de tanto. Ya no te voy a reclamar e insistir en lo que es correcto y lo que no. Solo quiero entiendas todo lo que te estás perdiendo, lo maravilloso que es él. Aún tiene cólicos y si nos vieras como locos a la una de la mañana dando vueltas por la calle en el automóvil, pero cuando no, es un niño muy tranquilo y sonriente. Cuando veas esa sonrisa hermosa te flechará el corazón y no querrás soltarlo nunca. No quiero que en un futuro digas, si tan solo… Llámame.»
Estaba sentada en el piso con la computadora cerca y Ángel estaba acostado sobre su manta preferida: una en color marrón, mullidita y con un camión de bombero en una de las esquinas. Llevaba una camisilla ligera porque era un día caluroso. Llevaba toda la mañana corrigiendo un texto que tendría que entregar en un par de días cuando el teléfono sonó. Reconocí el número en la pantalla y de inmediato sonreí.
—Dime, Lizzy.
—¿Sabes que vivimos en una isla y si vamos dos veces a la playa en un año es mucho?
Reí a carcajadas lo que provocó que Ángel también sonriera. Ella parecía muy indignada como si alguien le hubiera prohibido tomar el sol y jugar con las olas cuando en realidad lo que la detenía era tener un niño de poco más de un año.
—¿Y hoy es una de esas dos veces?
El suspiro que emitió estaba cargado de esperanza.
—Te lo suplico.
—¿Voy por ti o vienes por mí?
—Edgar está en el trabajo.
—Ok, dame una hora en lo que preparo todo para Ángel.
Volví a reír cuando escuché el gritito que soltó.
—¡Gracias, gracias, gracias!
Colgué la llamada con una sonrisa y tomé a Ángel en brazos.
—Lizzy quiere ir a la playa. ¿Qué es? Pues mucha, mucha agua. Es salada y las olas hacen que vaya y venga. A tu mamá le gusta mucho, ¿quieres ir? ¿Sí? Vamos a prepararnos.
Le hice varias trompetillas que lo hicieron sonreír antes de ponerme en pie.
Coloqué cinco mudas de ropa en el bulto. Tomé un sombrerito que le compré por bonito (en color azul marino y con un tiburón sonriente), tres toallas y una sábana para colocar en el suelo. Agarré mi sombrero, bloqueador solar y la blusa de manga larga que siempre usaba en la playa. Eran más de las tres de la tarde, pero aun así no podría arriesgarme a tener una insolación. «¿Quién cuidaría de Ángel si tuvieran que hospitalizarme?».
Salí a la cocina y eché en el bulto la leche especializada y tres botellas de agua.
—Muy bien, ¿listo? —El pequeño ángel sonrió—. ¿Para quién es esa sonrisa? ¿Para mí?
Con mucha precaución bajé las escaleras porque el elevador estaba dañado. Subí a Ángel a su asiento protector y coloqué el bulto en el baúl del automóvil. Salí de la casa y tomé el elevado de Trujillo Alto. Cuando bajé en el semáforo del Prado doblé a la izquierda para entrar en la urbanización los Pinos donde vivía mi hermano con su familia. Era una zona con muchos árboles y un parque que los niños disfrutaban en la mañana o muy tarde, ya que no estaba techado y el sol era inclemente desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Su casa de esquina era de cemento con ventanas francesas, pero lo que más me gustaba era el roble que tenía en el patio de enfrente, que tendría alrededor de cincuenta años plantado en el lugar, los mismos años que tenía la urbanización.
Lizzy abrió el portón mecánico y mientras entraba grité:
—¿Ya estás lista?
—¡Ya!
Se acercó a mí con un bulto en la mano y Michael en la otra. Ella tomó a Ángel en brazos y yo alcé a Michael en los míos para llenarlos de besos y abrazos. Subimos el bulto y una pequeña neverita al carro y acomodamos el asiento protector de Michael.
Salimos de la urbanización y doblé a la derecha para tomar la avenida Piñero. Minutos después pagué el peaje del Teodoro Moscoso, un puente sobre la Laguna San José que conecta San Juan a la zona de Isla Verde en específico el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Fruncí el ceño cuando Lizzy bajó la ventana del automóvil y sacó la cabeza.
—¿Qué haces?
—¡Fue ahí!
—¿Estás loca? ¿De qué hablas? —Reí.
Ella me observó con la mirada brillante.
—El boquete que dejaron los de Fast Five.
Negué con la cabeza sin dejar de reír. Mi hermano amaba esa película sin importar los años que habían pasado desde su estreno.
—¡¿Edgar te hizo verla otra vez?!
—Sabes que es su favorita. Además, no está tan mal, incluso llega a emocionarte.
Y por supuesto que Lizzy lo defendería.
—¡Sí, claro!
—No lo entiendes, es algo entre Edgar y yo.
Sí lo hacía. Eran de esos detalles que para los demás podían ser tontos o irrelevantes, pero que creaban un lazo con la persona que amabas porque compartías un instante que los hacía feliz.
—La última vez que Alex y yo fuimos al cine fue a ver la de Captain America: Civil War. Salí con un dolor de cabeza horrible y él como si hubiera estado en el cielo. Y en todos los años que estuvimos juntos jamás quiso ver Orgullo y Prejuicio.