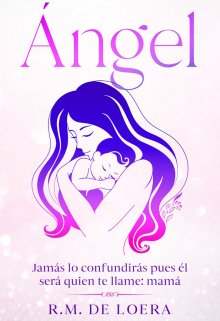Ángel
12
Poco antes de las seis y media de la mañana tomé una ducha y le di la leche a Ángel. En un hospital es difícil dormir antes de las doce de la noche y después de las siete de la mañana, aunque yo solía despertarme sobresaltada entre esas horas. Esperaba ansiosa que le hicieran las pruebas que faltaban para que le dieran el medicamento y así detener las convulsiones. Esperaba que con el medicamento Ángel pudiera estar más despierto y comer a sus horas. Ya me había percatado de que pesaba menos.
A las siete de la mañana la enfermera le tomó los vitales y temperatura. Me informó que cambiarían su suero de lugar ya que tenía más de tres días en su bracito derecho. Cuando regresó, me informó que los doctores le pidieron más pruebas y que aprovecharía para sacar las muestras.
Quitó el suero (ya sus bracitos estaban llenos de moretones). Ella buscó con mucho cuidado y decidió ponerlo en su antebrazo izquierdo. Estuvo varios minutos palpando con sus dedos y no lo pinchó hasta asegurarse que la vena estaba ahí. Luego colocó la aguja plástica del suero y lo conectó al gotero. Esperó unos minutos para asegurarse que estuviera bien.
—Gracias, miss.
A las nueve en punto, como era habitual, entraron dos enfermeras para bañar a los pacientes y cambiar las sábanas. Le hicieron veinte cucamonas a Ángel, que en ese momento estaba despierto. Yo ya tenía preparada la toalla y el jabón. Entre una de ellas y yo le dimos un baño. Ellas siempre estaban pendientes por cualquier caída. Luego de vestirlo con varias camisitas y un pantalón de lana cambiaron las sábanas con gran maestría. Se despidieron de nosotros y fueron con el paciente de al lado, saludaron y hablaron con todos y ya a las nueve y veinte se marcharon.
Cerca de las diez y media Ángel tuvo una de sus crisis. Llevó la cabeza hacia el lado izquierdo, la mano izquierda comenzó a moverse y sus ojos…
Eso era lo que más me alteraba. Su mirada estaba perdida, pero sentías en la piel el terror que él vivía, porque no solo era miedo, era mucho más. Por eso siempre lo tomaba entre mis brazos y pegaba su cabecita a mi corazón.
No sabía si hacía bien, no sabía si él se percataba de mi presencia, pero quería que estuviera seguro de que yo estaba a su lado y lo protegería. Eran segundos. Se relajaba unos instantes y todo volvía a comenzar hasta pasar cuatro minutos y quedarse dormido con profundidad.
Pasaron solo minutos cuando entró un escolta y me informó que lo bajarían para hacerle un MRI[1]. Los pasillos externos del Centro Médico jamás estaban vacíos sin importar la hora. Lo sabía muy bien. Mi hermano tuvo un accidente en una motocicleta y el Centro Médico era el único hospital que tenía un centro de trauma en toda la isla. Edgar tuvo que viajar tres horas desde Cabo Rojo, en ambulancia, para llegar a Río Piedras. Estuvo hospitalizado varias semanas, los primeros días sin que un doctor lo atendiera. Después tenía que ir a sus citas médicas y llegábamos a la una o dos de la mañana para hacer turno y pasar todo el día en la sala de espera. Era así por la alta demanda de pacientes y la escasez de doctores en la isla.
Según caminaba los pasillos, con la manita de Ángel entre mis dedos, me fijaba en el rostro de las personas. En algunos su mirada reflejaba alivio porque ya habían salido del trámite engorroso. Otros estaban enfadados por la espera y algunos otros con una mirada de desesperación por tener que esperar hasta un año para una cita que para algunos era de vida o muerte.
Por otro lado se encontraban los cientos de doctores y enfermeras que debían atender a esos miles de personas que llegaban a diario. Los que empezaban lo hacían con nuevos bríos, deseosos de atender a sus pacientes. También estaban los que, aún con las carencias y falta de suministros, seguían luchando y no perdían la fe. Como en cada instancia de la vida unos atendían porque ese era su trabajo, pero muchos más lo hacían por vocación. En otros percibías el cansancio de tener que luchar contra el aumento de pacientes y un presupuesto cada vez más escaso. Por último, los que vivían en la disyuntiva de permanecer en el país e intentar levantar los pedazos o emigrar de la isla para encontrar mejores oportunidades. Sin embargo, los dirigentes del país, sin importar colores, no entendían que somos nosotros los que tenemos que formar y educar a nuestros médicos, y que deberíamos defender las instituciones educativas y las instituciones prácticas que los instruyen. Hacer sacrificios por mantener o incluso aumentar el presupuesto que recibían.
Y aquí estábamos el pequeño ángel y yo. Pasamos tres días en sala de emergencias porque el hospital no tenía una cama disponible, pero en ningún momento le dejaron de hacer estudios y pruebas de sangre. En ese instante, nos dirigíamos a otro hospital dentro del complejo para que le hicieran un MRI. Esa prioridad por atenderlo me asustaba.
Atravesamos unos pasillos con muy poca luz al entrar al edificio, pero a pesar de todo el ruido en el exterior y los movimientos ásperos por tener que saltar sobre cables en el suelo, Ángel seguía dormido con profundidad.
Entramos al área de examen y vi la imponente máquina. Una estructura blanca con un hueco en el medio. Sabía que mi tía saltó de una en pleno examen por la aprensión que sintió y a pesar de que el tecnólogo le pidió que esperara y la camilla comenzó a moverse para salir, ella no pudo hacerlo.
Sabía que Ángel estaba dormido con profundidad, pero no dejaba de sentir la opresión en mi pecho por si despertaba y se encontraba metido en ese lugar.