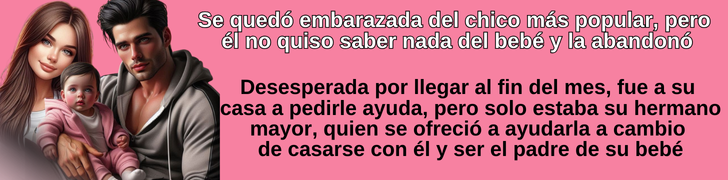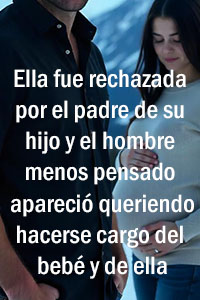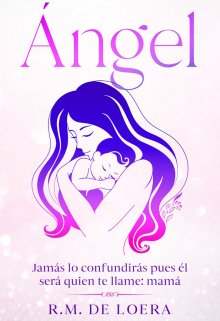Ángel
13
Eran cerca de las diez de la noche. Ángel no despertó mientras le hacían la resonancia, ni cuando regresamos a la habitación. Lo hizo un par de horas después para comer y media hora más tarde tuvo otra crisis. En ese momento, tenía recostada la cabeza en la cuna y tomaba a Ángel de las manos.
Escuché que la puerta de la habitación se abrió, si bien permanecí recostada pues pensé que sería alguna mamá que iba a calentar su cena. Sin embargo, los pasos se acercaron a nosotros para segundos después correr la cortina. Corregí mi postura tanto como la espalda me lo permitió y me atusé el cabello en un intento de que se viera presentable. Si bien, en mi cabeza reinaba una maraña de pensamientos.
Frente a mí estaba el hombre que me acompañó en el parto; el de los ojos traslucidos. Él tenía la mirada puesta en el expediente, todavía no nos había visto. Me pregunté si se acordaba de mí, aunque descarté la idea de inmediato.
—Hola. Buenas noches. Disculpe que haya venido a estas…
Levantó la cabeza y no terminó la frase. Mas fui yo a la que las manos le temblaron y contuvo el aliento al escucharlo. Había querido creer que no era él, mas su voz era inconfundible.
—Así mismo me miraste la primera vez que nos vimos.
Abrí los ojos tras sus palabras, él bajó la cabeza a la vez que negaba, si bien no me pasó desapercibida esa sonrisa juguetona. Me obligué a recomponerme y apreté los labios en una línea recta.
—¿Te equivocaste de habitación?
—De hecho, no.
Me extendió la mano, pero me abracé a mí misma. Él asintió y se llevó las manos a la espalda. Todavía percibía cierta sonrisa a través de su mirada, mas su porte se tornó profesional.
—Soy Ramón Ríos y soy neurocirujano pediátrico. Me pidieron una consulta para el 89.
Entrecerré los ojos y formé una especie de barricada con mi cuerpo entre Ramón y Ángel. No alcanzaba a comprender la cautela con que lo trataba. Ese hombre había estado conmigo en un momento muy difícil y en aquella ocasión le agradecí a Dios que él fuera el primero en cargar a Ángel. Pero las circunstancias eran diferentes. ¿Y acababa de decir que era neurocirujano?
—¿89?
Él volvió a sonreír y se levantó sobre los pies en un par de ocasiones.
—¿No recuerdas? Tuvo un APGAR de ocho y nueve.
Asentí en un movimiento corto. Sus palabras solo confirmaban que era el mismo hombre, pero yo no cedería con tanta facilidad. Esa era la interacción más larga que había tenido con los doctores que atendían a Ángel. De algunos ni siquiera conocía sus nombres.
—¿Cómo uno de los dos neurocirujanos en el país atendió mi parto?
Él señaló a Ángel y no tuve otra opción que moverme. Encendió una lámpara y revisó con minuciosidad sus pupilas, aunque la retiraba con rapidez cuando era evidente que la luz le molestaba.
—Desde hace un año me incorporé a la junta médica del país.
Con suavidad, tocó la cabecita de Ángel y la midió, hizo algunas anotaciones en el expediente. Entonces sacó el martillo de reflejos y comprobó los movimientos involuntarios de sus cuatro extremidades. Trataba a Ángel con delicadeza y me percaté de que en el papel anotaba cada detalle.
—Ofrezco consultas en todos los hospitales de la isla. Ese día me iría a casa después de una cirugía de doce horas. El acceso al estacionamiento es a través del piso de maternidad y te escuché. Me asomé en la sala de parto y vi que estabas sola con las enfermeras. Le pregunté a la practicante en el mostrador dónde estaba tu doctor y el pediatra. Todos estaban atendiendo a otras pacientes por lo que me ofrecí a acompañarte.
Volví a entrecerrar los ojos.
—¿Te ofreciste?
—Sí, fuiste mi cita de San Valentín.
Lo vi sonreír a la vez que contemplaba el comportamiento de Ángel. Con cada una de sus palabras mis barreras se extinguieron. Lo había conocido menos de veinticuatro horas, pero en ese instante confiaba más en él que en mi propia familia.
—Creo que…
—Tu bebé nunca estuvo en peligro.
Asentí, negué y volví a asentir para entonces dedicarle una sonrisa que debió parecer más una mueca.
—Nunca tuve la oportunidad de agradecer lo que hiciste, incluso llegué a pensar que fue un espejismo.
Una sonrisa enorme se adueñó de su rostro haciendo que este resplandeciera.
—¿Puedo?
Cuando fruncí el ceño, señaló la ropa de Ángel. Me sentí un tanto tonta por lo que me apresuré a quitarle al bebé el pantalón y los calcetines. Ramón le flexionó las rodillas, los talones y le colocó las piernas como si fuera una ranita.
Lo trataba con cariño. Sabía que esa era su profesión y no quería imaginar la cantidad de pacientes que veía al día como para que a las diez de la noche todavía estuviera en consulta, pero no existía otra palabra para describir lo delicado que era con mi pequeño ángel.
—¿To–todo está bien?
—Él es un campeón.
Llevé la boca a un lado porque eso no era lo que quería escuchar. Estaba cansada de que los días pasaran y nadie me dijera nada. La angustia acabaría conmigo.