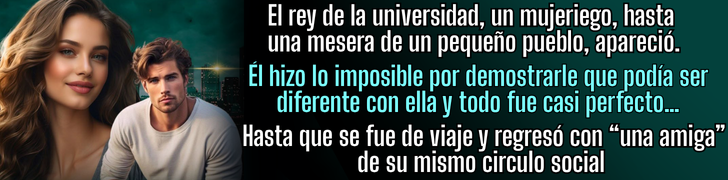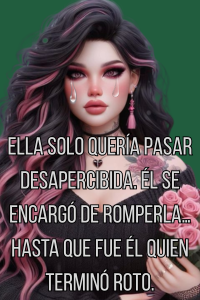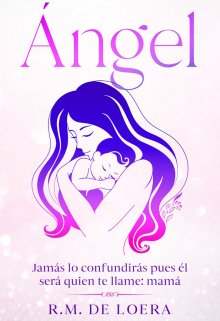Ángel
16
Ese día en el primer turno la enfermera encargada me informó que Ángel debía permanecer en ayuno porque tenía pautado un estudio. Me sentía un tanto cansada. Desde la conversación con Ramón, hacía dos días, me levantaba varias veces en la noche para colocar la mano sobre el pecho de Ángel y asegurarme de que seguía respirando.
La mañana fue cotidiana: le llevaron el desayuno, le monitorearon la presión arterial y la temperatura, además le di un baño y una de las enfermeras cambió las sábanas. Una vez más no bajé a comprarme algo de comer porque no sabía en qué momento llegarían a buscarnos.
Para ese instante daba vueltas en la habitación sin llegar a moverme en realidad. Eran cerca de las diez de la mañana y no habían llegado cuando los doctores me habían asegurado que el hambre era un detonador para las crisis convulsivas. Me atreví a ir hasta el mostrador de enfermería a preguntar, pero al parecer eso les causó molestia.
Fueron por nosotros hasta el mediodía. Tomé a Ángel en brazos mientras la enfermera empujaba el carrito con el suero. Al entrar al cuarto de procedimiento cinco residentes nos esperaban. Coloqué a Ángel en la camilla y me quedé junto a él con su mano en la mía mientras los doctores lo rodearon. Una doctora dijo:
—0.9mg de Versed. —La enfermera salió de la habitación por el medicamento mientras ella explicaba—: Hoy le vamos a hacer una punción lumbar al paciente para descartar infecciones bacteriológicas, virales o fungicidas.
La enfermera trajo el medicamento minutos después y la doctora instruyó para que se lo inyectaran en el suero. Me sentía intranquila porque en ninguno de los análisis anteriores había necesitado sedación. Los doctores esperaron varios minutos mientras dialogaban entre ellos. Mantuve mi mano en la de Ángel un tanto ansiosa porque se durmiera.
En la puerta del cuarto de tratamiento se asomó uno de los doctores jefes y dijo:
—No tienen que esperar a que se duerma.
La residente a cargo, una mujer joven, rubia y muy alta, se enjuagó las manos.
—Muy bien; vamos a ponerlo de lado y que su frente toque las rodillas.
Otro de los residentes juntó las rodillas del bebé mientras yo empujé con suavidad hasta que su cabecita las tocara. La doctora se colocó guantes, limpió el área con betadine e insertó la enorme aguja en la espalda baja. En cuanto sintió el piquete, Ángel comenzó a llorar. No pude evitar que mis ojos se humedecieran.
—Tranquilo, pequeño.
La doctora intentó obtener el líquido, pero no pudo. Sacó la aguja y palpó el área mientras Ángel continuaba con su llanto. Las manos comenzaron a temblarme. «Por favor, dese prisa».
—Sé que no te gusta, mi amor.
Ángel se movió de la posición y me percaté de la frustración de la doctora. Una vez más pegué su cabecita a las rodillas que el otro doctor no había soltado; la doctora palpó el área e introdujo la aguja.
—Con mucho cuidado —dijo uno de ellos, pero yo estaba concentrada en el llanto desesperado de Ángel.
—Por favor, no te muevas.
Pero él no quería escucharme. Su llanto era más enérgico que cuando tenía un cólico y mi corazón comenzó a palpitar con fuerza. No había comido y lo estaban sometiendo a una situación estresante. ¿No les preocupaba causarle una crisis? La doctora intentaba por todos los medios sacar el líquido mientras Ángel comenzó a toser, llorando cada vez más. Me dolía verlo así.
—Por favor, mi amor, sé que duele, pero hay que intentarlo. —Para ese instante le pasaba la mano por su cabecita una y otra vez.
Su tos era continua; le limpiaba una y otra vez la saliva. Él se movía y yo intentaba mantener su cabeza de lado para que no se ahogara, lo que hacía enojar cada vez más a la doctora.
—Solo te queda un intento más —dijo otro doctor.
—Lo sé —masculló ella entre dientes.
Una vez más pegué la cabecita de Ángel a las rodillas mientras él lloraba desconsolado. De tanto llorar y toser comenzó a escupir una saliva como marrón e intenté limpiarlo.
—No puede moverlo —reclamó la doctora.
Intenté colocar a Ángel en posición una vez más. La doctora luchaba por sacar el líquido espinal y yo por que Ángel no se ahogará con su propia saliva.
Ella sacó la aguja de la espalda de Ángel. Se quitó los guantes de mala manera y salió del cubículo. Los demás doctores también se retiraron sin decir nada.
Tomé en brazos a Ángel, quien seguía con su llanto desconsolado, y lo acuné.
—Ya, cariño, ya pasó. Perdóname. Haremos todo lo posible para que no te tengan que hacer esa prueba, ¿de acuerdo? No, pequeño ángel. Tú no hiciste nada malo. Sé que eso parece porque pinchan tu piel todos los días, pero Ramón dice que hay que descartar todos los diagnósticos posibles.
Le dejé un beso en la frente y le tomé la mano entre mis dedos. Le canté Pin Pon hasta que se calmó y minutos después se quedó dormido.
—No podía cargarlo —dijo una enfermera con mucha seriedad al entrar al cubículo—. Vamos a la habitación.
Lo abracé más a mí. Resultaba que era yo la regañada y la que me había equivocado cuando fueron ellos los que no pudieron esperar unos minutos a que él se durmiera después de sedarlo. ¿Para qué ponerle ese medicamento, entonces? Guardé silencio porque reconocía que era lo mejor en ese instante. Cuando llegábamos a la habitación, Ramón atravesó la puerta que permitía el acceso al piso. Levanté la mano un segundo para que él nos viera.