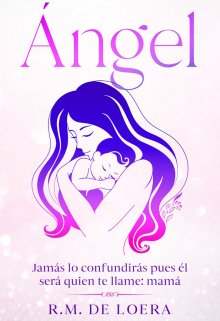Ángel
18
Ese día había sido un desafío. La mañana había estado tranquila, con esa rutina a la que poco a poco te vas integrando cuando llevas tantos días en el hospital. A las siete de la mañana hubo el cambio de turno de las enfermeras y poco después vinieron a tomar los vitales de Ángel. Una vez más habían llevado el desayuno con la fórmula equivocada y tenía por costumbre devolverla porque alguien más podría necesitarla. Si bien, Ángel se comió con gusto el puré de guineo que le enviaron junto con su cremita de arroz. Poco tiempo después llegaron las enfermeras encargadas de bañar a los pacientes y cambiar las sábanas.
Tenía la guardia baja. La noche anterior trajeron a una niña de un añito que lloró hasta altas horas de la madrugada y, quien asumí era su mamá, solo logró calmarla al tomarla en brazos y así se durmieron las dos. Sin embargo, a las ocho llegó otra persona y fue cuando la conocí.
Había llegado, ella, la Mary Poppins de los nenes del estado, pero en el hospital todos la conocían como: la cuidadora. Era efervescencia pura y electricidad. A nadie le quedaba dudas del momento en que ella hacía su aparición por las puertas del hospital. Según ella venía a cuidar a sus nenes. Aquellos niños que fueron removidos de sus hogares o los que sus madres entregaron porque no podían o sabían cuidar de ellos. Los niños del estado: los niños faltos de amor.
A pesar de todas las cucamonas y palabras de amor existía una disciplina militar. En voz baja había regañado a su compañera porque un niño jamás se saca de la cuna y se tiene en brazos. No podían acostumbrarlos porque en la casa cuna nadie los cargaría.
Hablaba sin parar y ella misma se había presentado. Su nombre era Mirta, aunque para mí era Mary Poppins. Su parloteo no era impedimento para que la niña estuviera lista como si fuera a una sección fotográfica de una revista. Tenía su pelito acomodado con gel, la ropita combinadita y el olor del Nenuco era inconfundible.
Por eso me tomó desprevenida cuando una de las enfermeras me dijo:
—¿Él está bien, mamá?
Dejé de lavar la botella, si bien antes de voltear a ver a Ángel los latidos de mi corazón se aceleraron. Podía presenciar las convulsiones varias veces al día, una y otra vez desde hacía ya casi tres semanas, pero no me acostumbraba. Nunca me acostumbraría a ver sus crisis. A saber que sufría.
Giré con las manos húmedas y me acerqué a su lado, sin embargo me contuve de tomarlo en brazos. Tal y como Ramón me enseñó, le llevé la mano temblorosa hasta la barriguita.
—Ya va a pasar, mi pequeño ángel.
Tenía los ojos perdidos, mas el terror era dueño de su mirada. Era el mismo que reflejaba la enfermera. En esos días en el hospital me percaté de que la epilepsia era una condición olvidada. Algo escrito en los libros de medicina, pero que no muchos reconocían, tal como me sucedió a mí. Como le ocurría a la enfermera en ese momento. Incluso al pasar de los días me tropecé con personal que me preguntaba una y otra vez si estaba segura de que era una convulsión. Parecían pensar que era imposible que ese movimiento que ellos veían como normal en un bebé no lo fuera en Ángel. No tenía los conocimientos médicos, pero con solo mirarlo sabía el instante en que comenzaría y eso me aterraba. Personas en su totalidad ajenas a nosotros decidirían nuestro futuro.
El futuro de un niño al que acompañé durante cada día de su corta vida, pero que luchaba por continuar viviéndola y no sabía si yo estaría involucrada en ella.
Temía que Claudia nunca entendiera ese instante. Ese milisegundo antes de que la crisis comenzara. Antes de que su cerebro se reiniciara de la forma más virulenta, aunque sentía un poco de esperanzas en que Nelson tal vez sí lo hiciera. Esa mirada de voy a caer al abismo, pero estoy seguro de que estarás ahí cuando regrese.
Las enfermeras llamaron un código cuando el ataque no se detuvo y de inmediato entró el doctor del turno. Hizo las preguntas de siempre: «¿Cuándo comenzó? ¿Qué movimientos ha hecho?» Una vez que le respondí y al percatarse de que el ataque no cesaba pidió una dosis de Klonopin. Ese medicamento al que tanto pavor le tenía por sus horribles efectos secundarios, mas, al parecer, era el único capaz de detenérselos.
A las ocho de la noche Ángel seguía dormido. El bullicio en la habitación había cesado. Durante el día habían entrado y salido varias enfermeras y doctores para saludar a Mirta. Había sido una distracción que agradecí pues estaba segura de que me hubiera ahogado en mis pensamientos. No obstante, mantuve a Ángel entre mis brazos en todo momento.
Se escuchó que abrieron la puerta y pocos segundos después la doctora de Jesús, la pediatra principal de Ángel, se asomó. Después de intercambiar saludos, ella se acercó a la cuna.
—Leí en el expediente que le administraron medicamento. Vamos a continuar observándolo.
Asentí en tanto ella continuaba su minuciosa inspección de Ángel.
—Lamento lo ocurrido hace un par de días.
—No me voy a involucrar.
Contuve el aliento y me mordí el labio.
—Jamás pretendí provocar un malestar entre el doctor Ríos y ustedes.
Ella siguió examinando a Ángel, levantándole los párpados y revisándole los ojos. Varios minutos después dijo: