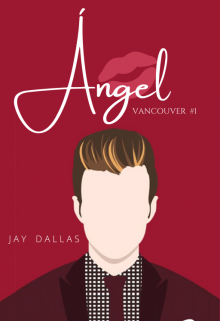Ángel [vancouver #1]
Prólogo.
Charles Dickens iniciaba sus libros con el nacimientos de sus personajes en el prólogo y hacía que historias maravillosas se formaran en mi cabeza cada vez que lo leía, sin embargo, él era un genio, un genio audaz que nació para escribir y no alguien como yo, que necesitaba tres años de carrera para al menos entender un poco del gran mundo que representa la literatura y todo por querer ser escritor.
Muy pocos sabían — por no decir nadie — que tenía cierto amor a las palabras en cuanto escribirlas y que tenía mis manuscritos bajo el colchón con el fin de que nadie los encontrara, me daba una vergüenza inmensa que alguien viese mis escritos y más si eran pequeños relatos más parecidos a discursos literarios o poemas que un libro propio.
¿Cuál era uno de ellos? Ah, sí, uno que hablaba del amor.
Pero no del amor cursi y bonito.
Tampoco del crudo y con un final triste.
Sino de uno desenfrenado, uno del que es imposible no obsesionarte. Iniciaba con una frase icónica: «el amor puede doler» y terminaba con un «corrijo, el amor duele».
En ese tiempo yo no sabía nada del tema más que lo que se me presentaba en los libros y las películas que tanto me encantaban. Lastimosamente, la vida me dio tanta inspiración y tantos spoilers de lo que es el amor que en lugar de escribir una comedia romántica, terminé creando una tragicomedia.
El amor puede doler, así empezaba mi primer libro.
Con un accidente, así es como comienza mi historia.