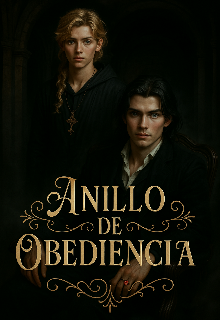Anillo De Obediencia
La Trampa del Alma
El sol ya había caído, dejando que las sombras se alargaran por las paredes de la mansión Volkov, esa gran fortaleza de mármol y poder que dominaba la ciudad con su presencia.
Las luces doradas, al igual que las máscaras que todos los aristócratas se ponían para ocultar sus verdaderos rostros, no eran suficientes para iluminar la oscuridad que se cernía sobre Izan Volkov. El joven aristócrata caminaba por los pasillos de la mansión, arrastrando sus pies como si cada paso fuera un recordatorio de su propia impotencia.
Los ecos de las órdenes de su padre resonaban en su cabeza, taladrando su mente con una fuerza que no podía ignorar.
Ve allí. Haz esto. Haz lo que te ordeno.
Las palabras de Victor Volkov se repetían una y otra vez, como una mantra opresiva que ahogaba cualquier pensamiento de libertad. Cada día, el anillo sobre su dedo se volvía más y más pesado, como si el metal estuviera absorbiendo su ser, como si la piedra roja de su interior latiera con una fuerza demoníaca que lo mantenía atrapado.
Izan se detuvo frente a uno de los espejos del pasillo. La figura que veía en el cristal no era la de un joven libre, sino la de un prisionero. ¿Qué le quedaba de sí mismo?
Esa pregunta martillaba en su pecho mientras sus ojos vacíos se reflejaban en la superficie pulida del vidrio. En el fondo de sus ojos, algo se agitaba, un resquicio de su ser que trataba de levantarse, de rebelarse contra el control que lo dominaba. Pero no podía. No podía escapar.
Cada vez que trataba de resistirse, una oleada de dolor indescriptible le recorría el cuerpo, un dolor que no podía soportar. Era como si el mismo anillo lo castigara, como si sus órdenes no fueran solo palabras, sino una maldición que quemaba su carne.
El dolor se intensificó, como si sus propios huesos estuvieran quebrándose, como si su alma fuera consumida por un fuego invisible. Izan se dobló sobre sí mismo, su respiración agitada, y aunque trataba de morderse el labio para no gritar, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, tan silenciosas como el sufrimiento que le desgarraba.
— No puedo más, — pensó, pero las palabras no salían.
Su cuerpo no obedecía a su mente. El anillo lo mantenía cautivo, y las órdenes de su padre eran su condena.
Victor Volkov había logrado lo imposible. Había convertido a su hijo en una sombra de sí mismo. Un hombre que nunca cuestionaba, un hijo que solo respondía con sumisión.
Pero detrás de esa fachada de obediencia, el hombre que alguna vez fue Izan aún luchaba. Luchaba por el amor que sentía por Adrián, por su deseo de ser libre, de escapar de la prisión que su padre le había impuesto.
Sin embargo, Victor no podía permitir que su hijo fuera más que una extensión de su poder. El hombre más poderoso entre los aristócratas, dueño no solo de su propia familia, sino de la vida de todos aquellos que lo rodeaban, era una figura temida y respetada por igual. En cada reunión de la alta sociedad, su palabra era ley.
Nadie se atrevía a desafiarle, y aquellos que lo intentaron, simplemente desaparecían de la vista pública. La aristocracia misma temía a Victor Volkov, a su poder y a la precisión con la que manipulaba a todos los que lo rodeaban.
Izan nunca había sido libre para elegir. Desde el momento en que naciera, había sido la pieza perfecta en el tablero de su padre, que lo moldeó para cumplir con su visión. Y ahora, bajo el control del anillo, no era más que un peón, una marioneta que sólo sabía obedecer. Las órdenes de Victor eran la ley, y el dolor que sufría Izan por rebelarse solo aumentaba su desesperación. Cada vez que pensaba en escapar, sentía el fuego del anillo atravesando su piel, un castigo por cualquier intento de quebrantar la voluntad de su padre.
Era un esclavo de su propia familia, y no había manera de salir. Ningún grito, ningún susurro de rebeldía podía escapar.
A pesar de todo, Adrián seguía rondando su mente como un faro lejano, su presencia la única que Izan podía recordar con claridad, la única que lo mantenía con vida. Adrián, tan diferente a todos los demás, tan libre, tan sin miedo. En sus ojos había una chispa de algo que Izan había perdido: la posibilidad de elegir. Adrián no le veía como una pieza en un juego, sino como alguien real. Y en sus brazos, Izan sentía, por breves momentos, que era libre. Pero esos momentos no duraban. No podían durar.
Izan suspiró profundamente, sintiendo cómo la ansiedad lo devoraba. Su cuerpo estaba marcado, no solo por el anillo, sino por la desolación de su alma. Cada vez que pensaba en Adrián, la lucha en su interior se intensificaba. Pero la sombra de su padre estaba siempre presente, siempre ahí, dispuesto a anular cualquier esperanza.
La figura de Victor Volkov apareció en el pasillo, imponente, su presencia llenando todo el espacio como una sombra gigantesca.
— Izan, — dijo, su voz suave pero cargada de autoridad. — Te he dicho que vayas a la gala esta noche. No quiero escuchar excusas.
Izan intentó abrir la boca, pero el dolor en su pecho lo detuvo. No podía decir no. No podía. Sus labios se movieron, pero las palabras salieron de su garganta como una condena.
— Sí, padre.
Victor observó a su hijo, sabiendo perfectamente que cada palabra que decía se convertía en una cadena más que lo ataba.
— Recuerda,— dijo Victor, casi como un susurro, disfrutando de cada momento de poder. — Eres mío. Siempre lo serás.
Y mientras Izan, con el corazón desgarrado, se sumía en la oscuridad de su propia desesperación, Victor lo miraba como un conquistador que ya había ganado la guerra, disfrutando de la vista de su hijo sometido, convertido en un reflejo de sí mismo.
La gala estaba llena de risas vacías y charlas políticas. Izan estaba allí, caminando entre los aristócratas, sus ojos vacíos como siempre, su cuerpo rígido como un autómata. Pero su alma gritaba en silencio, y lo único que podía hacer era seguir la corriente de un destino que no eligió.