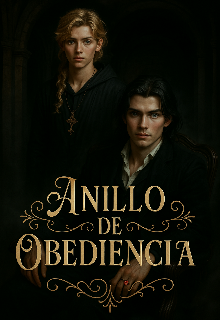Anillo De Obediencia
El Torbellino de la Lealtad y la Traición
La noche se desplegaba como un manto de terciopelo negro sobre los tejados de la ciudad, acunando el castillo Volkor entre brumas gélidas y el silencio de lo no dicho. Las torres, altas como pecados ocultos, apuntaban al cielo estrellado con la arrogancia de los condenados. Dentro, las paredes respiraban secretos antiguos, retumbando con los pasos de los que alguna vez amaron y cayeron.
En una de las habitaciones más antiguas, donde los vitrales proyectaban en la piedra luces de colores que parecían heridas abiertas, Izan Volkor contemplaba su reflejo en el espejo. Lo que veía no era un joven aristócrata, sino una prisión de piel y hueso, un alma que gritaba detrás de unos ojos azules vacíos, endurecidos por el tiempo, por la obediencia impuesta. Su cabello azabache caía sobre los hombros, impecable, intocable, como el rol que representaba en el gran teatro de su padre.
Y en su dedo, el anillo. Esa joya maldita, una criatura que vivía adherida a su carne, que palpitaba con un fuego rojo cada vez que su voluntad se alzaba contra las órdenes. El anillo no era solo metal y hechicería, era la voz de Víctor Volkor encarnada, sus cadenas hechas arte. Lo sentía recorrer sus venas como veneno líquido, como brasas arrastrándose bajo su piel.
Ese día, sin embargo, la opresión del anillo no era lo único que lo ahogaba.
Su padre, el temido y adorado Víctor Volkor, había convocado una reunión privada. Una más. Pero esta vez, con una pieza nueva en el juego: su hermano menor, Laziel. El espejo devolvía dos rostros idénticos, aunque separados por el abismo de la opresión y la manipulación.
Laziel, de ojos esmeralda brillantes, conservaba el fulgor de una libertad falsificada. A él no lo necesitaban esclavizar con anillos malditos. Su prisión era otra: la palabra dulce, el halago, el privilegio de la preferencia paterna. Era la serpiente dorada de Víctor, criada para sonreír mientras mordía.
En los salones del ala este, la escena se desarrollaba con la precisión de una danza infernal. Víctor, vestido de luto como siempre, de pie como una estatua de mármol negro, hablaba con voz lenta, arrastrando cada sílaba como quien afila una daga. Su presencia llenaba la sala como una sombra húmeda, imposible de ignorar.
-Izan... mi reflejo más perfecto... -dijo, acariciando el bastón con la punta de los dedos- Qué decepción me darías si te atrevieras a levantar la voz. Pero tranquilo, tienes a tu hermano para recordarte quién debes ser.
Laziel, a su lado, bajó los ojos con una falsa humildad que hería más que cualquier látigo.
-Haré lo que sea necesario, padre -dijo con voz suave. Como miel podrida. Como flores sobre una tumba.
Izan bajó la mirada. El anillo se encendió como si hubiera escuchado sus pensamientos. Un rayo rojo cruzó la joya, quemándole el dedo, recordándole su lugar. Su cuerpo tembló apenas, lo suficiente para que Adrián, que se encontraba entre las columnas más alejadas, oculto, sintiera el grito silencioso que se elevaba desde su pecho.
Adrián Ravenscar, vestido de negro y oro, era un misterio que ni siquiera la oscuridad de la mansión podía envolver. Sus pasos eran ecos de una música antigua, sus ojos dorados, antorchas encendidas en las sombras del alma. Lo había visto todo. El teatro de la humillación. El arte de la obediencia. Pero lo que más le dolía era la expresión en el rostro de Izan: ese gesto de derrota, de renuncia disfrazada de sumisión.
Y sin embargo, Adrián amaba esa fragilidad tanto como amaba su fuerza secreta. Esa noche, entre los pasillos cubiertos de tapices, lo interceptó. El castillo dormía. Las paredes escuchaban.
-Izan... -susurró, tomando su brazo- Estás cayendo más rápido de lo que crees.
Izan no respondió. Solo cerró los ojos. El anillo ardía, pero la voz de Adrián era un bálsamo.
-No puedo... escapar... -musitó finalmente, su voz hecha cenizas-. Él me posee. Él me creó a su imagen. Cada vez que me niego, el anillo... me desgarra por dentro.
Adrián lo tomó del rostro con ambas manos, con esa ternura furiosa que solo poseen los que aman sin límites.
-Tú no eres de él, Izan. Tú eres tuyo. Y mío.
Sus labios se rozaron apenas, un beso lleno de desesperación contenida, como el primer aliento después de una eternidad sumergido. Izan tembló, no de miedo, sino de alivio. De saberse aún deseado, aún humano.
Pero el anillo lo supo. Una descarga roja, brutal, estalló en su pecho. Cayó de rodillas. Un espasmo de dolor cruzó su espalda como látigos invisibles.
-¡Izan! -gritó Adrián, arrodillándose a su lado, sosteniéndolo- ¡Resiste, maldita sea!
Izan jadeaba, su voz rota entre gemidos ahogados.
-Lo ama... al anillo... le duele que lo ame a alguien más que a él...
Y ahí estaba la verdad. El anillo no era solo magia. Era un vínculo emocional, una criatura celosa que respondía a Víctor como si fuera su dios, castigando cualquier desviación del afecto filial. Adrián apretó los dientes, su mirada encendida.
-Voy a romperlo, Izan. Voy a destruir esa cosa... y si tengo que quemar este castillo, lo haré.
Pero en las sombras, Laziel observaba. Había seguido a su hermano, como un gato que persigue el perfume de su presa. Y lo había visto todo. El beso. El temblor. El amor.
Y por primera vez, algo oscuro brotó en su pecho. No por celos de Izan, sino por temor. Temor a lo que Adrián podía desatar. Temor a perder su trono de hijo favorito. Temor a que la traición sí, porque así la llamaría su padre lo arrastrara a él también. Volvió con Víctor en silencio. Sus pasos eran ecos de un crimen no cometido aún.
-Padre -dijo con voz suave-. Hay alguien más con poder sobre Izan.
Víctor giró lentamente, con esa expresión gélida y altiva de quien sabe que el mundo le pertenece.
-¿Quién?
-Adrián Ravenscar.
Un destello cruzó los ojos del patriarca. El demonio había recibido la provocación perfecta. Y sonrió, porque el caos es el mejor lienzo para pintar el poder.