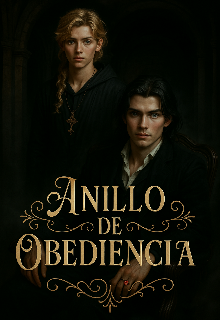Anillo De Obediencia
El Reflejo Sin Nombre
La mansión Volkov se erguía sobre la ciudad como una amenaza inquebrantable, sus muros oscuros reflejando la neblina de la noche, mientras la luna, azul y distante, iluminaba los rincones más profundos de sus pasillos.
Los cristales de las ventanas brillaban tenuemente, apenas rompiendo la oscuridad que envolvía la imponente estructura. En el interior, el silencio era pesado, lleno de secretos atrapados entre los muros, susurrando entre las sombras. No había risas en la mansión esa noche, no había luz alegre; solo la quietud del poder y la desolación.
Laziel Volkov caminaba por los pasillos del castillo, los ecos de sus pasos resonando como un susurro que se perdía en la vastedad de la casa. La mansión, un lugar de opulencia y belleza inmaculada, era tan fría como el corazón de su dueño, Victor Volkov.
La majestuosidad de los pasillos, adornados con tapices antiguos que narraban historias de la familia, no hacía más que recordarle a Laziel lo pequeño que se sentía en la grandiosidad de su propio hogar.
No podía escapar del peso de su apellido, ni de las expectativas que su padre había puesto sobre él desde que era niño. No podía escapar del reflejo de su hermano, Izan, que siempre parecía ser el centro de todo. Izan, el primero, el perfecto, el deseado.
La figura de Izan era un faro en la vida de Laziel, una luz que lo cegaba con su belleza. De joven, Laziel lo admiraba con devoción, con una mezcla de amor fraternal y una necesidad dolorosa de ser reconocido por él, de ser aceptado en su esfera. Pero a medida que crecían, la admiración se convirtió en algo más oscuro, algo corrosivo.
Izan era todo lo que Laziel nunca podría ser: hermoso, inteligente, admirable ante los ojos de su padre y de todos los demás. Un hombre que nunca necesitó pedir nada, porque todo le era entregado en bandeja de plata. Mientras que Laziel, siempre a la sombra, siempre bajo el yugo de las expectativas de su padre, se veía condenado a ser solo un eco de su hermano, un reflejo sin nombre.
Y ahora, en esa noche sombría, la mansión parecía un espejo roto, reflejando las piezas rotas de la familia Volkov. Laziel se detuvo frente a un espejo antiguo, el marco de madera oscura enroscado en patrones que parecían bailar en la penumbra.
Su rostro era el mismo que el de Izan, pero sus ojos… sus ojos eran diferentes. Donde los de Izan brillaban con un fuego inquebrantable color celestes, los de Laziel eran el reflejo de un abismo: vacíos, buscadores, perdidos. Laziel no era Izan. Y jamás lo sería.
— ¿Por qué tú? — Susurró a su reflejo, como si las palabras pudieran romper el hechizo que mantenía su alma cautiva. — ¿Por qué siempre tú?
Su voz resonó en la habitación vacía, pero no recibió respuesta, más allá del eco de su propia desesperación. Él nunca tuvo una respuesta, no una respuesta que le aliviara el alma.
La luz de las velas titilaba débilmente, luchando por mantenerse viva en la oscuridad, como la pequeña chispa de resistencia en el pecho de Laziel. El salón principal estaba lleno de gente, de susurros, de risas vacías.
Los aristócratas de la ciudad estaban allí, encantados por las luces, el glamour y la promesa de poder que emanaba de la familia Volkov. Pero Laziel no veía a los invitados, no veía las sonrisas forzadas ni los vestidos resplandecientes. Solo veía a Izan. Solo veía a su hermano.
Izan, el centro de todas las miradas, estaba rodeado de mujeres y hombres que lo adoraban, que se inclinaban ante él sin cuestionar. Izan sonreía, encantador, perfecto en cada gesto, su presencia era como un sol que absorbía toda la luz a su alrededor.
Pero Laziel sabía lo que nadie más veía. Sabía que en los ojos de su hermano brillaba una desesperación silenciosa, una lucha interna que nadie entendía. Izan no era libre. Izan estaba atrapado.
Laziel, al observarlo, sintió el aguijón de la envidia ardiendo en su pecho. ¿Por qué él? ¿Por qué su hermano siempre tenía todo lo que deseaba, aunque la luz de la felicidad en su rostro fuera solo una máscara? ¿Qué precio había pagado Izan por ser el favorito, por ser el elegido?
Pero su odio y su amor se entrelazaban, como un veneno que lo consumía. ¿Realmente deseaba que Izan fuera libre? ¿O quería que él sufriera, para que así, por una vez, pudiera ver la debilidad en la perfección de su hermano?
Los ojos de Izan se encontraron con los de Laziel, y por un breve instante, Laziel vio algo que no esperaba ver. Un destello de reconocimiento. Un suspiro en el aire que pasaba entre ellos, un susurro no escuchado, pero sentido. Era como si la distancia entre ellos, esa barrera invisible que siempre había existido, se desvaneciera por un momento.
En ese instante, Izan no era el hermano perfecto. No era el hijo predilecto. Era solo un hombre perdido, mirando al único que lo entendía. Pero la magia del anillo lo reclamó de inmediato.
Una sacudida brutal recorrió el cuerpo de Izan. Un temblor en su rostro, una distorsión de su expresión perfecta. El brillo rojo del anillo en su dedo izquierdo brilló como una espada encajada en su carne. El control regresó. Izan se enderezó inmediatamente, su rostro volvió a ser el de siempre, una máscara de perfección que nadie sospecharía que ocultaba un alma rota.
Laziel, por otro lado, vio cómo la fuerza de la magia arrancaba de su hermano cualquier atisbo de libertad. Y una sombra más oscura se deslizó en su pecho. La comprensión del sufrimiento de Izan lo hizo sentir más cercano a él que nunca. No obstante, también lo empujaba hacia una distorsión de sentimientos encontrados: ¿cómo podía amar a alguien a quien odiaba tanto?
La fiesta continuaba, los murmullos seguían, y Laziel se retiró del salón sin ser visto. Se adentró en los pasillos solitarios de la mansión, donde los ecos de la fiesta parecían no llegar. Su mente era un torbellino. ¿Debería ayudar a Izan? ¿O debía usar su debilidad en su propio beneficio? Las voces dentro de su cabeza se mezclaban, gritando contradicciones. La lealtad familiar o el deseo de poder.