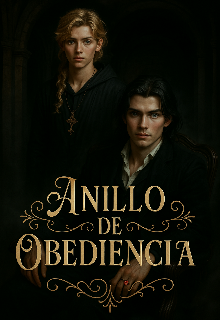Anillo De Obediencia
Lo Que No Debe Ser Visto
La mansión Volkov nunca dormía. Aunque sus corredores quedaran en silencio, con la única compañía de las sombras que se alargaban entre las paredes como espectros perdidos, la ciudad misma respiraba a través de la niebla que se deslizaba por sus ventanas, como un velo mortal que ocultaba lo que la luz del día prefería ignorar.
La luna azul brillaba sobre la torre más alta, como un ojo que observaba, inquebrantable, el destino que se tejía dentro de las paredes de este hogar maldito.
Laziel Volkov caminaba por los pasillos como una sombra. Aunque la mansión estaba llena de murmullos, de risas hipócritas y ropas de seda que se arrastraban sobre el suelo de mármol, él no veía nada.
Estaba perdido en sus propios pensamientos, en las sombras que se formaban dentro de su alma, donde la admiración por Izan y la sed de poder de su padre se entrelazaban como una cuerda apretada alrededor de su corazón. El reflejo de su vida, tan similar al de su hermano, pero tan profundamente diferente, lo perseguía.
Izan estaba siendo consumido, día tras día, por las cadenas invisibles que Victor Volkov había forjado. El anillo de piedra roja, símbolo de la obediencia absoluta, se alzaba como un dios que dictaba la voluntad de su hijo mayor.
Cada vez que veía a Izan en sus momentos más oscuros, sintiendo los efectos de la magia del anillo que lo transformaba en una marioneta, un profundo rencor y una dolorosa compasión se entrelazaban en su pecho. ¿Por qué su hermano no podía ser libre?
A pesar de los sentimientos encontrados, a pesar del amor fraternal que se estaba desvaneciendo entre los muros de la mansión, Laziel no podía dejar de seguir a Izan. Lo veía en cada fiesta, lo observaba en cada sala adornada de opulencia, pero lo que más le desquiciaba era la forma en que Izan se desmoronaba bajo la mirada de Victor.
La perfección externa no era más que una máscara. La verdadera carne de Izan estaba siendo comida por el veneno de su propia existencia. Y Laziel lo sabía, lo sentía, pero no podía hacer nada. No podía salvarlo.
Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Laziel se encontraba solo, oculto entre las sombras de la mansión, sus pasos más silenciosos que nunca. No pensaba en nada más que en encontrar la verdad detrás de los ojos apagados de su hermano.
Algo dentro de él, algo profundamente inquietante, le decía que hoy Izan no podría esconderse. El deseo de entender lo que realmente ocurría en su alma, lo que realmente ocurría bajo la superficie, lo impulsaba a seguir, a buscar lo que no debía ser visto.
A través de los pasillos vacíos, llegó a la sala de los espejos, esa habitación que siempre le había causado un extraño malestar, como si las superficies de cristal fueran puertas hacia algo más oscuro, algo que acechaba en el reflejo de las sombras. Pero esa noche, la sala estaba vacía, excepto por la figura familiar de Izan, de pie frente al espejo más grande, sus ojos vacíos, su respiración entrecortada.
Izan no se dio cuenta de que Laziel estaba observando desde la oscuridad. Estaba atrapado en su propio reflejo, en la prisión de su ser. El anillo brillaba, encendiendo un resplandor rojo que iluminaba la habitación de manera grotesca.
El tormento de su alma se reflejaba, nítido como el cristal más claro. Laziel sintió como si estuviera viendo algo prohibido, algo que debía permanecer oculto, pero que, a la vez, lo llamaba hacia sí. Los hilos de la obsesión, la curiosidad y el miedo se entrelazaban dentro de él. Un grito suave, casi inaudible, escapó de los labios de Izan.
- No puedo más...- El susurro fue como un filo que cortó la quietud del aire, resonando en las entrañas de Laziel. - No puedo seguir así. No soy más que lo que él quiere que sea. Una marioneta.....
Las palabras de su hermano se hundieron en su alma como una daga.
Laziel dio un paso adelante, incapaz de resistir. Se acercó a él con una cautela desesperada. No quería ver esto. No quería ver a su hermano sufrir, pero algo lo arrastraba. La sensación de que lo que no debía ser visto era lo único que realmente podía liberar su mente, lo único que podía llenar el vacío que había estado creciendo dentro de él durante años.
Izan levantó la mano, tocando el espejo, como si pudiera encontrar algo dentro de su propio reflejo. Sus dedos se deslizaban lentamente, y el dolor que sentía parecía calar más profundo en su piel, como si el cristal absorbiera su sufrimiento.
- Ya no sé quién soy.- La voz de Izan tembló, y las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. - Solo soy lo que él quiere que sea... solo un hijo perfecto para su maldita familia.
Laziel se acercó un paso más, incapaz de dejar de mirarlo. El dolor en la voz de Izan lo desbordaba, lo desgarraba por dentro. ¿Qué hacer? ¿Cómo podría salvar a su hermano? La lucha interna lo consumía. Por un lado, la lealtad a su padre, a la familia, la tradición. Por otro, el amor que sentía por Izan, la necesidad de verlo libre, de ver cómo la luz volvía a sus ojos.
De repente, el anillo de piedra roja brilló con intensidad, y Izan cayó de rodillas, con el cuerpo temblando. El dolor de su alma parecía atravesar cada fibra de su ser. El control de su padre, esa maldición, lo estaba destruyendo desde adentro.
-¡Izan! - Laziel se adelantó y lo levantó, sintiendo el calor de su piel, el sudor frío de la angustia. El hermano perfecto, el hermano destrozado. - No estás solo,- murmuró, aunque las palabras le supieron a hierro, a mentira. No podía hacer nada.
Su propia impotencia lo abrumó, y por un momento, sus emociones se desbordaron. ¿Cómo podía ser tan débil? ¿Cómo podía él, el hermano menor, el que había estado toda su vida a la sombra, ser incapaz de ayudarlo?
Izan lo miró, sus ojos vacíos, pero con una chispa de algo que no se podía ignorar: esperanza. Algo tan frágil que podría romperse con la más mínima palabra.
- Hazlo, Laziel...- La voz de Izan fue apenas un susurro, pero para Laziel, fue un grito. - Hazlo... por favor. Rompe el maldito anillo. Libérame.