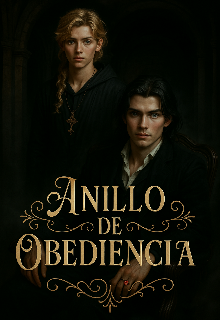Anillo De Obediencia
El Eco del Hermano Perdido
La mansión Volkov, siempre envuelta en la quietud de su grandeza, parecía respirar al ritmo del tormento que se libraba entre sus paredes. La luna, alta y deslumbrante, tejía sombras profundas en los corredores, mientras la niebla deslizaba su manto frío sobre las torres. Cada rincón del castillo parecía esconder una verdad oscura, algo más allá de las apariencias, algo que nadie estaba dispuesto a mirar de frente.
Laziel Volkov caminaba con paso lento por los pasillos, el eco de sus pasos resonando como una llamada en la oscuridad. En su pecho, un peso tan denso como el hierro se había instalado. El dolor de Izan lo había desbordado, pero no podía escapar de su propio malestar. No podía dejar de pensar en su hermano. Las palabras que le había susurrado entre lágrimas se repetían una y otra vez en su mente:
- Hazlo, Laziel... libérame por favor.
Pero no era tan fácil. A medida que pasaban los días, la sensación de estar atrapado entre dos mundos lo acosaba. La lealtad hacia su padre, hacia la familia, parecía arder como un fuego que lo consumía por dentro. Y, sin embargo, el amor que sentía por Izan, ese amor que se entrelazaba con la envidia, la rabia y la desesperación, lo mantenía atrapado en un torbellino del que no podía escapar. ¿Era posible amar a alguien y desearle la peor de las tragedias al mismo tiempo?
Izan estaba siendo destruido, literalmente, ante sus ojos. Cada vez que lo observaba, lo veía más roto, más fragmentado, como si su alma estuviera desmoronándose lentamente bajo la presión de la magia que su padre había impuesto sobre él. Victor Volkov, su padre, siempre tan distante y frío, había convertido a su propio hijo en una marioneta, en una extensión de su poder y su deseo. Pero lo peor de todo era que Izan no podía escapar. Y Laziel tampoco podía.
El eco de sus pensamientos se desvaneció cuando vio la puerta cerrada del estudio de su padre. La luz de la vela titilaba bajo la rendija de la puerta, como un faro en la oscuridad. Victor no estaba solo. Izan, al igual que todos los demás, siempre estaba allí. Un espectro invisible, esperando su turno, como la sombra de lo que había sido.
Laziel se acercó sigilosamente, sintiendo el peso de la decisión que lo había estado atormentando. Entrar o no entrar, esa era la pregunta que lo consumía. Pero la puerta estaba abierta, como si hubiera sido esperada, como si el propio destino lo llamara.
Empujó la puerta, y el sonido de la madera crujiendo lo sorprendió. La escena que presenció no era nueva, pero lo golpeó como si fuera la primera vez.
Victor Volkov, siempre imponente, estaba sentado tras su escritorio, sus ojos fríos como piedras, mirando con desdén a su hijo mayor. Izan, de pie frente a él, parecía aún más encogido que de costumbre, más pequeño, como si la habitación misma lo aplastara. El anillo brillaba con una intensidad grotesca, como si tuviera vida propia, latiendo al ritmo del corazón de su portador.
El rostro de Izan estaba marcado por una expresión de agonía silente. Las sombras bajo sus ojos eran más profundas que nunca, y sus hombros caían hacia adelante, como si todo el peso del mundo se hubiera posado sobre ellos. Pero lo más desgarrador fue la resignación en sus ojos. Ese brillo apagado, esa luz que ya no tenía fuerza para brillar, ese fue el eco de un hombre perdido, el eco de su alma atrapada en la niebla de la manipulación.
Laziel se quedó allí, inmóvil, observando la escena desde las sombras. Izan, su hermano, había sido aplastado por el propio peso de su familia. Y Laziel, aunque no podía salvarlo, no podía simplemente mirar hacia otro lado.
Victor Volkov no parecía inmutarse ante la figura de su hijo destrozado. En su rostro solo había una fría satisfacción, como si todo estuviera bajo control, como si nada pudiera tocar su posición, su poder. Era el dueño de todo, incluso de la vida de sus hijos.
- Te dije, Izan - la voz de Victor cortó el silencio como una espada afilada. -Te dije que debías aprender a rendirte. Y ahora veo que lo entiendes — Un leve toque de satisfacción se asomó en los ojos de Victor mientras miraba a su hijo mayor. - Eres mío. Siempre lo serás.
Izan no respondió, su cuerpo temblaba levemente, y sus manos estaban apretadas a los costados, como si tratara de contener el llanto, de evitar mostrar más debilidad. Pero las palabras de su padre fueron como un golpe directo a su alma.
- Sí, padre...
La respuesta salió de su garganta sin vida, como un eco de lo que alguna vez fue, como un suspiro apagado por el peso de los años de manipulación y control.
Laziel, desde las sombras, apretó los puños. El dolor lo atravesaba como un cuchillo caliente, pero no podía moverse. ¿Cómo podía ser tan débil? ¿Cómo podía dejar que su hermano siguiera viviendo de esa manera, bajo esa opresión, sin hacer nada?
La noche pasó con rapidez, pero el peso de lo que había presenciado permaneció en Laziel. El eco del hermano perdido resonaba en su mente como un mantra, como un grito silencioso que nunca cesaba. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sentía que la oscuridad misma se apoderaba de él. La niebla lo envolvía, pero no era la niebla física, sino la niebla del alma, esa que lo cegaba, que lo arrastraba cada vez más lejos de sí mismo.
Izan ya no era solo su hermano. Era una herida abierta, una herida que no podía sanar. Y Laziel sentía que no podía alejarse de esa herida, que no podía dejarla atrás. Estaba atrapado en ella, de la misma manera que Izan estaba atrapado en su propia vida, en su propio cuerpo.
Pero Laziel también entendía que, aunque no podía salvar a su hermano, podría salvarse a sí mismo. Tal vez lo que había hecho siempre era mirarse en el reflejo de Izan, buscando algo que nunca sería suyo. Tal vez era hora de buscar su propio reflejo.
Esa noche, Laziel no descansó. La imagen de Izan desmoronándose bajo el yugo de su propio padre, la desesperación en sus ojos, seguía girando en su mente como un remolino de dolor.