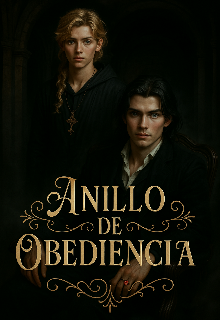Anillo De Obediencia
Susurros entre las Paredes
La mansión Volkov nunca estaba quieta. Siempre respiraba, como un organismo que vive y sufre, como un ser consciente de su propia existencia. Los ecos de los pasos resonaban a lo largo de los pasillos oscuros, se filtraban entre las paredes llenas de secretos y se arrastraban por el suelo como una sombra más.
Cada grieta en las piedras susurraba, cada ventana cerrada parecía guardar un murmullo distante, y cada sombra que caía sobre los tapices antiguos parecía moverse por su propia voluntad. Era el tipo de lugar donde las almas no podían descansar y los ecos del pasado seguían vivos, sin importar cuán fuerte se cerraran las puertas.
Era de noche cuando Izan Volkov se desveló una vez más. En su mente, el sonido del anillo, esa piedra roja que lo aprisionaba, le hablaba constantemente. Había llegado a un punto donde el silencio ya no existía.
Lo único que podía escuchar era el zumbido lejano de su propia desesperación. Los latidos de su corazón eran lentos y pesados, como si todo su ser estuviera hecho de plomo, y la ansiedad se posaba sobre sus hombros como una capa invisible.
Se levantó de la cama con cuidado, como si el simple movimiento pudiera desencadenar una nueva tormenta de dolor en su cuerpo. La brisa fría de la ventana abierta acarició su rostro, y por un momento, el mundo parecía calmarse, el tiempo se desvaneció en el aire denso de la noche. Pero la paz fue efímera.
El eco de unos pasos en el pasillo lo despertó de su trance. Su respiración se volvió más agitada, como si la ansiedad lo alcanzara, pero no era el miedo lo que lo invadía. Era la sensación de que no estaba solo, de que alguien lo observaba, esperando a que se rompiera por completo. ¿Iban a dejarlo ir algún día? Esa pregunta retumbaba en su mente.
En el pasillo, Laziel Volkov, su hermano menor, caminaba con pasos suaves pero decididos. Aunque su rostro reflejaba una serenidad inquietante, había algo en su mirada que delataba su incomodidad. Él también había escuchado los susurros.
El murmullo oscuro de la mansión, tan familiar y desgarrador, lo había llevado a este mismo lugar. Izan, aún inmóvil, sentía la presencia de Laziel como un peso tangible, una sombra a su lado que, sin saberlo, lo observaba con más intensidad de la que él mismo estaba dispuesto a admitir.
- Izan -la voz de Laziel se escuchó en el aire cargado de la habitación, como un suspiro roto-. ¿Estás bien?
Izan no respondió inmediatamente. En su mente, las palabras se atascaron en la garganta, atrapadas por un nudo invisible. ¿Cómo podía explicar lo que sentía? ¿Cómo podía compartir el sufrimiento que lo envolvía cuando ni siquiera él mismo entendía lo que estaba pasando dentro de él? El anillo, ese maldito anillo, lo mantenía prisionero. Y no solo su cuerpo, sino su alma. Era como si sus pensamientos fueran ajenos a él, como si todo lo que amaba y deseaba se desvaneciera cada vez que intentaba liberarse.
Laziel, al ver la incertidumbre en los ojos de su hermano, dio un paso más, acercándose lentamente. Algo en su expresión lo había cambiado. Ya no era el hermano menor que observaba desde las sombras. Había algo de coraje en él, algo que ni él mismo sabía que tenía. La intensidad de lo que veía en Izan lo estaba transformando.
- No lo hagas, Laziel. No te acerques más. No entiendes lo que está pasando.
Las palabras de Izan fueron como un suspiro roto, pero aún así, Laziel no dio un paso atrás. En sus ojos brillaba una mezcla de dolor y determinación.
- Lo sé -respondió Laziel, su voz más firme de lo que esperaba- Pero sé lo que veo. Estás sufriendo, y yo no puedo seguir viendo esto sin hacer nada.
Izan levantó la vista, pero no dijo nada. La angustia era más grande que cualquier otra emoción que pudiera expresar. Él no era libre. No lo había sido desde que el anillo de la obediencia había caído sobre su dedo, y cada intento por rebelarse había sido en vano. Todo su ser estaba atrapado, marchito por dentro. Cada noche se levantaba, buscando la salida, pero siempre encontraba las paredes aún más altas, aún más oscuras.
Laziel, al ver el sufrimiento reflejado en la mirada de su hermano, dio un paso más, ahora completamente frente a él. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante, algo de lo que ambos llevaban años sin poder comprender se hizo evidente: Izan no solo estaba atrapado por la magia del anillo, sino por la oscuridad de su propio corazón.
- Te voy a ayudar, hermano. No sé cómo, pero encontraré la manera. -La voz de Laziel era suave, pero cargada con una promesa. - Lo haré por ti, aunque no lo pidas.
El silencio que siguió fue tan espeso como la niebla que rodeaba el castillo. Izan cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su hermano. Sabía que no podía luchar solo. Sabía que, tal vez, la única forma de escapar de este destino era permitir que alguien más lo liberara. Pero la culpa lo consumía. ¿Cómo podía aceptar ayuda cuando todo lo que había hecho había sido una carga para los demás?
De repente, los susurros regresaron. No eran los de la mansión, ni los del anillo. Eran los susurros de su propio corazón, una llamada que se ahogaba en la desesperación.
Escucha. Ayúdame. Sálvame.
Laziel, al ver la lucha interna de su hermano, extendió la mano, lentamente, como si temiera romper algo frágil, algo tan frágil como la esperanza. Izan lo miró por un instante, y en sus ojos apareció una chispa de algo que había olvidado que existía: la esperanza.
- No puedo liberarme, Laziel. El anillo... no me deja. -Dijo con voz quebrada. Pero algo dentro de él comenzó a ceder, algo que nunca había permitido. Un pequeño grano de fe.
- Te prometo que no estás solo. -La voz de Laziel era cálida, firme, como un refugio en medio de la tormenta - Juntos, podemos destruirlo. Vamos a destruirlo.
Izan sintió algo en su interior. Un leve suspiro de libertad. Pero al mismo tiempo, algo lo retenía. El miedo. El miedo a perder el control por completo, a ser más débil de lo que ya era.