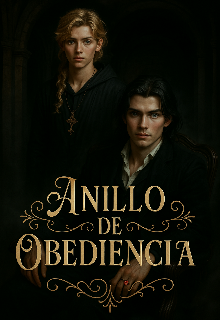Anillo De Obediencia
El Trono de Sombras
La luna, antigua testigo de los horrores de la sangre aristocrática, se alzó pálida esa noche, como un ojo desvelado por la tragedia. La mansión Volkor, otrora herida por el juicio y la justicia, se yergue ahora como un castillo más oscuro que nunca, coronado por una figura que no debería haber existido: Izan Volkor, envuelto en un aura de crueldad y poder, sostenido por la magia que no perdona, que no olvida, que no libera.
El ritual había fallado. La luz del círculo, los cánticos de Laziel, las lágrimas de Adrián, todo se desvaneció como humo golpeado por el viento. La habitación sagrada colapsó en un rugido sordo de sombras cuando el anillo ardió con un fulgor rojo incandescente, como si hubiese bebido del alma de Izan hasta secarla, hasta transformarla en una esencia oscura, corrupta, definitiva.
El cuerpo de Izan se elevó lentamente, flotando entre cenizas suspendidas. Sus ojos, de un negro profundo sin fondo, no brillaban con vida, sino con una amenaza silente. El anillo, esa joya maldita, resplandecía como un sol enfermo incrustado en su dedo. No solo había dominado su voluntad... ahora había suplantado su esencia misma. Izan Volkor había muerto. Y en su lugar, nació algo peor.
Los pasillos del castillo temblaron bajo sus pasos. Los retratos familiares se oscurecieron. Las cortinas rojas parecían sangrar al rozarlo. La servidumbre evitaba mirarlo a los ojos. Los parientes, los tíos, los primos que antes lo veían con ternura, ahora bajaban la cabeza con temor reverente. Nadie se atrevía a hablar de la maldición. Nadie se atrevía a hablar de su padre. Nadie siquiera se atrevía a pronunciar el nombre de Adrián.
El nuevo patriarca había sido coronado no con oro, sino con miedo. Izan no gritaba. No exigía. No necesitaba. Su silencio era una orden, su mirada, una sentencia. Sus palabras, cuando emergían, eran suaves, melódicas... y sin embargo, cada sílaba cargaba la fuerza de una tormenta que aún no había caído.
-Mi padre fue un hombre débil -dijo en su primer discurso frente a los Volkor reunidos en el salón principal, bajo el gran candelabro de obsidiana que colgaba como una espada sobre todos- Su error fue el apego. Yo no repetiré su fracaso.
Y nadie osó replicar. Ni sus tíos, cuyas ambiciones fueron desmembradas con una sola mirada. Ni sus primos, que desde niños soñaban con heredar un trono que ya no parecía humano. Ni Laziel, cuyo corazón se quebró al ver a su hermano convertido en el tirano que juraron destruir. Izan no necesitaba a nadie. Y por eso, todos lo obedecían.
La aristocracia, tan elegante como hipócrita, aceptó sin demora la nueva era. Como los perros bien adiestrados que eran, doblaron la rodilla ante el heredero sombrío del linaje Volkor. Algunos murmuraban que Víctor Volkor era un monstruo.
Pero Izan, susurraban con los labios temblorosos, era una divinidad oscura disfrazada de hombre. Su belleza ya no era angelical, sino espectral. Seductora y mortal. Imposible de mirar por mucho tiempo sin sentir que la cordura se deslizaba entre los dedos.
Y así, el trono de sombras fue tallado con el silencio de los que se rindieron y los gritos de los que desaparecieron.
Lejos de la corte, en una habitación fría y sin nombre, Adrián yacía en el suelo, abrazado por la oscuridad y su propia impotencia. Las paredes parecían más estrechas, como si quisieran asfixiarlo lentamente. La vela que una vez encendiera por Izan se consumía entre espasmos de humo y cera llorosa. No había estrellas en el cielo. Ni aire en sus pulmones.
Su pecho era un desierto. Su mente, un eco hueco. Y su corazón, un altar en ruinas donde aún ardía el nombre de Izan.
-Le fallé... -murmuró con voz quebrada, mientras una lágrima recorría su rostro desfigurado por el dolor- Le fallé a él. A mí. A todo lo que creí que el amor podía redimir.
No recordaba cuándo había comido. Cuándo había dormido. Cuándo había respirado con alivio por última vez. Solo recordaba el peso de la mano de Izan deslizándose de la suya durante el ritual, el último contacto antes de que el abismo se lo devorara.
Ahora Izan caminaba como su padre, hablaba como él, gobernaba como él. Pero no era él. No. Era peor. Porque Izan alguna vez supo amar. Y lo había olvidado por completo. El amor no fue suficiente. La magia blanca no fue suficiente. Él no fue suficiente.
Y mientras la mansión Volkor se adornaba con el nuevo escudo del patriarca sombrío, Adrián se sumía en la más amarga certeza: había perdido al único hombre que amó más que a la vida misma.
Y lo había perdido... para siempre.