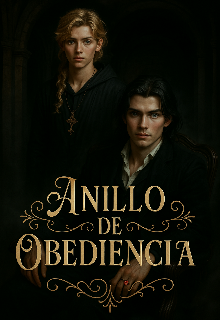Anillo De Obediencia
El Grito del Alma
La noche envolvía la ciudad con una neblina espesa y azulada, como si el cielo llorara en secreto por lo que estaba por venir. Las torres del castillo Volkor se alzaban como garras en la oscuridad, talladas en piedra y en miedo. Dentro de sus muros, las sombras ya no se escondían. Bailaban. Reían. Gobernaban. Y en el trono de la nueva era, Izan Volkor.
El joven de ojos alguna vez cristalinos ahora mostraba una mirada vacía, pero no de indiferencia. En la superficie era hielo, crueldad pulida y control perfecto. Cada palabra suya era una sentencia, cada gesto, una orden incuestionable. Lo llamaban el nuevo titán de la aristocracia, un dios oscuro entre hombres. Y sin embargo por dentro, era un grito continuo. Un alarido enjaulado en carne, en hueso y en poder.
Cada noche, cuando la máscara de sombras se desvanecía por un instante, Izan se encontraba a solas en sus aposentos, frente al espejo antiguo de marco dorado. Observaba su reflejo con asco. Se veía hermoso. Intachable. Divino. Falso.
-¡Quítate! -susurraba con rabia- ¡Quítate! ¡Quítate!
Sus dedos temblaban mientras tironeaba del anillo maldito, esa joya de piedra roja como sangre seca, que brillaba con una arrogancia cruel. El anillo no se movía. No cedía. No respondía. Era como si se hubiese fusionado con su alma. Y cada intento por arrancarlo, desgarraba algo más dentro de sí.
Su rostro se contraía de dolor. No físico. No visible. Un dolor más profundo. Como si sus entrañas suplicaran piedad y no encontraran consuelo. Como si su corazón palpitara con fuego y hollín. Como si algo dentro de él, algo sagrado, estuviera siendo devorado lentamente.
Cada acto cruel que cometía en el día, cada decreto, cada humillación hacia los aristócratas que una vez respetó, cada mirada de miedo que provocaba... todo eso lo envenenaba. Lo convertía en algo irreconocible para sí mismo.
Pero lo peor no era el poder que ostentaba. Lo peor era lo que su alma veía hacer a su cuerpo cuando se encontraba con Adrián.
Adrián apenas comía. Su mirada dorada se había vuelto opaca, perdida entre los recuerdos y las esperanzas rotas. Pasaba los días encerrado en la antigua biblioteca familiar, como si buscar respuestas lo mantuviera vivo. Y era la única cosa que lo mantenía en pie, porque ya no tenía fuerzas ni para amar, ni para llorar.
Cada vez que Izan lo miraba en público, no había calor en sus ojos. Solo desprecio, frialdad, incluso burla. Pero Adrián lo sabía. Lo sentía. Ese no era Izan. Ese no podía ser Izan. Y sin embargo, cada desplante, cada palabra venenosa, cada vez que Izan lo humillaba frente a los demás, le rompía algo más dentro del alma. Y poco a poco, Adrián empezó a apagarse. Su belleza seguía intacta, pero ya no brillaba. Era una estatua vacía. Una canción sin voz.
-Lo he perdido... -decía una y otra vez- Lo he perdido para siempre...
Pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Laziel, el hermano menor de Izan, caminaba día y noche por la ciudad, por pasajes secretos, por bibliotecas ocultas, por catacumbas y archivos que nadie se atrevía a consultar. Tenía los ojos marcados por el insomnio y el alma desgarrada por la culpa.
Porque él había estado allí. Él había sido testigo del momento en que su hermano se perdió. Y se lo había prometido:
- No te dejaré en la oscuridad, Izan. Aunque tenga que quedarme atrapado contigo.
Y en uno de esos libros prohibidos, Laziel encontró lo que nunca pensó hallar:. Una anotación antigua. Un susurro de verdad. Todo objeto maldito tiene un precio. Y todo hechizo oscuro, una grieta. Cuando el amor se convierte en arma, la piedra sangrará.
Izan, en el castillo, veía cómo su imperio crecía. Pero era un imperio de dolor. Y él era su prisionero más antiguo. Cuando observaba a Adrián alejarse cabizbajo de sus salones, cuando escuchaba la voz temblorosa de Laziel intentando salvarlo con gestos sin poder, una punzada le cruzaba el pecho. No sabía si era rabia, tristeza o desesperación. Solo sabía que el anillo vibraba en su mano izquierda cada vez que recordaba lo que una vez fue.
Y en la noche más oscura, Izan cayó de rodillas en su habitación, con los dedos sangrando de tanto forcejear con la joya que lo dominaba. Su grito no se oyó. Pero el espejo, el mismo que había sido testigo de su condena, se agrietó por primera vez. Y una lágrima, real, cayó por el rostro de un hombre que ya no sabía si era él o su propia sombra.
Adrián, desde su ventana, sintió en su pecho algo que no había sentido en semanas. Un eco. Un temblor. Como si Izan aún estuviera allí. Luchando. Y aunque no podía más, aunque todo en él suplicaba rendirse, el corazón roto, exhausto, leal susurró por última vez:
Te buscaré, Izan aunque tenga que hundirme en la oscuridad contigo.